Iñigo Ongay, La ética de los chimpancés, El Catoblepas 2:11, 2002 (original) (raw)

El Catoblepas • número 2 • abril 2002 • página 11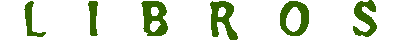

Iñigo Ongay
Sobre el libro de Frans de Waal, Bien Natural. Los orígenes del bien y del mal en los humanos y otros animales, Herder, Barcelona 1997.
El primer número de El Catoblepas incluía unos comentarios de Alfonso Tresguerres a propósito de la obra de Frans de Waal, La política de los chimpancés.{1} En efecto, gracias a la apasionante –por lo menos para mi gusto, si se me permite declararlo así– descripción de las relaciones sociales –de jerarquía, de dominación, coaliciones...– establecidas en el seno de una comunidad de chimpancés del zoo de la ciudad de Arnhem,{2} el etólogo holandés pudo forjarse una fama internacional. Pasado el tiempo, de Waal abandonó su país, sumándose a los movimientos de fuga de cerebros que engrosan continuamente los «recursos humanos» de las universidades y laboratorios de los Estados Unidos; hoy simultanéa la docencia en la Universidad de Emory (Atlanta, Georgia) con la investigación en etología (vinculado sobre todo, al parecer, al Centro Primatológico que lleva el nombre de Robert Yerkes). Precisamente al amor de sus investigaciones –y del fino olfato divulgador que suele caracterizar a los etólogos, todo hay que decirlo– de Waal ha venido publicando otros best-sellers naturalistas: principalmente Peacemaking Among Primates (del que no me consta que haya traducción española) y Bien Natural, al que en esta ocasión quiero referirme. De lo que se trata en esta obra es de aplicar a la ética algo hasta cierto un punto análogo a lo que La política de los chimpancés buscaba respecto del ámbito político; el subtítulo del libro despeja, en este sentido, meridianamente la cuestión: es preciso remontar el curso filogenético, acudir a la teoría de la evolución y a las pre-programaciones hereditarias para mejor así rastrear los orígenes del bien y del mal en los humanos y otros animales.
En principio podría parecer –seguramente parecerá a muchos– que la empresa de Frans de Waal resulta pintoresca y aun aberrante, y en este sentido cabría tratar de pronunciar una especie de enmienda a la totalidad de la obra. Al fin y al cabo ¿qué tiene que decir un etólogo de la ética o de la moral?, ¿cómo vamos a hacernos cargo de las más elevadas objetivaciones del espíritu (Dilthey) desde un prisma zoológico sin mancillar vilmente las mismas? Quienes así razonasen olvidarían, para empezar, el parentesco etimológico que vincula la noble ética con la burda etología (ambas voces dimanan de ethos, carácter; precisamente, como bien lo recuerda el libro presentado, antes de la intervención en el siglo XIX de Isidore Geoffroy de Saint Hillaire, hijo de Ethiéne, se llamaba etólogo, en lengua inglesa, al actor que desempeñaba un carácter, un personaje en el teatro). Y ello por no decir que tales objeciones suenan lisa y llanamente a metafísica, y de la más rancia y caduca por cierto. Sólo quien permanezca desatento a los desarrollos contemporáneos de las disciplinas categoriales (sobre todo en este caso en lo tocante a las ciencias biológicas: la etología, la primatología, la ecología, &c.) puede pretender –a precio, eso sí, de hacer sencillamente el ridículo– que los códigos éticos o morales nos han llovido de lo alto. Ocurre lo mismo con las concepciones tradicionales automatistas (cartesianas o pereiranas) de la –para decirlo al modo de Büchner– «vida psíquica» de las bestias, que también han sido desautorizadas por la etología, sin perjuicio de que resuenen, un poco remozadas (como sometidas si se quiere a la intervención de un cirujano plástico chapucero), en los trabajos de tantos psicólogos conductistas contemporáneos.
Ahora bien, también parece plausible un ataque algo más sutil y refinado al presente libro: el mismo título –Bien natural– de la obra del etólogo holandés ¿no es simplemente inconsistente –tanto como pueda serlo, pongo por caso, el sintagma «leche frita» o «hierro de madera»– por incurrir en la falacia naturalista? Tampoco en este caso, la crítica se muestra demasiado eficaz, puesto que entre otras cosas, no está nada claro que lo que Moore en sus Principia Ethica (y antes Hume, en el tercer volumen del Tratado de la naturaleza humana) denuncia como falacia sea verdaderamente falaz.{3}
Bien Natural ofrece a lo largo de sus casi cuatrocientas páginas una abundante exposición teórica ilustrada por un catálogo prolijo de ejemplos procedentes de varias especies animales{4}: ni que decir tiene que son sobre todo los chimpancés (nuestros primos hermanos, para decirlo con los Fouts) los que ocupan en gran medida el protagonismo del relato –también aquí se detiene de Waal en las aventuras de Nikkie, Luit, Yeroen, Mami, &c.– pero también circulan por el libro casos extraídos de la conducta de otros primates (bonobos por ejemplo –chimpancé pigmeo–, también macacos, rhesus, baduinos, monos capuchinos, orangutanes...) e incluso de otras especies de mamíferos gregarios no primates, tales como cánidos, delfines, murciélagos, &c. Todos estos jalones conforman un crisol casuístico que ameniza bastante la sesión coadyuvando por demás en la trabazón de un matizado hilo argumental que recorre los motivos inexcusables en orden a un tratamiento riguroso de estos asuntos: de esta manera de Waal acomete el tema del surgimiento y evolución de la empatía y la simpatía en las sociedades animales (el conocido sentimiento del apego, fruto acaso del cuidado de la prole en aves y mamíferos{5}), el cubrimiento explicativo del fenómeno del altruismo en términos evolutivos y de selección natural (en este contexto el autor repasa la teoría de la selección familiar de W. H. Hamilton, la teoría del altruismo recíproco de Robert Rivers, arremete acertadamente contra las explicaciones reduccionistas propias de la sociobiología clásica{6} y de la teoría del «egoísmo genético»), aborda conductas altruistas como las de «compartir comida» entre chimpancés o el trato diferencial a los inválidos o enfermos en comunidades de primates, profundiza en la cuestión de las jerarquías y las relaciones de dominación en sociedades animales (jerarquías diversas entre los gibones y entre los capuchinos, entre los rhesus y entre los chimpancés o los gorilas de montaña), y se adentra, cómo no, en la angulosa temática eminentemente lorenziana de la agresión intra-específica.
Respecto a la agresión y las conductas agonísticas, de Waal recusa el esquema individualista habilitado por Lorenz y la etología clásica –el famoso modelo psico hidráulico, al que alguien denominó con no poca sorna, _el retrete de Lorenz,_– en la medida justamente en que un tal modelo no concuerda bien con el material fenoménico a la hora de arrostrar la conducta agresiva inserta en comunidades de primates y no tanto la agresividad de petirrojos (como los estudiados por David Lack) o peces espinosos (Tinbergen). Esta impugnación se lleva a efecto en nombre de un modelo relacional en cuyo seno la agresión se conceptualiza más bien como brotando de las líneas mismas de los organigramas sociales, las coaliciones, las alianzas, la subordinación. A esta luz, de Waal atiende al fenómeno de los rituales de reconciliación (muy variables también –tanto en lo referente a su frecuencia como en lo concerniente a su _puesta en escena_– según la especie de que se trate), a los apaciguamientos, espulgamientos, &c.
En resumidas cuentas, estamos ante un libro útil y penetrante, una lectura recomendable para todos aquellos que no quieran quedar periclitados, en ética, en filosofía moral o política, en antropología filosófica, por la mera repetición ad nauseam de saberes y fórmulas heredadas de la tradición (de Max Scheler, de Gehlen , de Plessner, de Ortega y Gasset){7}. Con todo, también en este caso podemos encontrar flancos débiles. El principal talón de Aquiles del libro –estimable, como digo, por lo demás– de Frans de Waal lo constituye a mi entender una cierta tendencia al escoramiento hacia un reduccionismo biologista -etologista– que no por habitual en etólogos y primatólogos deja de resultar inaceptable. Es lo cierto que en este sentido, tal deslizamiento podía ya advertirse en La política de los chimpancés (el título mismo del trabajo, por ejemplo, parece ratificar esta impresión, como lo subraya Tresguerres en el artículo que citaba al principio{8}).
Un tal diagnóstico queda ya ratificado por la sola mención de que el etólogo holandés llega incluso a ufanarse prepotentemente de que «al parecer, estamos llegando al punto en que la ciencia puede arrebatar la moralidad de las manos de los filósofos» (pág. 280); y es que cabe preguntar: ¿a qué ciencia en concreto hace alusión de Waal?, ¿a la de Wilson o a la de Kohlbeg?, ¿a la de Robert Ardrey o a la de Marvin Harris?, ¿acaso a la de Skinner? A la base de tal fanfarronada, el fundamentalismo cientifista estaría subyaciendo y funcionando a su modo sin duda alguna.
«Un chimpancé que acaricia y da palmadas a la víctima de un ataque o que comparte la comida con un compañero hambriento manifiesta actitudes que cuesta diferenciar de las de una persona que coge a un niño lloroso o que colabora como voluntaria en un comedor de beneficencia.» (pág. 270)
Este planteamiento equivaldría en el fondo, según puede verse, a sepultar las diferencias, como zambulléndolas en el hondón de una noche en que todos los gatos son pardos. El camino más directo, seguramente, para no distinguir nada.
De Waal da cuenta de las semejanzas formales entre los conflictos matrimoniales propios de las sociedades humanas y el ciclo de peleas y reconciliaciones entre los chimpancés, los rhesus o los bonobos; y no cabe duda de que las perspectivas etológicas exhiben una gran potencia esclarecedora en relación a múltiples dimensiones de la praxis humana, lo que sucede en rigor es que en tanto iluminan determinadas zonas, oscurecen (dioscúricamente) otras: yo por lo menos no tengo noticia de que ningún chimpancé ni ningún bonobo haya podido jamás casarse –ni por la iglesia ni por «lo civil»–, ni tampoco, por lo tanto, correlativamente divorciarse o pedir la nulidad vaticana. De otro modo: es común asegurar que las peripecias contenidas en un filme como Grupo Salvaje de Sam Peckinpah,{9} permanecerían soportadas en el ejercicio, por la teoría de la agresión de Konrad Lorenz,{10} y así puede ser. Ciertamente en el western crepuscular de Peckinpah tienen lugar situaciones agonísticas que agradecen, de algún modo, el concurso interpretativo de esquemas etológicos; la cuestión reside en que tales agresiones se desarrollan en la narración por mediación de armas de fuego (lo que requiere un determinado desarrollo técnico y científico: el uso de la pólvora, el conocimiento de la combustión, &c.), a caballo (lo que exige la previa doma, un logro que tampoco llovió del cielo ni proviene ex nihilo, se inserta en la llamada revolución neolítica), gravitan sobre el botín resultante del atraco a una oficina ferroviaria (lo que presupone ya de por sí un cierto nivel en el desarrollo económico y un cierto estado de complejidad política, pero también la minería, la ingeniería –y a su través la física o las matemáticas–, &c.), en el marco de las convulsas relaciones políticas entre Méjico y EE.UU. a principios de siglo XX. Todo ello, como podrá comprobarse con facilidad, rebasa por entero el campo cercado de las construcciones etológicas o zoológicas neto sensu.
Finalmente, regresando un momento al detalle, conviene advertir las virtualidades críticas e higiénicas atribuibles a la presente obra –y a otras similares– en orden ante todo a propiciar una operación de demolición completa, si cabe hablar así, de algunas construcciones filosóficas (en realidad más propiamente metafísicas, o hasta ideológicas, cabría defender), si muy prestigiadas, hueras en el fondo. Me interesa en concreto referirme al caso de aquellas doctrinas que, en filosofía política, suelen caer bajo la denotación del rótulo «contractualismo», o a veces «neocontractualismo» (suelen llamarse neocontractualistas a las tesis de John Rawls, con su teoría de la justicia y el dispositivo de la situación original entendido convencionalmente como una suerte de «experimento mental» de carácter contrafáctico). Lo que sucede en rigor es que el discurso contractualista –sea en la versión de Rousseau, sea en la de Locke, Hume o Rawls– adolece de un defecto capital que llega a comprometerlo por completo ante el trámite de un análisis bien pertrechado de los resultados que han venido arrojando la prehistoria, la paleoantropología o la etología primatológica. Gustavo Bueno, en su última obra, vuelve a poner en evidencia esta debilidad de la línea de flotación misma de la doctrina de referencia :
«Pero esta ideología pactista, a nuestro entender, es una simple fantasía que resulta de proyectar retrospectivamente al pretérito o al presente ciertas estructuras de nuestro presente, abstractamente consideradas, como si los hombres neandertales o los primeros cromañones hubieran recontado, por medio de conchas depositadas en cuencos de piedra tallada, en funciones de urna, sus "voluntades individuales" a fin de transformar su banda o su tribu en una sociedad política. Una fantasía, porque los datos de la paleontología o de la prehistoria no dan ningún pie para ello (la misma idea de un individuo capaz de pactar sólo tiene posibilidades en fases muy avanzadas de la evolución humana).»{11}
Es probable que un defensor de la doctrina liberal del contrato respondiese que no se trata tanto de una situación fáctica dada en el tiempo –ni en el histórico ni en el prehistórico– cuanto de una situación hipotética que, aunque contrafáctica, resulta útil de cara a una reconstrucción racional de las condiciones de la justicia como equidad (al modo de Rawls). Sin embargo, sin perjuicio de tal repliegue táctico, y aquí reside lo principal, la ficción del contrato recorta atomísticamente a los individuos a la manera de mónadas incomunicadas –carentes como lo decía Leibniz _de puertas y ventanas_– que encauzaran sus intereses particulares a través de un contrato casi sobrevenido ad extra, con lo que finalmente las mónadas podrán rebasar –si bien sólo merced a una coordinación externa– su aislamiento sin dejar de perseguir sus fines individuales como si estos permaneciesen sincronizados por la armonía pre-establecida, la mano invisible &c. Pues bien, el libro de Frans de Waal puede ayudarnos, en este sentido, a empezar a rectificar esta ontología política de carácter individualista y atomista, ya que una sociedad etológica de primates (ya se trate de monos rhesus o de chimpancés, de macacos de cola de oso o de orangutanes) se parece bastante poco a un agregado (distributivo) de individualidades megáricas cuya interconexión lo fuera sólo per accidens; antes bien, presenta la estructura de una intrincada retícula de relaciones de mutua dependencia y de interpenetración, por decirlo así. Lo que las concepciones monadológicas –como pueda serlo la de J. Rawls sin necesidad de apuntar más lejos– soslayan es que solamente a través (y no precisamente por encima) de los ritmos y regímenes propios de las sociedades etológicas (por medio de su transformación sui generis, diremos, por anamórfosis) es como la sociedad política misma se constituye, dado que al margen de aquella, ésta tampoco podría siquiera tener lugar.
«¿Desinteresados? Como si nuestros antepasados no descendieran de animales que vivieron millones de años en comunidades jerárquicas y cuyos miembros estaban unidos por estrechos vínculos. Cualquier sistema jurídico nacido de estas comunidades habría afectado a individuos que no eran libres, que no eran iguales y que eran probablemente, más emocionales que racionales. Caben pocas dudas de que sentían un profundo interés por los padres, las crías, los hermanos, las parejas, los aliados, los amigos y los guardianes de la causa común.» (pág. 216)
Notas
{1} Frans de Waal, La política de los chimpancés. El poder y el sexo entre los simios, Alianza, Madrid 1992.
{2} Por cierto que no hubiese hecho mal Michel Foucault en leer atentamente este libro, antes de ponerse a especular sobre las relaciones de poder de un modo un tanto arbitrario y abstracto.
{3} En este sentido, por ejemplo, contraataca Frankena así como el filósofo norteamericano J. Searle, que en Actos de Habla se refiere a «la falacia de la falacia naturalista».
{4} Exponentes quizá del llamado «método anecdótico» que Lloyd Morgan criticó a Romanes –«el canon de Morgan» en psicología comparada– y al que los etólogos contemporáneos parecen regresar con harta frecuencia acaso impelidos por el afán divulgativo señalado antes.
{5} A la manera de I. Eibl-Eibesfeldt, en Guerra y Paz o en Amor y Odio.
{6} Por cierto que el etólogo holandés tipifica tales explicaciones bajo la rúbrica de sociobiología calvinista.
{7} Proceder éste que no convierte a nadie en filósofo. A lo sumo en filólogo o en doxógrafo, en filodoxo en el sentido de Platón.
{8} En cualquier caso una versión más descarnada y seguramente más burda de este tipo de reduccionismo descendente se encuentra sin ir más lejos en el prólogo que Desmond Morris, el etólogo «pop» par excellence, puso a La política de los chimpancés.
{9} The Wild Bunch, 1969
{10} Se sabe por ejemplo que Peckimpah, al igual que Stanley Kubrick, por aportar otro nombre, había leído con entusiasmo Sobre la agresión. El así llamado mal.
{11} Gustavo Bueno, Telebasura y democracia, Ediciones B, Barcelona 2002, págs. 146-147.
