Gustavo Bueno, La ceremonia del diseño, El Catoblepas 124:2, 2012 (original) (raw)

El Catoblepas • número 124 • junio 2012 • página 2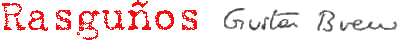
Gustavo Bueno
Intervención en las Primeras Jornadas de Diseño del Principado de Asturias (Oviedo, mayo de 1986)

Introducción
1. El tema de este Ensayo me fue propuesto por los organizadores de las Primeras Jornadas de Diseño del Principado de Asturias, que tuvieron lugar en Oviedo en Mayo de 1986. No conozco «históricamente» el motivo, pero sospecho que tiene que ver con un artículo publicado en El Basilisco (número 16), sobre la Teoría de las Ceremonias. Supuesto que yo iba a participar en este ciclo sobre el diseño y se me había pedido el tema, que yo iba aplazando, hubo necesidad de hacer unos programas y alguien que había leído el artículo de El Basilisco sugirió que se combinasen los dos términos. Así pudo salir este tema: «La ceremonia del diseño», como acaso podría haber salido este otro: «El diseño de las ceremonias». La composición es tan fértil –puesto que equivale a la aplicación al diseño de la teoría de las ceremonias– que yo no supe resistir a la invitación.
2. La composición de estos términos, «diseño» y «ceremonias» es, en efecto, muy fértil, precisamente porque el diseño puede entenderse, sobre todo, como el diseño de una ceremonia, ya sea en general, cuando el diseño se entiende originariamente como el diseño objetual (el diseño de un objeto, desde una casa hasta un jarrón) que es el sentido habitual, como cuando se entiende como diseño no objetual, es decir, como el diseño de una ceremonia del agere que no se plasma en objetos corpóreos (aunque pueda utilizarlos instrumentalmente), como pueda serlo el diseño de la recepción protocolaria de embajadores por el Jefe de un Estado, dado que estas ceremonias se resuelven, prácticamente, en conjuntos de secuencias de movimientos de los cuerpos (pasos, inclinaciones de cabeza, reverencias, giro de párpados, &c.).
3. Ateniéndonos al diseño objetual es evidente que el objeto debe ser producido o fabricado, y puede serlo del modo que llamamos normalizado, es decir, un modo que supone precisamente una ceremonia de fabricación (una figura del facere que llamaremos, desde ahora, ceremonia de orden P). Por tanto, a su vez, el diseño de esas ceremonias de orden P (y la forma más conocida de la ceremonialización de éstas acciones productoras es la que se asocia al nombre de Taylor) puede considerarse incluido en el proceso mismo de la producción. Suponemos asimismo que el objeto fabricado debe ser utilizado, usado o consumido, y ello implica muchas veces que la utilización, uso o consumo del objeto constituya el núcleo de la normativa de una ceremonia de utilización, uso o consumo, es decir, de una ceremonia, como la llamaremos, de orden U. Por ejemplo la ceremonia «ver la televisión en familia», aunque pueda considerarse como una pseudomórfosis, en muchos casos, del «rosario en familia», tiene una normativa impuesta por el objeto (comenzando por su propio tamaño): distancia de los videntes respecto del aparato, luz ambiental, voz baja, &c. Por supuesto, no todos los objetos productos del facere están destinados a ser utilizados o consumidos de un modo ceremonial: los rodamientos de un cojinete no se utilizan ceremonialmente sino que ellos funcionan en el contexto de terceros productos de un modo que podemos llamar automático. Sin embargo, un amplísimo sector de objetos fabricados según diseños ceremoniales de orden P están destinados también a ser utilizados, usados y consumidos ceremonialmente en ceremonias de orden U. Ahora bien, el diseño de las ceremonias de orden P no tiene por qué coincidir con el diseño de orden U y esto constituye una cierta paradoja. Lo que nos permite preguntar si lo que venimos llamando diseño objetual se mide por respecto a las ceremonias de orden P o bien a las ceremonias de orden U. Ambos tipos de ceremonias ni siquiera son complementarias, e incluso a veces son en cierto modo incompatibles, en el sentido de que el diseño P puede incluir items (orificios de construcción, muescas de ajuste, andamios) que precisamente deben ser borrados del objeto acabado. Como el zorro de Tracia, el diseñador tiene que borrar con la cola las huellas que se hicieron en la senda con las patas. Hay que tirar la escalera una vez que hemos subido, hay que retirar los andamios cuando el edificio está terminado. Y esto permite afirmar que fundamentalmente el diseño objetual, en el caso de objetos de utilización no automática, y en contra de lo que a primera vista pudiera parecer, ha de concebirse como un diseño de tipo U y que, por tanto, deberá estar engranado circularmente con diseños de orden P, según maneras muy diversas que aquí no vamos a estudiar.
4. Pero además, hay ceremonias no objetuales, y aquí su diseño no podría entenderse como diseño de objetos, sino directamente como diseño de ceremonias. Un diseño puro, si vale ésta expresión.
5. Por tanto, en general, de un modo u otro, parece que puede decirse con sentido que todo diseño implica de algún modo diseño de algunas ceremonias, lo que suscita inmediatamente la cuestión de las relaciones entre éste diseño con la posibilidad de una ceremonia del diseño mismo.
6. La problemática que aquí se nos abre es tan abundante que prefiero optar, por razones de economía de esta exposición, por un método escolástico. Hablaré pues: I, sobre lo que pueda entenderse por ceremonia; II, sobre lo que pueda entenderse por diseño; III, sobre lo que pueda entenderse por ceremonia del diseño; IV, sobre lo que pueda entenderse por diseño de la ceremonia. De este modo tendremos, por lo menos, la garantía de haber rodeado por completo el tema que se me ha propuesto.
I
¿Qué puede entenderse por «ceremonia» en la medida en que dice relación con el diseño?
1. Las ceremonias pueden ser entendidas como «figuras del hacer» –del hacer humano, en el sentido generalísimo que envuelve este verbo en castellano–. (Me remito al artículo citado, «Ensayo de una teoría antropológica de las Ceremonias», El Basilisco, nº 16, 1984, p. 8-37.)
2. Un sentido que absorbe la significación de los verbos latinos agere y facere, cuya diferencia aún es débilmente perceptible en la distinción (hoy perdida en el castellano ordinario) entre lo agible y lo factible. Diferencia que puede ponerse en correspondencia con la que los griegos, por boca de Aristóteles, ponían entre praxis, en cuanto actividad práctica regulada por la phrónesis (que aproximadamente traducimos por «prudencia») y poiesis, como actividad productora regulada por la techné, que de un modo muy aproximado traducimos por «arte». «Toda techné es relativa a la producción (otros preferirán traducir por «creación») y por tanto tiene que ver con los medios para producir algunas de las cosas que pueden indiferentemente ser o no ser y cuyo origen está en el agente productor y no en el objeto producido. No hay techné de las cosas que existen o son producidas necesariamente, ni naturalmente... Por ello la techné es una capacidad (dynamis) de crear, o una guía de esa capacidad. La techné sólo mira a lo general, para llegar a su fin propio, que es producir. Por ello es poética (poietiké), no solo teorética (theoretiké); pero no es práctica (practiké) porque no tiene relación con la conducta moral o inmoral de la vida y no hay que confundirla con la prudencia (phrónesis) que es sabiduría práctica que no se atiene a reglas o normas generales, sino a casos particulares...» (Aristóteles, Ética a Nicómaco, VI,4,1140 ab; VI,5,140 b, &c.).
¿Y por qué acordarnos de Aristóteles, y de sus distinciones, en el momento de emprender un análisis de la Idea de diseño? Porque la presencia de las distinciones aristotélicas, ligadas a nuestro lenguaje y a nuestro sistema ideológico es irrenunciable y, al propio tiempo, es arcaica. Estas distinciones son arcaicas, por cuanto van ligadas a criterios metafísicos y a estructuras sociales y políticas que están ya ampliamente desbordadas, aunque no eliminadas. Nuestras propias estructuras sociológicas e ideológicas se establecen sobre la planta de las antiguas, cuyas huellas siguen siendo reconocibles. Y no solo excavando en los cimientos, porque las diferencias antiguas se reproducen, con nuevas formas y coloraciones, en las mismas cresterías del edificio, a la manera como la diferencia inicial de vegetación que pueda existir entre dos fincas contiguas se reproduce de algún modo cuando el nuevo dueño ha suprimido las tapias separadoras y las ha sembrado con una semilla común. En efecto, las distinciones de Aristóteles y de los antiguos en general están ligadas a la estructura esclavista de la producción, que todavía obra como sustrato en nuestra sociedad. Por decirlo así, la distinción abstracta entre el facere (poiein) y el agere (prattein) recibía una coloración especial al sobreentenderse como distinción que se llevaba a efecto a través de una división social en clases: el facere, o actividad transeúnte, que manipula con cosas, era asunto de esclavos o de plebeyos (las artes «serviles»), mientras que los hombres libres solamente se preocuparían de la acción política, de la praxis «inmanente» (porque sus resultados no necesitan salir fuera de las potencias ejecutivas), una acción que no tiene necesidad de «mancharse las manos». La misma distribución de papeles que asigna el mito platónico del Protágoras a Prometeo y a Hermes podría interpretarse desde esta perspectiva: Prometeo ha dado a los hombres las artes serviles, los instrumentos, la tecnología –pero con todas estas cosas los hombres no pueden sobrevivir, porque se destruyen entre sí en una guerra permanente. Es necesario que venga Hermes, descendiendo del cielo, para que otorgue las virtudes políticas y, mediante ellas, por la gracia de Dios, una nueva praxis de coexistencia pacífica entre los hombres será posible (una praxis a cargo de la aristocracia). Pero el criterio de distinción entre lo inmanente y lo trascendente, con el cual se quiere distinguir al agere del facere, tiene que ver de algún modo con esa distinción social a la que hemos aludido: es un criterio metafísico, según el cual lo inmanente se reduce a lo espiritual, a lo que mueve sin moverse, como Zeus; mientras que lo trascendente es lo que es material y corpóreo. Y esta misma distinción se coordina con la distinción entre lo que es útil y lo que es bello: las artes útiles serían precisamente las artes serviles, mientras que las bellas artes serían, ante todo, artes liberales.
Ahora bien, todas estas coordinaciones, sin perjuicio del poderoso apoyo en la realidad empírica (económica, política) son conceptualmente erróneas. Tenían que saltar «por encima de los hechos» para ser aplicables, pues en la práctica, los bellos edificios, o las bellas estatuas eran producidas por el banausos, el artesano, que era también, mucho antes de Gropius, el artista. La distinción útil/bello era una distinción por completo superficial porque lo útil no tenía que dejar de ser bello por ser útil, y lo bello, en cuanto tal, también encontraba su utilidad. Habría a lo sumo que reconstruir estas distinciones por medio de otras más potentes, pongamos por caso, la distinción entre deseos naturales y deseos vanos de los epicúreos, o bien, la distinción entre base y superestructura, o la distinción entre el trabajo y el ocio, o si se quiere, la distinción entre el sábado y el domingo. Pero cada una de estas distinciones es fuente de nuevas dificultades, pues ellas no coordinan fácilmente entre si: por ejemplo, el ocio, en la sociedad industrial es un espacio que debe atenderse política y económicamente con tanto cuidado como el trabajo y la «industria del ocio» (a la cual se reduce una gran parte de la industria del diseño) puede alcanzar tanta entidad, sin perjuicio de ser superestructural, como las industrias básicas. Además, el criterio de distinción entre lo trascendente y lo inmanente es mentalista (metafísico) y habrá que traducirlo a un plano conductual, interpretando, por ejemplo, la actividad inmanente como aquella cuyos resultados se mantienen en el interior del sujeto corpóreo y la trascendente como aquella cuyos resultados se plasman en objetos culturales extrasomáticos. Pero entonces resultará que la danza es inmanente, y que, por tanto, habrá de computarse como una praxis (que Aristóteles regulaba por la phrónesis, la cual estaba subordinada a la política). Y, a su vez, y, sobre todo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el campo de la Poética habrá de ampliarse para englobar no solamente otro tipo de artes liberales que Aristóteles no parecía incluir, sino también artes serviles. Con todo esto, hay que seguir reconociendo que las distinciones de Aristóteles siguen estructurando nuestro horizonte. Reaparecen, de modo inesperado, sus dualismos a propósito de otras distinciones que, en principio, parecen totalmente alejadas de las primitivas (por ejemplo, el dualismo base/superestructura). Por ello, subrayamos la importancia de cualquier modo que esté a nuestra disposición para liberarnos de aquella dicotomía. Y uno de estos modo es regresar hacia algún estrato genérico tal que envuelva a las dos especies del facere y el agere. Este es el estrato denotado por el concepto genérico del «hacer» castellano.
Ahora bien, la consideración de una ceremonia como hacer poético nos pone muy cerca de los problemas más profundos del diseño, en la medida en que el diseñar, por su alcance «creativo» y estético, puede ser comparado con el poetizar, y el diseñador de nuevas formas con el poeta (aunque también con el músico, o con el artista en general), en tanto que artista y artesano son conceptos intrínsecamente muy próximos, no solo desde la perspectiva aristotélica, sino incluso de las propuestas de Walter Gropius.
La afinidad del diseñar con el poetizar explica que el tratamiento semiológico de los problemas del diseño (tratamiento obligado por la misma raíz de la palabra, signum) nos remita al prototipo, más elaborado sin duda, de todo sistema de signos, a saber, los lenguajes articulados y, en particular, a su función más propiamente activa o «creadora» que es a la que Jakobson ha llamado precisamente la función poética del lenguaje, con resonancias de quién escribió el primer tratado de Poética que conservamos, es decir, de Aristóteles. El recuerdo de Aristóteles, cuando comparamos ceremonias y diseños, no tiene, pues, el mero sentido «postmoderno» de la inclusión de la columna dórica en el edificio contemporáneo, sino el de un paso obligado en la delimitación del horizonte mismo de nuestra conciencia filosófica de tradición griega.
En nuestro caso, sin embargo, queremos subrayar desde el principio que es acto puramente metafísico, pero no del todo punto inocente, concebir al diseñador como un creador. Los diseñadores, y particularmente los diseñadores de indumentaria, suelen llamarse creadores. Incluso semejante concepto metafísico ha pasado al lenguaje comercial más vulgar. No deja de producir asombro el rótulo que encima de un escaparate de últimos modelos nos dice: «Creaciones Benítez»; y no porque el diseño de la indumentaria sea en sí mismo un arte menor (el mismo Miguel Ángel diseñó los figurines de la guardia suiza vaticana), sino porque ni siquiera el arte más grande puede considerarse como una creación, puesto que es un hacer.
3. Ahora bien, el hacer castellano, al absorber tanto las acciones del reino de lo factible como las acciones del reino de lo agible, no confunde groseramente las diferencias o las reduce a una de sus especies, sino que logra una penetración filosófica que difícilmente podría ser alcanzada por los antiguos, precisamente en virtud de esa «riqueza» de conceptos que acaso pudiera ponerse en relación con la misma estructura esclavista de la sociedad antigua, en la que grosso modo, el agere y el facere estaban distribuidos entre las clases aristocráticas y las clases plebeyas (o incluso esclavas) respectivamente. Por tanto, el concepto general del «hacer» permite, liberado de esas determinaciones específicas, referirse a una perspectiva absolutamente genérica del hombre (puesto que desde luego mantenemos el hacer en el recinto de la esfera antropológica, es decir, lo distinguimos de la mera conducta etológica, incluso cuando ésta conducta sea la conducta psicológica humana), a saber, a una de las tres grandes regiones en las cuales clasificamos la totalidad de los contenidos de esta esfera, es decir, la totalidad de la referencia del adjetivo «humano». En efecto, el material antropológico, «lo humano», no es algo unívoco y tiene tres modos fundamentales: el de las personas (que gramaticalmente se corresponden con pronombres), el de las cosas impersonales, pero sin embargo, «humanas» (o, si se quiere, culturales, no naturales), gramaticalmente coordinables a sustantivos, y el de las acciones de las personas, que constituyen la región del hacer y que gramaticalmente, en general, se corresponden con los verbos. ¿Por qué tres modos y no dos o siete? Valga esta respuesta: Los tres modos citados son el resultado de la confluencia de dos clasificaciones dicotómicas en la que se refunden dos de los cuatro cuadros generales determinados por el cruce, a saber: la dicotomía personas/cosas impersonales y la dicotomía estático/cinemático (o bien, sustancia/movimiento). La segunda dicotomía, cuando se aplica a la primera, desdoblará a las personas en dos planos, el del ser y el del hacer; pero éste desdoblamiento no se conseguiría (o lo haría de un modo formal y sin consecuencias) en el campo de lo impersonal.
Ahora bien, supuestos estos tres modos de lo humano (el modo del ser personal, el modo del hacer, y el modo del ser cultural, el modo de la llamada cultura material) hay que constatar que las realidades afectadas por el primer modo, las personas, tienen un estatuto gnoseológico diferente del que corresponde a las realidades modalizadas como haceres o como seres culturales. En efecto, mientras que el hacer o el ser cultural se determinan como positividades que pueblan los campos de distintas ciencias humanas, en cambio las personas se mantienen en otro plano, irreducible tenazmente a cualquiera de los otros campos positivos. La persona no se resuelve en el conjunto de las cosas de su mundo, pero tampoco en el conjunto de sus haceres o gestas, precisamente porque se concibe como un continuo trascender de tales determinaciones. En su concepto moderno, la persona no deja de serlo por su pobreza ni adquiere más personalidad por sus riquezas. La persona no está, pues, vinculada a sus determinaciones, a su individualidad, sino precisamente a lo universal, por ejemplo, al imperativo categórico. Es tanto como decir que la persona queda más allá del horizonte de la antropología positiva y se mantiene en el terreno de la filosofía del espíritu. De donde resulta que son dos las regiones de lo humano que pueden considerarse como positivas: la región de las cosas humanas (la región de la cultura objetual) y la región de las acciones humanas, la región del hacer, en su sentido más general. Un hacer que comporta, como hemos dicho, no solamente el hacer del cual resultan aquellas cosas (que tampoco pueden, por ello, considerarse subordinadas, puesto que también las cosas tienen una participación causal en el propio moldeamiento del hacer humano, en tanto este es, en gran medida, precisamente una utilización de esas cosas), es decir, el hacer transeúnte (facere), sino el hacer mismo, que no se plasma en obras exteriores, el hacer inmanente, el agere, pero que entendemos, por nuestra parte, no en un sentido mentalista, sino en el sentido materialista según el cual, una danza o un saludo son episodios de este hacer inmanente. En realidad, las ceremonias constituyen la correa de transmisión mediante la cual las cosas y las acciones humanas permanecen en constante circulación dialéctica.
4. Ahora bien, las determinaciones del ser cultural y particularmente las determinaciones de los objetos culturales dados en nuestro entorno son necesariamente finitas, son formas o figuras (Gestalten) con límites espaciales, que resaltan sobre un fondo. Desde el punto de vista lógico, nos interesa subrayar su calidad de entidades enclasadas, es decir, repetibles de algún modo, y jamás de todo punto individuales, «incomunicables». También las determinaciones positivas del hacer tendrán una figura limitada (unos límites que necesariamente ahora serán temporales, puesto que el hacer transcurre en la duración, recortada por una apertura y una clausura) y también son de algún modo repetibles, es decir, están enclasadas. A estas figuras del hacer es a lo que llamamos «ceremonias». Una ceremonia (un saludo reverencial, por ejemplo) es, en el ámbito del hacer, lo que una figura (por ejemplo un jarrón) es en el ámbito del ser. Son unidades del hacer de rango superior al que pudiera reclamar un simple «segmento» de la actividad de los hombres establecido por el análisis. La segmentación tiene siempre algo de interrupción externa, de «anatomía» de un continuo virtual, impuesto por exigencias exteriores (como cuando dividimos el flujo musical en compases). Las unidades ceremoniales tienen unos límites trazados desde dentro, en virtud de su propia estructura o «argumento». Un desfile militar, una operación quirúrgica, un discurso político, son ceremonias con límites establecidos por su propia ley interna, por su propio telos o fin. El intervalo temporal encerrado por los límites de la ceremonia (apertura y clausura) es un intervalo de la escala del día: las ceremonias son efímeras. Pero hay procesos secuenciales dados a la escala de años o de siglos (por ejemplo los ciclos de Kondriatiev) o bien, otros dados a la escala de los segundos, ritmos biológicos celulares. Los límites de la ceremonia han de darse según marcas identificables, marcas explícitas o implícitas. Por último, las ceremonias pueden concatenarse en «complejos de haceres» que, sin embargo, no son ceremoniales, aún cuando envuelven a las ceremonias y aún aseguren su recurrencia: las ceremonias de trueque de collares y brazaletes, entre los isleños de la islas Trobriand, que estudió Malinowski, se concatenan en el círculo o anillo Kula, que ya no es una ceremonia –como tampoco un conjunto de poliedros regulares «concatenados» es, por sí mismo, un poliedro.
5. Cuando ponemos en relación la actividad diseñadora y la multivocidad de las ceremonias U, lo hacemos pensando más en la multivocidad de funciones que en la naturaleza de orden U de estas. Pues aunque son las funciones de tipo U, cuando son múltiples y conjuntadas, aquellas que hacen más perentoria la actividad diseñadora, sin embargo ésta es requerida por el motivo formal de la multivocidad coordinada de funciones, de su complejidad, aunque estas funciones no fueran todas de tipo U.
En efecto, la multivocidad coordinada de funciones puede referirse al objeto o sistema fabricado por respecto de sus partes en la medida en que estas son elementos intercalados necesariamente, o convenientemente, en la estructura del sistema, aún cuando tales elementos no estén destinados a conectarse directamente con algún conjunto de operaciones de orden U. Incluso están destinadas a integrarse en la «caja negra» del sistema, sin perjuicio de que ésta diga, sin embargo, relación con operaciones o ceremonias de tipo U. Llamamos, en general, a estos objetos culturales objetos intercalares y, entre ellos, los automatismos son los más notorios. Y es evidente que los objetos intercalares han de ser en general diseñados (lo que los pone en relación con operaciones de tipo P). Lo que resulta paradójico de algún modo es la misma posibilidad de objetos intercalares como elementos del mundo cultural que no van a ser utilizados jamás, ni siquiera están diseñados para ser contemplados alguna vez. Es cierto que una subclase de este conjunto de objetos intercalares se proyectan con vistas a ser «recuperados», al menos en caso de necesidad de reparación del sistema. En este supuesto, tales objetos ya serían diseñados teniendo presente alguna «ceremonia» de recuperación que, a fin de cuentas, será de orden U. Pero en otros muchos casos, los objetos intercalares están diseñados para no ser utilizados jamás, incluso para ser destruidos en el mismo proceso de utilización del sistema (por ejemplo, los temporizadores de una bomba de relojería).
¿Y por qué resultan paradójicos los objetos intercalares en cuanto objetos culturales? Seguramente la paradoja se produce tan solo por respecto a una implícita concepción de la cultura –de una teoría que podríamos llamar «humanismo de la cultura» o «teoría humanista de la cultura»– y según la cual todo objeto cultural es, o debiera ser al menos, para no resultar aberrante, un objeto utilizable a escala humana. Un objeto no utilizable, o cuya utilidad se ha perdido, habría, por definición, que considerarlo como una fuente de alienación, inicio de una reificación o cosificación que, a medida que avanzaba acumulativamente, nos pondría delante de un mundo que aún habiendo sido inicialmente fabricado por los hombres, llegaría a presentársenos como un mundo totalmente extraño al hombre, «deshumanizado» e incluso amenazador, mucho más de lo que pueda serlo el mundo natural: es la situación del aprendiz de brujo del cuento de Goethe. Ahora bien, estas obras culturales extrañadas pueden redefinirse, en gran medida, como obras que no han sido diseñadas con atención a operaciones o ceremonias de orden U. Por consiguiente, la teoría humanista de la cultura resulta tener, así definida, un significado de primer orden en la teoría del diseño.
Por otra parte, la teoría humanista de la cultura no es, ni mucho menos, una referencia insignificante, que pueda ponerse entre paréntesis, como cantidad despreciable. El humanismo tiende a considerar a los objetos culturales como expresión del hombre o de sus necesidades, tanto en el plano individual como en el social. Y esto tiene un doble sentido: el del ser y el del deber ser. Puesto que el humanismo no solo dice que la cultura es expresión del hombre, sino que debe serlo (precisamente porque puede no serlo, desviándose precisamente de su propia ley). En realidad, la concepción instrumentalista de la cultura –la cultura entendida como instrumento o prolongación de las manos del hombre, los objetos culturales como complementos del cuerpo humano (idea que está en el fondo del mito de Epimeteo y Prometeo) y, por tanto, la consideración del hombre como medida de todas las cosas (al menos de todas las cosas culturales) de Protágoras– puede entenderse como una variedad de la concepción humanista de la cultura. El instrumentalismo humanista tiene como consecuencia inmediata: que en el momento en que un objeto pierde su valor instrumental debe ser eliminado por superfluo y peligroso en nombre del humanismo. La ideología y normativa del llamado «funcionalismo» dentro del campo del diseño, y en general del estilo funcional, participa de la ideología del humanismo cultural. El diseño funcionalista es «el arte de proyectar un objeto para que cumpla su función del modo más adecuado». Definición que sería vacua, una mera tautología, si no se dieran los parámetros de esas funciones (una silla con las patas desiguales puede cumplir la función de alimentar la tensión nerviosa de quién la utiliza). Y, si resulta llena de sentido, es porque se presupone que las funciones de que se habla han sido ya previamente definidas (por ejemplo, «sillón-anatómico»). Pero, entonces, la teoría es errónea, porque no todos los objetos ni todas las formas de los objetos pueden referirse a funciones previamente definidas, cuando resulta que son estos objetos precisamente los que instauran las funciones y las ceremonias. Estaríamos en el caso de aquella justificación de la preparación del tabaco a partir de la necesidad de fumar, como si la necesidad de fumar fuera previa a la invención de los cigarrillos. El humanismo de algún modo se apoya en una distinción implícita entre necesidades naturales y necesidades vanas o superfluas. Pero como el juicio sobre la línea que separa lo necesario y lo superfluo depende de criterios muy variables y está afectado por ideologías muy diversas, se comprende que, en los casos de mayor radicalismo, el humanismo se convierte en una crítica universal a los objetos culturales, en nombre de un ideal de persona desnuda, que habrá conseguido liberarse de los aparatos ortopédicos que coartan su libre espontaneidad. De las tres clases de elementos del material antropológico que hemos distinguido (personas, acciones y cosas) el humanismo radical devalúa, en el límite, a todos aquellos elementos que pertenecen a la clase de las cosas («no se ha hecho el hombre para el sábado»), elementos que considera como fetiches deleznables –y ello supondría la devaluación de todo interés por el diseño objetual. Cuenta Laercio que Diógenes el Cínico, viendo beber a un niño agua de un rio valiéndose de sus manos, arrojó una calabaza que llevaba consigo como vaso diciendo: «este niño me gana en sabiduría». El humanismo cínico corre a través de la ascética cristiana o musulmana, hasta cristalizar en la idea del «buen salvaje» roussoniano, recuperando, en muchos casos, la sabiduría de los gimnosofistas, que alienta tantas ideologías nudistas y contraculturales de nuestra época, las mayores enemigas del diseño indumentario. El humanismo cínico, con todo, suele ser optimista con la naturaleza humana, pero tiene una cara pesimista y misántropa, la que cristaliza en la llamada por Max Scheler «la cuarta idea del hombre», la de Alsberg o Daqué, o Th. Lessing. Pero la teoría humanista de la cultura, en sus versiones más radicales, conduce a consecuencias absurdas. Por ejemplo, a la consideración de todo aquello que rebasa el nivel «necesidades» del buen salvaje (digamos del pitecántropo, que era, por cierto antropófago) como una superestructura. Habría que volver, pues, al «estado de naturaleza», a un estado en el que nada necesitase ser diseñado, por superfluo. ¿Y por qué el comer bellotas iba a ser más humano que comer frutas escarchadas? Mandeville, en su Fábula de las Abejas, dejó completa la sátira de este humanismo: la Fábula de las Abejas, de Mandeville, podría ser considerada como la verdadera justificación de la profesión de los diseñadores en nuestra cultura de consumo.
Otras veces, la teoría instrumentalista de la cultura conduce a justificaciones enteramente gratuitas e incluso fantásticas y metafísicas. Estamos en un laboratorio de robótica: el guía (que eventualmente es el mismo director del laboratorio) nos dice: «la importancia de este laboratorio brota de su misma finalidad: diseñar autómatas que puedan sustituir a los hombres en sus trabajos rutinarios, dejándoles así libres para entregarse a su propia creación». ¿Acaso puede afirmarse que este es el fin (y no solo el finis operantis, sino también el finis operis) de la robótica? ¿Para qué liberar a los hombres de sus rutinas ceremoniales en nombre de una hipotética y vacua libertad creadora que, en todo caso, deberá resolverse en otras ceremonias? Semejante justificación de la robótica encubre con demasiada ingenuidad el finis operantis del capitalismo al propulsarla, a saber, el ahorro de mano de obra aún a costa de un aumento ciego del «ejército de reserva». Sólo en contadas ocasiones la robótica ahorra esfuerzos humanos. Pues lo que hace es sustituirlos por otros. Pero no estoy argumentando desde el Erehwon de Butler. Simplemente defiendo el derecho que el diseñador de robots tiene para hacerlo en virtud de motivos similares a los del músico que compone una sinfonía, motivos de la poiesis dirigidos por la techné y que pueden entrar en conflicto con la phrónesis.
La raíz del error de la teoría humanista de la cultura puede ponerse en la circunstancia de que ella no sería otra cosa sino la generalización de ciertas características propias de una subclase (muy importante, sin duda) de objetos culturales, a todas las demás clases de objetos culturales posibles. Hay, en efecto, una clase de objetos culturales, o de partes de objetos o sistemas culturales, que está ejecutada «a escala operatoria» humana y, por tanto, sus elementos han sido diseñados teniendo en cuenta las operaciones (o ceremonias operativas) de orden U. A esta clase pertenecen las herramientas y los órganos de los sistemas culturales preparados con vistas a ser manipulados (tipo asas, mangos, teclas, botones...). Así también, hay muchos objetos culturales que no están diseñados para ser operados a partir de alguno de sus componentes. Se diría que estos objetos han sido diseñados para ser contemplados; pero preferimos reinterpretarlos como objetos que, si bien no van a ser efectivamente manipulados, sin embargo imponen una serie de operaciones y aún ceremonias a los sujetos que van a contemplarlos y, por ello, puede decirse que contienen la referencia a operaciones precisas dadas a escala humana. Así, el cuadro que se expone como intangible en el museo impone, sin embargo, distancias al que va a contemplarlo, un ángulo de su cabeza, &c. Con todo, muchas de estas operaciones son determinadas por el propio objeto cultural, si este no está diseñado para satisfacer necesidades sino para suscitarlas. Y esto demuestra a su vez que las obras culturales sólo en muy escasa medida pueden considerarse como expresión de formas o necesidades humanas previas, aunque hayan sido generadas por los hombres. La estructura, muchas veces, logra segregarse de la génesis. Un cantante, es cierto, debe reflejar en su aria elementos humanos imprescindibles, por ejemplo ritmos respiratorios o cardiacos. Pero nada o casi nada de estos orígenes permanecerá en la orquesta, o en la composición musical electrónica (salvo la selección de las franjas audibles). Una casa puede tener su fachada representando una forma humana (las ventanas son los ojos, las puertas la boca, como en la casa de Federico Zuccaro, en 1592, de la Vía Gregoriana de Roma), pero puede tener forma de animal (el templo de Itzam Na, la Casa de las Iguanas, en Campeche) y, en general, no tener ninguna forma zoológica, aunque su escala haya de ser tal que los hombres puedan subir sus escaleras o que sus ventanas sean accesibles, «practicables». Esta escala se pierde en múltiples ocasiones –ya en las catedrales góticas–. Son los objetos culturales los que moldean con frecuencia las operaciones humanas, que, a veces, han podido ser diseñadas, pero otras veces no, si los bienes producidos han dado lugar a resultancias inesperadas (por ejemplo, los efectos no calculados sobre perspectivas resultantes de la acumulación de edificios individuales cuidadosamente planeados por separado).
En cualquier caso, son los elementos intercalares aquellos que mejor pueden servirnos para señalar los límites de la teoría humanista de la cultura. Precisamente porque estos elementos intercalares, cada vez más numerosos en la cultura industrial «neotécnica», quedan fuera del horizonte U y, sin embargo, deben ser diseñados. Deben ser producidos como objetos culturales que son, puesto que son necesarios, incluso para que conserve significado el sistema dotado de terminales manipulables o de salidas o efectos adaptados a necesidades previas. De estos objetos intercalares –desde la viga oculta de una casa «eotécnica» hasta el chip de una computadora– puede afirmarse que no están hechos a la medida del hombre. Sócrates responde a Protágoras diciendo que no es el hombre, sino Dios, la medida de todas las cosas. En cuanto al fondo de la cuestión, Sócrates tenía razón, si tenemos en cuenta que las relaciones objetivas entre las cosas son muchas veces relaciones necesarias, relaciones que los teólogos han considerado divinas.
El diseño, en resolución, no lo referiremos tan solo a la satisfacción de las necesidades humanas subjetivas, aunque no fuera, muchas veces, más que porque él tiene que ir ordenado a la satisfacción de necesidades objetivas, las de los elementos intercalares, engarzados en cadenas cada vez más complejas, que despegan ya enteramente de las operaciones U, a la manera como «despegaban» ya de estas operaciones las mismas construcciones geométricas clásicas (¿qué necesidad humana previa satisface la construcción del hipercubo y qué expresa el hipercubo fuera de su propia estructura?). Es este el lugar en donde el diseño industrial asistido por ordenadores puede desempeñar servicios insustituibles. La simulación cinemática de conexiones de elementos intercalares muy abstractos, es algo que acaso una mente humana no podría hacer, ni por tanto diseñar.
6. Las unidades secuenciales cíclicas que venimos llamando ceremonias pueden considerarse como un paralelo antropológico de lo que los etólogos, desde J. Huxley, llaman rituales, para referirse a ciertas figuras de la conducta de los mamíferos, de las aves o de los peces. ¿Por qué, pues, no llamar también rituales a las ceremonias? ¿Qué diferencias existen entre el ritual de los pavos reales desplegando su cola en el parque o el «ritual» de un modelo desplegando sus prendas indumentarias por la pasarela? A lo sumo, las ceremonias serían los rituales de los hombres y estos no se diferenciarán de los rituales de otros primates más de que los rituales de estos primates se diferenciarían de los de las aves o reptiles.
No negamos las profundas semejanzas entre rituales y ceremonias. Pero precisamente la construcción del concepto de ceremonia está inspirada en motivos que prohíben la reducción de estas a la condición de una mera especie de aquellos. También las ceremonias, en cuanto secuencias cíclicas, se asemejan a los procesos biológicos recurrentes (tipo «ritmos circadianos») sin que por ello haya fundamento para reducir las ceremonias al concepto genérico de «procesos biológicos de carácter cíclico». Y no porque pretendamos asignar a las ceremonias un lugar «exento» y puramente espiritual, desligado de los procesos en los cuales se desarrollan los rituales o los ciclos circadianos. Así como los ritmos celulares están a la base de los ritmos circadianos, también los rituales etológicos están en la base de las ceremonias. Pero las escalas de las figuras respectivas son distintas y, por tanto, también su sintaxis. Si no mantuviesen su recurrencia los ritmos bioquímicos de los organismos animales, estos tampoco podrían desarrollar sus rituales específicos; pero ello no implica que estos rituales puedan reducirse a aquellos ritmos. Supongamos una ciudad en donde todo está construido con sillares: sin sillares no hay casas, ni monumentos públicos, ni termas, ni calzadas. Y si los sillares de esa ciudad comienzan a desintegrarse, afectados de un mal de la piedra, las casas, las termas, las calzadas, se desmoronan. Y, sin embargo, no por ello podemos reducir los edificios, o los monumentos a los sillares constitutivos, ni tampoco una de estas formas a las otras. Aquí supondremos que las ceremonias humanas, aunque tomen su punto de partida muchas veces de rituales zoológicos (no siempre, porque las ceremonias también toman su origen a partir de otras ceremonias, de suerte que el inicial ritual zoológico queda eliminado) no se reducen a ellos, sino que precisamente constituyen un rasgo diferencial de las categorías antropológicas en relación a las categorías zoológicas.
II
Qué puede entenderse por «diseño», en cuanto dice conexión a las ceremonias
1. Así como el concepto de ceremonia lo hemos referido en su integridad al ámbito del «hacer», en cambio el concepto del diseño suele utilizarse referido, al menos inicialmente, al ámbito del «ser», de suerte que diseño significa prácticamente «diseño objetual», diseño de las cosas constitutivas de la cultura material. Lo que diseñamos es un sillón anatómico, o bien el rótulo de una institución o bien un traje de noche. El sillón, el rótulo o el traje de noche son objetos culturales. Dejando, de momento, la cuestión sobre la legitimidad de esta restricción arbitraria del concepto del diseño al diseño objetual, las preguntas inmediatas que se nos abren son de este tipo: Que, si los objetos culturales no son independientes del hacer humano, serán también resultado de este hacer, por lo que el diseñar habrá de considerarse también como una especie de hacer. Y ello obliga a determinar si ese hacer los objetos y el propio diseño (es decir, el facere), son siempre ceremoniales o si pueden no serlo. Es decir, si hay una ceremonia del diseño, y si el diseño objetual es siempre diseño de una ceremonia del hacer, en particular, diseño de una ceremonia de las que hemos llamado de orden U. En la medida que el hacer tiene que ver con la producción, tendremos otra vez que precavernos de la representación ordinaria del diseñador como un «creador de formas» que, ante el papel blanco, símbolo de la nada, o del caos, traza el futuro según sus fines propios. Pues semejantes representaciones (cuya génesis sociológica está sin duda ligada a mecanismos de propaganda y a la voluntad elitista de quien quiere diferenciarse del simple artesano) equipararán al diseñador con el Nous de Anaxágoras, el primer diseñador de nuestra tradición teológica. Porque el Nous de Anaxágoras no es el Dios judío o cristiano, creador de la materia. El diseñador suele saber que parte de una materia dada; pero una materia que concibe como un papel en blanco, amorfo, como un caos sobre el cual él puede crear las formas. Y lo importante es subrayar (al negar el carácter creador del diseño) no ya que el diseñador no crea en la materia, sino que tampoco crea las formas, sacándolas del caos o de la nada. Esto equivale a la afirmación de que toda forma diseñada, por nueva que se nos aparezca, debe siempre entenderse (si mantenemos una perspectiva racional-materialista) como resultado de formas precedentes, que nos remiten, en última instancia, a la época de nuestros antepasados primates. Estas formas primigenias son totalidades constituidas no solamente por partes materiales, sino por partes formales (es decir, por partes que conservan, de algún modo, y no necesariamente el de la semejanza, la forma misma del todo). No se trata, sin embargo, de entender el ulterior proceso del diseñar como una mera recombinación de formas ya dadas. Porque el diseñar originalmente supone triturar las formas precedentes, si no ya en sus partes materiales, si en sus partes formales (unas partes que ni siquiera fueron previstas en el proceso de construcción de la forma precursora). De este modo, puede entenderse la posibilidad de una verdadera novedad, que nunca será creadora, puesto que ha de mantenerse en conexión interna con las formas dadas.
2. Y como el diseñar es, desde luego, un hacer, es decir, una techné, una poiesis, conviene, ante todo, precisar algunos rasgos pertinentes contenidos en el concepto mismo del hacer humano, en tanto es un concepto diferencial respecto de la mera conducta animal. También los animales, y en particular, los primates, fabrican cosas que muchos llaman objetos culturales. Sabater Pi, por ejemplo, nos dice haber determinado tres grandes áreas culturales en la cultura de los chimpancés africanos: la cultura de las piedras (en África occidental), la cultura de los bastones (en África centro-occidental, Camerún, Congo) y la cultura de las hojas (en África oriental, Tanganica). Pero, ¿anulan estos hallazgos las diferencias entre el hacer humano y la conducta animal? Suponemos, desde luego, que aquel procede de este por evolución. Pero esta evolución introduce formas nuevas. ¿En qué grado?
A nuestro juicio hay diferencias esenciales entre el hacer humano y el hacer de los primates, por tanto, entre las culturas animales y la cultura espiritual de los hombres (entendiendo por cultura espiritual, desde luego, un concepto que se aplique tanto al Partenón como a la Cloaca máxima). La dificultad estriba en establecer criterios adecuados que no sean metafísicos y que permitan dar cuenta de la transformación de unas culturas en otras. Decir, por ejemplo, que la diferencia reside en el hecho de que los hombres son inteligentes, mientras que los chimpancés obran por instinto es decir algo insostenible. Suponer (como supone Marx) que la abeja construye sus celdas sin representárselas previamente, mientras que el arquitecto se representa mentalmente de modo previo el edificio, es reexponer un criterio tradicional (el de la causa final consciente) de un modo excesivamente «mentalista». Suponer que el hacer humano procede fundamentalmente representando previamente las formas futuras, como si el diseñador fuera un Dios padre dotado de la ciencia media, es tanto como dotar a la conciencia humana de una capacidad mágica, a saber, la de conocer lo que no existe. La prólepsis no puede entenderse como la presentación de la obra futura a las potencias ejecutivas, porque lo que se representa es la obra pretérita. Es pues una anamnesis. Y la anamnesis es una mímesis. Esta idea puede ayudarnos a reconstruir algunos esquemas objetivos (utilizados por paleontólogos y arqueólogos) que conservan, sin embargo, un sabor metafísico que impide su adecuado desarrollo. John Napier, por ejemplo («The Locomotor Functions of Hominids», en Sherwood L. Washburn, Classification and Evolution, Nueva York, 1963, pgs. 178-189), distingue los grados más significativos por los que pasarían los homínidos sobre la base de distinguir uso de herramientas y fabricación de herramientas por un lado; uso de herramientas ad hoc y también uso deliberado (incluso modificación de instrumentos) así como fabricación de herramientas ad hoc y fabricación con arreglo a métodos normalizados, y atribuye a Oakley la idea de tomar la fabricación de utensilios con arreglo a métodos normalizados como criterio de hominización. Es evidente que, como criterio positivo, aplicado a la Prehistoria, el criterio de Napier tiene la enorme ventaja de su objetividad, en cuanto a criterio distintivo. Además, constitutivamente, este criterio está vinculado con el lenguaje articulado, hasta el punto de que si (como subraya Clarke) podemos atribuir el lenguaje articulado al hombre paleolítico es sólo a través de los útiles de fabricación uniforme (normalizada) que aparecen en relación con los huesos fósiles. Pero, en todo caso, es necesario subrayar que el concepto de normalización no es otra cosa que el concepto de enclasamiento, procedente de Platón, así como la idea de la conducta normalizada, como característica de hacer humano es, literalmente, la aplicación, al material histórico, del concepto aristotélico de la techné, del hacer por reglas universales, un hacer que produce, por tanto, objetos uniformes, por tanto, normalizados.
3. Desde una perspectiva estrictamente materialista, por tanto, las prólepsis no pueden tener por contenido la representación de un objeto futuro, sino un objeto previamente dado, el cual moldea, a través de las manos primates, al objeto utilizado y luego fabricado. Será un objeto ya utilizado (por ejemplo, una lasca casualmente producida y aprehensible como un hacha) aquel que puede servir de modelo o molde para la utilización ulterior de otro instrumento y, eventualmente, para su fabricación. Es ahora cuando la necesidad de elegir entre varias alternativas en conflicto puede convertir a la alternativa escogida, por motivos deterministas a su vez, en norma. Según esto, el hacer comienza propiamente como un hacer normativo, no como una mera fabricación; si se quiere, como un deber ser, frente al mero ser del construir espontaneo. Con la repetición, que lleva siempre aneja un cierto grado de variación, el instrumento prototipo, acumulando las funciones de tal, podrá dejar de utilizarse como instrumento, y, por un proceso de hipóstasis, pasará a convertirse en modelo, molde u objetivo. La propia repetición de estos modelos, a su vez, nos conducirá a una segunda hipóstasis, a una situación ya muy próxima al concepto de diseño, en su sentido ya más general.
El diseñar se nos presenta en esta perspectiva, inicialmente, como un hacer, no ya directamente de objetos, sino de modelos de objetos, de modelos normativos que reproducen y transforman objetos o prototipos ya dados. Los diseños no serán modelos de objetos futuros proyectados, sino reconstrucción de objetos ya dados (asociables en su caso a ceremonias de orden U) pero tales que puedan ser utilizados como reglas operatorias (como ceremonias de orden P) orientadas a la construcción de nuevos objetos culturales. Toledo, Bergamasco o Herrera no construyeron propiamente los planos del futuro Monasterio de El Escorial, sino que este resultó construido a partir de aquellos planos. Estos planos deben considerarse necesariamente como un diseño de la fábrica posterior, unos planos que fueron producidos y remodelados como tales planos, incluso antes de que los sillares comenzasen a ser puestos en hiladas. Y no estará de más advertir que el hablar de «diseños» al referirnos a los planos de El Escorial, no constituye ningún anacronismo. Recordemos la obra del propio Juan de Herrera: Sumario y breve declaración de los diseños y estampas de la fábrica de San Lorenzo el Real del Escorial (Madrid, 1589).
4. Nos parece, pues, que es imprescindible reconocer que la esencia del diseñar sólo puede aparecer en el momento en que se disocian de algún modo los procesos de orden P y los procesos de orden U, y que el diseño está ya a punto en el momento en que se producen, no ya las obras a partir de sus prototipos, sino a partir de modelos previos. Por ello decimos que ya hay diseño en los planes de ciudades (el plano hipodámico) o en los planos arquitectónicos, pero que no hay diseño, por ejemplo, en la fabricación paleolítica de las piedras preparadas (las llamadas chopers) ni tampoco en la fabricación normalizada de bifaces por técnicas más avanzadas, porque estas se siguen realizándose a partir de prototipos. Habría que llegar quizás al magdaleniense para poder encontrar situaciones pensables por medio del concepto del diseño. Pero debe haber un motivo por el cual aparece el concepto del diseño entendido como una actividad relativamente contemporánea. Sugiero como hipótesis la siguiente: que lo que viene llamándose diseño desde hace relativamente pocos años es, sin duda, algo nuevo, pero cuya novedad no consistiría tanto en la forma misma del diseñar cuanto en la aplicación del diseñar preferentemente a objetos muebles (cuya fabricación anteriormente se hacía también normalizada, pero a partir de prototipos), aptos para ser utilizados ceremonialmente. El diseño de nuestros días podría, según esto, considerarse como una extensión de los métodos propios de la construcción arquitectónica o urbanística al terreno de la fabricación de utensilios, herramientas y, en general, de objetos muebles.
Ahora bien, esta extensión no sería meramente casual, efecto de la inercia, sino que tendría un fundamento más profundo, que acaso pueda entenderse desde la teoría de las ceremonias aplicada al diseño. En efecto, lo que corresponde a los diseños en arquitectura (es decir, los planos) establecían prolépticamente (es decir, por mímesis de obras anteriores) ya en la fase eotécnica (y también en la paleotécnica y neotécnica) normativas para una multiplicidad de ceremonias concatenadas. Ello implicaba, además, una composición que puede llamarse de alguna manera modular, una composición con piezas recambiables y sustituibles (sillares, vigas, tejas), mientras que los objetos muebles, ya fuesen normativos de ceremonias, o, en la fase neotécnica, fuesen piezas de función automática, se producían mediante prototipos, dada la univocidad de su función y el carácter global de los objetos. Ahora bien, el proceso de extender a estos objetos los métodos prolépticos del diseño arquitectónico –producir un cáliz como si fuera una catedral– es decir, el proceso de instaurar el diseño en el sentido actual, quedaría explicado a partir del carácter multívoco de las ceremonias U asociadas a estos objetos así como el carácter modular o efímero de sus partes formales en una sociedad industrial de consumo. Es la multivocidad de las ceremonias U aquello que requeriría la prólepsis arquitectónica, es decir, el diseño. El automóvil puede servir de paradigma; porque el paradigma ya no tiene cien piezas como el carro de Hesiodo, sino cien mil, y por ello debe ser diseñado.
5. Pero la inmensa mayoría de estos diseños son, en realidad, diseños de ceremonias U, las cuales no están bien definidas previamente. Por este motivo el diseñar es una actividad poética, es decir una actividad combinatoria que, aún procedente necesariamente de la mímesis-anamnesis de referentes dados, sin embargo instaura una enérgica abstracción de estos precedentes, mediante su trituración abstracta, lo que le permite componerse con otros elementos que son también partes formales extraídas de otras totalidades. Por ello, sería sospechosamente metafísico tratar de relacionar el incremento de nuestra actividad contemporánea del diseñar con el hipotético incremento de la conciencia y de la libertad de unos hombres que se aproximan al «pleno autodominio de sus obras». Al revés, podría decirse que una raedera aurignacense comportaba una conciencia (relativa) más clara que la que comporta el cubo de Rubik. La finalidad de las ceremonias es, en general, hermética y lo que ellas nos muestran no es, en general, su verdadera función. Como ejemplo actual y casi surrealista podría valer esa ceremonia de demostración de los equipos de salvamento que ejecutan diariamente millares de azafatas en los aviones de todo el mundo.
6. Las ceremonias normadas por los diseñadores se repiten indefinidamente, tanto las de orden U como las de orden P, precisamente porque son elementos de una clase lógica. Y porque es necesaria para la sociedad de consumo industrial, ya sea socialista, ya sea capitalista, la instauración de nuevas y nuevas ceremonias, es también necesario el diseñar. Pero los diseños mismos, sin perjuicio de su sustantividad corpórea, incluso de su semejanza icónica con lo diseñado, no tienen la estructura del conjunto o de la clase (que es múltiple y sólo en el límite unitaria o vacía) sino la estructura del concepto clase (en el sentido de Russell) o de la esencia (en el sentido platónico) o de la singularidad específica (en el sentido de Husserl). Es esta una característica lógica del diseño que nos parece de importancia fundamental, dadas sus consecuencias. Significa que cada diseño es único, original en este sentido, lo que no excluye que pueda agruparse con otros, en géneros, familias, órdenes, clases o tipos. Significa que las copias indefinidas que puedan hacerse de un diseño dado han de considerarse como menciones de un mismo signo patrón, de una esencia y que diez copias de un mismo diseño de un vaso no se relacionan entre sí, a estos efectos, como los diez vasos fabricados según el diseño original. Pero el diseño no es especie única o clase unitaria, porque precisamente su destino es multiplicarse en un número indefinido, en general, de ceremonias en mutua competencia darwiniana. Esto suscita consecuencias económicas interesantes: Los diseñadores no deben cobrar por ejemplar, sino por el proyecto, porque mientras diez vasos son diez vasos numéricamente distintos, diez copias de su diseño, son un sólo diseño.
7. El incremento de la proporción relativa del diseño, en el momento en que su cantidad alcanza un punto crítico, permite la segregación de ciertas legalidades internas y autónomas respecto del mundo de los objetos diseñados. A diferencia del mundo de los prototipos, que han de ser ya útiles por si mismos, el mundo de los diseños comenzará a engendrar figuras que se diseñan con respecto de otros diseños previos, figuras que pueden ya dejar de ser signos (al menos signos alegóricos), porque no están destinadas a servir de modelo. Incluso figuras que sugieren ceremonias de utilización imposible. En el límite, figuras irrealizables o diseños imposibles. Esto no podría ocurrir en el mundo de los prototipos. Un prototipo imposible es un círculo cuadrado. Pero los diseños pueden ser imposibles e incluso podríamos llamar a los modelos imposibles, en cuanto contramodelos, diseños puros. La importancia de estos diseños imposibles puede ser muy grande, incluso desde el punto de vista científico, puesto que un modelo imposible puede servir, en determinadas circunstancias, como analizador de las situaciones reales. En Física, el ejemplo más característico de diseño puro pudiera ser el de perpetuum mobile de primera especie. Es evidente que no cabe hacer un prototipo de esta máquina. La República, de Platón, acaso pudiera considerarse como un diseño puro, imposible, en el terreno político, una utopía. En arquitectura los diseños imposibles sugeridos por las figuras de Escher inspiran sin embargo ciertas edificaciones postmodernas (por ejemplo algún proyecto de Peter Eisenman).
8. El diseño objetual, y, por tanto, las ceremonias de orden P de su fabricación, ha de fundarse, en todo caso, en la esencia de los objetos diseñados y esta esencia tiene que ver de algún modo con la utilización o uso de los objetos (pragmata) por los hombres ya sea ésta utilización ceremonial, ya sea abierta (no ceremonializada) o cuasiceremonial. Por lo demás, la esencia del objeto puede ir acompañada de otros componentes o asociada a otras esencias en objetos multivalentes, pero esto no suprime la idea central. Sin embargo hay una tendencia a hipostasiar (cosificar, reificar) la esencia de los objetos diseñados, como si ellos tuviesen intrínsecamente esa esencia objetiva, y esta tendencia se incrementa por la efectividad de relaciones internas (morfológicas o métricas) que parecen poseer las figuras (leyes gestálticas, proporciones áureas, &c.). Sin embargo tales esencias, sin dejar de ser objetivas, sólo se configuran en el contexto de las operaciones de su utilización (y aquí no podemos entrar en el análisis de los procesos de constitución de las esencias objetivas en cuanto segregadas de las esencias de su uso).
Estamos ante una mesa. Es un objeto necesariamente complejo, una estructura o totalidad, que puede ser descompuesta en diferentes sistemas de partes, organizadas según órdenes distintos (por ejemplo, tiene partes formales –difícilmente, salvo por accidente, podríamos encontrar en la mesa «fractales»–, partes materiales, intercambiables con otros muebles). Los lingüistas de la escuela estructuralista se acordaron, como suele ocurrir a todo profesor cuando busca ilustraciones inmediatas de sus conceptos, de las mesas, esta vez para tomarlas como ejemplo del concepto mismo de «estructura»: «Una lengua tiene una estructura, y ello no es nada metafísico: también una mesa tiene estructura» –venía a decir, hace unos veinte años, el profesor Mounin en sus Clefs pour la linguistique. Porque lo esencial de la mesa no sería la materia de la que esté fabricada (madera, mármol, chapa) –diríamos nosotros: ni sus _partes materiales_– sino su estructura. Por su estructura la mesa puede descomponerse en trozos –que, en principio, deberían ser partes formales– que pertenecen a diversos órdenes o tipos. Cada uno de estos órdenes o tipos se caracterizaría porque, en él, las partes-unidades son diferentes. Así, una mesa común de cuatro patas con dos cajones podrá descomponerse de este modo: cuatro unidades de tipo I (pata), dos unidades de tipo II (cajones), una unidad de tipo III (tablero), &c. Cada orden o tipo de partes podría experimentar variaciones con relativa independencia de los demás. Manteniendo las unidades del tipo III y del tipo I puedo optar por una mesa de un cajón o de tres cajones; manteniendo las unidades de tipo II y III puedo optar por una mesa de tres o de seis patas. Y si se rompe una de las cuatro patas de la mesa rústica, puedo sustituirla si dispongo de ella, por la pata de una mesa Luis XV. La mesa es una estructura, porque teniendo diferentes órdenes de partes, susceptibles de variar con relativa independencia, las mantiene engranadas, es decir, articuladas. Sin duda, este análisis de la mesa es fundamentalmente correcto (habría que agregar: alguno de estos órdenes o varios, pero no todos, pueden tomar valores en la clase nula, porque caben mesas sin cajones, incluso sin patas.). Pero es un análisis genérico. Es un análisis que no nos conduce a la esencia de la mesa sino que, supuesto que ya está dada esta esencia (y de un modo muy oscuro: en el análisis anterior no se sigue ninguna conclusión acerca de si las patas son o no esenciales a la mesa o, dicho de otro modo, si las partes de orden I pueden tomar valores en φ), ella nos es mostrada como una estructura. (¿Podría, recíprocamente, una esencia no ser estructural?). Aceptamos, desde luego, el análisis estructural, genérico, de la mesa y reconocemos su pertinencia en relación con la problemática de su diseño, pues los componentes genéricos siguen siendo esenciales. ¿Podríamos intentar especificar esta esencia? Se puede incluso intentar establecer proporciones matemáticas entre sus partes, discriminar partes esenciales y accidentales. Por ejemplo, no será esencial la forma rectangular o circular (la mesa redonda) del tablero; tampoco las cuatro patas son esenciales, puesto que hay mesas de una sola pata (un velador) e incluso cabe defender la tesis de que ni siquiera las patas son partes esenciales de la mesa, porque también son mesas los tableros colgados del techo o sujetados en el muro (como un pupitre). Si el diseñador intenta obtener criterios objetivos sobre la naturaleza esencial del objeto mesa podría acaso levantar tablas sobre proporciones relativas, tomadas de la experiencia, entre longitudes de patas y tableros, proporciones entre anchuras, &c., y sin duda podría obtener valiosas observaciones empíricas sobre diferentes sistemas del objeto mesa. Pero podemos decir que si el diseñador no tiene el conocimiento de la esencia de la mesa andará siempre a ciegas y sus proyectos originales estarán envueltos siempre por la ignorancia de su verdadero alcance. Porque, en realidad, si estas determinaciones alcanzan verdadera importancia, es por respecto a operaciones de tipo P. Ahora bien, la esencia de la mesa es imposible de establecer sin referencia a las operaciones de su uso, y a operaciones en el sentido mas estricto, que son las operaciones manuales (quirúrgicas»). La necesidad de referirse a estas operaciones suele tomar la forma de una apelación a la «función». Así, se diría que es la «función» lo que explica las opciones acerca del número de unidades de cada orden que una mesa puede tener (la razón de que una mesa tenga un cajón o tres residirá en la función, no en la mesa). Explicación poco clara, porque estas «funciones» se resuelven con frecuencia en ceremonias de tipo U; pero también pueden ser funciones puramente intercalares. Lo más socorrido será acudir a una enumeración de funciones específicas convencionales (de tipo U) que sugieran, sin duda, una definición inductiva. Una inducción que no llega a término puesto que lo que en realidad hace es encomendar al lector que la realice. Ocurre como cuando definimos un árbol diciendo: «Un árbol es un roble, un castaño, un pino, y otros vegetales que el lector podrá percibir como parecidos a los dados». Así, en la 19 ed. del Diccionario de la Real Academia Española, leemos esta «definición» de mesa: «mueble por lo común de madera que se compone de una tabla lisa sostenida por uno o varios pies y que sirve para comer, escribir, jugar y otros usos». En suma, cuando queremos construir la idea de mesa por medio de conceptos estructurales parece que nos salimos hacia un horizonte excesivamente genérico; cuando nos atenemos a las funciones o usos, parece que nos quedamos en enumeraciones demasiado específicas, que no nos permiten reconstruir la esencia de la mesa, la meseidad, para hablar en términos platónicos. ¿Habrá que volver a Diógenes el Cínico y decir: «Yo, oh Platón, no veo la meseidad, sino la mesa»? Pero sabemos que Platón, según testimonio de Laercio, contestó a Diógenes: «Tu ves sólo la mesa porque tienes ojos, y no ves la meseidad porque no tienes inteligencia». Acaso pudiéramos encontrar esta «inteligencia» de lo que es la esencia de la mesa recurriendo desde luego a un tertium funcional (de orden U) pero que sea, a su vez, de naturaleza global respecto de todas las funciones específicas particulares a las cuales las diferentes partes de mesa pueden servir. Por eso, no ya las proporciones relativas de las partes son variables por los diseñadores, sino que son las proporciones absolutas aquellas que deben también tenerse en cuenta. Tomemos la mesa más vulgar o frecuente, el tablero rectangular sobre cuatro patas. Bastará que las patas comiencen a alargarse para que la mesa se convierta en una suerte de armario o dosel, incluso en una cabaña; bastará que las patas se acorten para que la mesa se convierta en una tarima o en un pódium. Hay pues una serie continua en alguno de cuyos intervalos aparece la esencia de la mesa, que vuelve a desaparecer, a la manera como en la serie continua de las secciones del cono por un plano según diversos ángulos, aparece en un momento dado la figura de la elipse y desaparece transformada en hipérbola, &c. Ninguna «razón aurea» podría fijar la relación óptima y esencial entre la longitud de las patas y la del tablero. Porque esta relación no es directa, sino que requiere la consideración de un tertium, a saber, la relación al plano promedio determinado por las manos de los hombres, en posición vertical. He aquí la construcción dialéctica de ésta característica esencial de la mesa, en una perspectiva evolucionista: Los antepasados de los hombres fueron primates cuadrumanos, lo que significa que tenían manos (esto es ser primate); pero las manos estaban utilizadas en servicio locomotor. Por motivos sumamente complejos (incremento del cerebro, neotenia, &c.) una rama de los homínidos va progresivamente tomando la estación vertical, lo que implica que sus manos quedan «colgando», liberadas del servicio locomotor y aptas para realizar nuevas operaciones, las operaciones «quirúrgicas». La mano ha sido llamada con razón el cerebro externo de la humanidad y por eso es preciso afirmar que el homo sapiens es, en realidad, un homo faber. Pero todo esto gracias a que las manos del homínido vertical quedaban «colgantes» sin suelo en el cual apoyarse, como venían haciéndolo durante millones de años. Es ahora cuando podemos introducir la esencia del nuevo objeto, la esencia de la mesa: la mesa es el suelo de las manos, una nueva «esfera», (superpuesta a la «biosfera» y, en realidad, identificable con la llamada «noosfera» por los teilhardianos), una esfera discontinua que cubrirá la tierra. Sobre ella «caminarán» las manos del «mono espiritual». La esencia de la mesa, su prototipo, admitirá entonces una indefinida cantidad de especificaciones: los quirófanos y los pianos serán también mesas, o incluso los altares, a veces por referencia a dioses antropomorfos gigantes, mesas imaginarias, pero realizadas acaso en algunos monumentos megalíticos. No hay usos ceremonializados en general de la mesa, pero el diseñador de mesas deberá conocer, sin duda, la esencia de las mismas precisamente para tener libertad en la creación de sus especies.
III
Qué puede entenderse por «ceremonia del diseño»
1. Una contraprueba de que los dos conceptos que acabamos de esbozar –el concepto de ceremonia y el concepto de diseño– tienen una mínima contextura lógica podría tomarse del hecho de que no es posible componerlos entre si de cualquier manera. Hay ciertas composiciones, en efecto, que quedan excluidas o al menos debilitadas, en virtud de la misma naturaleza de los conceptos definidos, lo que es condición necesaria para su symploké. Si toda composición fuera posible, habría que concluir que tales composiciones eran puramente literarias, y no estrictamente conceptuales. Estaríamos en una situación parecida a la que plantea un sistema de axiomas a partir del cual pudiera demostrarse todo.
Ahora bien, la composición «ceremonia del diseño» debe ser, en general, rechazada como expresión de algún concepto estricto, y esta afirmación puede tener consecuencias desagradables para quienes pretenden fundar una disciplina generalista del diseño (cuya expresión académica fuese una Facultad o Escuela superior de diseño), si es que ésta disciplina debe tener como correlato precisamente la posibilidad general de las ceremonias del diseño. Pero la ceremonia, como hemos dicho, implica repetición, mientras que el diseño implica singularidad específica. Sólo en la apariencia fenoménica se nivela una ceremonia individualizada y un diseño concreto. Porque mientras la ceremonia individual figurará como elemento de una clase, el ejemplar del diseño figurará como la clase misma, a la manera como en un teorema trigonométrico el triángulo concreto sobre el que se desarrolla la demostración es sólo un ejemplar de la esencia triángulo. Esta propiedad puede, por cierto, considerarse como una de las raíces de la importancia del diseño industrial en la sociedad de consumo, pues esta propiedad es la que permite la formalización del concepto de «marca». Así como el geómetra ante las figuras individuales de forma triangular lo que percibe es la forma universal de triángulo (cuando está demostrando teoremas generales) así también el consumidor, ante el producto individual y concreto que descansa, junto con otros, en la estantería del supermercado, sólo percibe marcas, un universal constituido por un complejo de rasgos (un perfil de objeto –botella de licores, abrelatas–, un color, unos rótulos) que deben repetirse en cada ejemplar con toda precisión, porque la precisión de la repetición clónica es, ella misma, indicio de verdad y de identidad, que es identidad del universal, de la clase, de la marca. Esta identidad universal (esencial, no sustancial) es precisamente el objeto del diseñador industrial.
2. En la medida en que los diseños esenciales, en cuanto singularidades específicas, pertenecen a clases genéricas más amplias, es decir, en la medida en que un diseño dado puede repetirse, no ya en su singularidad específica, sino según algún rasgo genérico, de suerte que el diseñar concreto pueda incluir la repetición de rasgos genéricos de otro diseño específico, entonces cabría hablar de una situación algo más próxima a la de una ceremonia. Pero como estos rasgos genéricos se determinan inmediatamente en sus singularidades específicas, las «ceremonias del diseño» nunca podrán formalizarse como tales ni, por tanto, podrán llevar adscrito un «cuerpo de doctrina» de carácter general. Lo que puedan tener de ceremonial los diferentes actos de diseñar de especies tan distintas como el diseño gráfico o el diseño industrial, el diseño arquitectónico o el diseño indumentario, será tan solo una sombra o espectro de ceremonia, o, si se quiere, una ceremonia degenerada, al perder el contacto con la especie en la que puede tomar cuerpo el género mismo.
IV
Qué puede entenderse por diseño de una ceremonia
1. La composición de los dos conceptos principales que venimos analizando (ceremonia y diseño), que arrojaba resultados inconsistentes en la forma «ceremonia del diseño», conduce, en cambio, a resultados llenos de sentido en su forma inversa (o «quiasmática»), a saber, como «diseño de las ceremonias». Y estas composiciones tampoco son homogéneas, ni niveladas, sino muy diferenciadas. Y no de modo aleatorio, sino precisamente en función de la diversidad misma que puede establecerse entre las ceremonias atendiendo a su materia. Consideraremos aquí la clasificación de las ceremonias en circulares, angulares y radiales, clasificación derivada de la teoría tridimensional del espacio antropológico. Cabe también subrayar que esta diferenciación en el desarrollo del concepto compuesto («diseño de la ceremonia») puede considerarse como un buen testimonio que refuerza la impresión de que nos encontramos ante una efectiva symploké de conceptos. Pues no solo no son compatibles todas las composiciones formalmente posibles, sino que aquellas que son compatibles lo son de diferente manera, según la materia o contenido.
2. Las ceremonias son «figuras del hacer», que hemos puesto en estrecho paralelismo con las «figuras del ser», con las formas de la llamada «cultura material». En líneas generales, las ceremonias son figuras dadas en el tiempo (son secuencias de operaciones) mientras que las figuras del ser son figuras dadas en el espacio. Pero ambos géneros de figuras tienen caracteres esenciales comunes en cuanto figuras espirituales, en particular su carácter proléptico y teleológico. Precisamente en este carácter fundábamos la posibilidad del diseño, en cuanto concepto que, según el uso ordinario, suele sobreentenderse referido a las figuras del ser –el diseño de un automóvil o el diseño de los titulares de un libro– como figuras enclasadas repetibles.
Ahora bien, precisamente en este su carácter proléptico y repetible que las figuras del hacer comparten con las figuras del ser, fundamos la consistencia inicial de un concepto tal como el de «diseño de una ceremonia». Si el diseño de una figura (en relación con las ceremonias U) tal como la de un martillo, se funda en su carácter proléptico repetitivo, ¿por qué no cabría hablar del diseño de una figura tal como un saludo, que también es proléptico y repetitivo? No se advierten incompatibilidades de principio, o genéricas, aunque esto no excluye que pueda haberlas en lo que se refiere a la materia específica de las ceremonias, según motivos que habrá que determinar.
3. En efecto, si nos referimos a las ceremonias que llamamos «circulares», es evidente que no puede, en principio, levantarse ninguna objeción a la decisión de quien quisiera, a título de diseñador particular o a cuenta de una institución o del estado, diseñar una nueva ceremonia de saludo o una nueva ceremonia de intercambio comercial. Parece que semejante decisión estaría en línea de la quién, a título de diseñador particular, o a cuenta de una institución o del estado, diseña un sombrero o un nuevo billete de banco. ¿Por qué entonces no encontramos representada regularmente la actividad diseñadora de ceremonias circulares? No parece difícil encontrar la razón ex parte materiae. En efecto, las ceremonias circulares, por su componente repetitivo, no son propiamente «fabricadas», en general, porque la repetición de esas ceremonias resulta de una tradición en la que prevalece, por «selección natural» la ceremonia más adaptativa. El diseño de una ceremonia circular, aunque formalmente sería paralelo al diseño de una figura objetual, resultará mucho más difícil de llevar luego, de hecho, a la práctica. También el diseño tecnológico necesita, desde luego, una aceptación social, para que la repetición sea indefinida, pero siempre es posible una primera edición aún cuando no sea socialmente aceptada. Esto no es posible en los diseños «circulares». Aquí un diseño sin aceptación queda como un diseño puramente futurible, un diseño de la ciencia de simple inteligencia, si es que no hay un decreto eficaz que lo ponga en ejecución. En éste estado habrían quedado esos «diseños de ceremonias» sociales que ideó Augusto Comte.
Los ceremoniales circulares proceden, en su mayoría, de prototipos más que de diseños. Prototipos, sin duda, muy modificados y generalmente hechos ad hoc. Valga como ejemplo el ensayo de ceremonia de su coronación imperial por Napoleón, ensayo que, más que un diseño, habría que considerar como un prototipo, modificativo de prototipos carolingios.
Lo que acabamos de decir no excluye que, en algunas circunstancias, en las que fuera posible el moldeamiento por decreto de ciertas relaciones circulares, por ejemplo el protocolo cortesano de un príncipe, o determinadas ceremonias militares o eclesiásticas, el diseño de una ceremonia circular sea posible. De hecho encontramos «técnicos logísticos» o «maestros de ceremonias» que diseñan una parada militar o un cortejo, en el mismo sentido en el que otros técnicos diseñan simultáneamente un tipo de uniforme o de carruaje. En cambio, tendría poco sentido diseñar una batalla, precisamente porque una batalla no es una ceremonia, aunque contenga ceremonias parciales.
4. Cuando consideramos las «ceremonias angulares», es decir, las relaciones ceremoniales del hombre con los animales (ya sean éstas de naturaleza religiosa, ya estén enteramente secularizadas) el grado de moldeamiento puede ser superior al que, en general, admiten las ceremonias circulares, precisamente porque ahora es posible, muchas veces, repetir, ensayar e instaurar secuencias de operaciones según una determinada pauta. Una cacería es una ceremonia que se configura, sin duda, a partir de prototipos, pero que permite un alto grado de diseño estricto. Y otro tanto hay que decir de la ceremonia española angular por excelencia, a saber: la corrida de toros.
5. Pero son evidentemente las ceremonias «radiales», es decir, aquellas ceremonias constituidas por secuencias de operaciones orientadas a producir objetos físicos y, en particular, operaciones que son ellas mismas productoras de procesos físicos sucesivos, las que tendrían posibilidad de ser diseñadas. En ocasiones, no solo posibilidad, sino también necesidad. Dejando aparte aquellos diseños característicos de la actividad científica (los llamados «diseños experimentales», que necesitarían un análisis pormenorizado) nos referimos a otras tareas que también son ceremoniales y que pueden estar muy próximas a las tareas científicas, es decir, a las tareas tecnológicas. En efecto, la producción industrial, en tanto comporta la cooperación de múltiples trabajadores coordinados, puede ceremonializarse, y esta ceremonia, a partir de un cierto nivel, necesita ser diseñada, por diseños de orden P, puesto que los prototipos de partida pueden ser muy rudimentarios. La obra que ha hecho famoso a Federico Winslow Taylor, tal como se resume en su libro The Principles of Scientific Management (Nueva York, 1911), es decir, la llamada racionalización y organización científica del trabajo, puede ser considerada como la obra de un diseñador de ceremonias industriales. Unas ceremonias que aproximan sorprendentemente el movimiento de los trabajadores en el taller al movimiento de los músicos en la orquesta. Una ceremonia que no podría echar a andar sin un diseño previo, de la misma manera que una orquesta no podría moverse sin la partitura. Las llamadas «fichas de fabricación» contienen precisamente una comparación entre las secuencias empíricas de operaciones de los trabajadores y las «partituras» prescritas o secuencias diseñadas. Difícil es no ver el diseño de una ceremonia en el siguiente plan racionalizado de operaciones prescritas para fabricar regularmente y reiteradamente lotes de diez anillas de enganche o remolque, según el siguiente orden de secuencias: 1. Cilindrado (0 h. 20'), 2. Acabado (0 h. 22'), 3. Refrentado (0 h. 09'), 4. Acabado (0 h. 11'), 5. Torneado del collar (0 h. 08'), 6. Poner a medida (0 h. 06'), 7. Formar la punta (0 h. 15') y 8. Roscado (2 h. 10'). Total: 3 h. 41'. En esta «partitura industrial», el reloj funciona como un metrónomo y las ceremonias reales pueden aproximarse tanto a su diseño (la ficha de fabricación que tengo a la vista acusa un intervalo total de 3 h. 48') como los números de un ballet a los de su partitura.
La producción industrial, por tanto, incluye un diseño de ceremonias, un diseño de ceremonias de fabricación (de orden P) y un diseño de ceremonias de utilización (ceremonias de orden U) que son precisamente las más directamente implicadas en la figura objetiva.
Pero el lugar en donde el diseño de las ceremonias deja de ser un recurso para alcanzar la minimización de costes en los procedimientos de fabricación que, sin diseño, podrían acaso también cumplir su objetivo con despilfarro (incluso intercalando «operaciones supersticiosas» en el sentido skinneriano) es el lugar de la música sinfónica. No hablamos de la música en general, porque un concierto de flauta o de piano puede ser improvisado sin previo diseño o ejecutado por imitación de un prototipo. Pero una orquesta sinfónica no puede «echar a andar», ni menos aún, sostener su marcha sin partitura previa. El concierto sinfónico es claramente una ceremonia de las que en otro lugar hemos llamado «algorítmicas». La partitura previa, necesariamente silenciosa, no es un prototipo sino un diseño de la ceremonia sinfónica. Un diseño en el que se acoplan de modo característico el diseño de orden P y el de orden U, porque la partitura como diseño P de una ceremonia de fabricación (el concierto vivo) incluye una ceremonia de la audición, de orden U, que consiste en gran medida en asistir a la misma «ceremonia de fabricación». No deja de tener interés a este respecto el que la palabra diseño se utilice en música para designar ciertas partes del ritmo que tienen un valor relativamente independiente del flujo sonoro. En cualquier caso, creemos que podrían ser consideradas las partituras sinfónicas como los paradigmas más «compactos» del diseño ceremonial, dado el acoplamiento de las ceremonias de orden P y de orden U cuya disociación suele ser normal en otras situaciones. Aquí aparece con claridad la razón por la cual el diseño puede ser necesario y no meramente optativo, y también la razón por la cual, eventualmente, además del diseñador, es preciso muchas veces contar con un maestro de ceremonias o ingeniero tecnológico (aquí, el director de orquesta) cuya misión es interpretar el diseño y aplicarlo a la materia concreta. Y por último vemos también aquí el alcance que puede tener la llamada «libertad creadora del diseñador», en tanto que esta libertad no es de mera indeterminación, cuando la obra es buena, sino que, por el contrario su acción puede estar totalmente determinada por la estructura objetiva misma de la ceremonia que está diseñándose, ante la cual, ni siquiera el mismo compositor (o su «exacta fantasía» en expresión de Leonardo) tiene posibilidad de alterar una sola nota, cuando se trata de una obra maestra. Y, por último, también aquí se nos muestran los límites utópicos del diseño, las partituras perfectas, pero imposibles de ser ejecutadas, las armonías silenciosas (que corresponden, en música, a lo que en arquitectura son los «diseños imposibles» a los que antes nos hemos referido).
6. El inmenso campo del diseño, en tanto que consiste, en gran parte, en ser un diseño de ceremonias, tiene como efecto principal (no hace falta decir: como objetivo principal) el incremento de la organización y control social de las muchedumbres que viven al nivel de la sociedad de consumo, sociedad que se hizo posible gracias a la revolución industrial. Pero la sociedad de consumo es, en realidad, una sociedad ya ceremonializada y lo es gracias, sobre todo, a los productos culturales que llevan en su forma impresa la norma misma de la ceremonia de su utilización. En esta perspectiva no deja de ser sorprendente la poca atención de los diseñadores de ceremonias con respecto a ese conjunto de grandes ceremonias que suelen llamarse «rituales de paso» (nacimientos, bodas, funerales). Las ceremonias correspondientes vienen realizándose en nuestra sociedad según pautas procedentes de las sociedades medievales, en el marco de una ideología cristiana que va quedando progresivamente anquilosada. Pero no es posible sustituirlas sin un diseño previo y el improvisar una ceremonia alternativa de forma desmañada y absurda contribuye a la persistencia de los prototipos tradicionales.
7. La incorporación del diseño a los mecanismo mediante los cuales se ejerce el control social (tomando esta expresión de H. Spencer y E. A. Ross, sobre todo en el sentido de Roscoe Pound: «la presión que recibe cada miembro de la sociedad de los círculos formados por otros miembros de la misma»), a través que las ideologías que los objetos diseñados, así como el mismo acto de diseñar transportan, tanto en sociedades con planificación central como en las sociedades democráticas de mercado, es una manifestación especialmente «dramática» de un proceso mucho más genérico, que tiene que ver no ya con el control social de individuos presupuestamente dados como libres, sino con el fundamento mismo de la posibilidad de este control social, puesto que se refiere al «troquelado» de los individuos mismos en cuanto son miembros de esa sociedad, de esa cultura. El «troquelado» o moldeamiento del que hablamos se identifica con la misma multiplicación numérica del patrón, en tanto va distribuyéndose en individuos de una clase. Individuos que resultan mantener, en su caso límite, relaciones mutuas de igualdad, a la manera como las monedas acuñadas, procedentes de un mismo troquel, cuando son auténticas, son iguales las unas respecto de las otras y, por ello, intercambiables y aún indiscernibles a otros efectos. El troquelado no es solo un proceso físico: es, a la vez, un proceso lógico mediante el cual se genera una colección de ejemplares pertenecientes a una misma clase, al recibir distributivamente, como un sello o cuño, el patrón o molde universal. Era un proceso que los escolásticos medievales, en la teoría de los conceptos universales, denominaban «sigilación», un esquema que los realistas utilizaban para dar cuenta de la igualdad entre los individuos de una misma clase o especie empírica, en contra de las pretensiones del nominalismo. Si los individuos humanos repiten «inductivamente» un conjunto de rasgos, ello no sería debido meramente a una ficción de nuestras facultades de abstracción (supuesto que «nunca hay una brizna de hierba que sea igual a otra») sino a que cada uno de estos ejemplares podría ser considerado como resultado «pre-destinado» de un proceso de sigilación, a partir de una matriz o idea ejemplar segregada en la mente de Dios. En realidad, la teoría de la sigilación sólo era metafísica por su apelación a las matrices divinas, puesto que el concepto de sigilación, en sí mismo, es un concepto tecnológico, cuya referencia son matrices positivas y empíricas capaces de generar copias también positivas, objetos culturales. Más adelante, los biólogos identificarán las matrices positivas de la naturaleza, generadoras de los individuos iguales de una clase viviente, de una especie, no ya con las ideas ejemplares divinas, sino con los genes, unos patrones que no han sido diseñados por ningún demiurgo, porque se han configurado a partir de estructuras impersonales formadas por macromoléculas de ácidos nucleicos. Pero cuando nos referimos a las «matrices» diseñadas eficaces (es decir, aquellas que efectivamente generan de hecho objetos culturales distribuidos entre los individuos de un grupo social sobre quienes recaen, como recaían los dones de Prometeo o los dones de la «Gracia eficaz») parece que recuperamos la situación que los escolásticos atribuían a su demiurgo metafísico. Una situación que compromete la misma libertad humana, porque no solo por su naturaleza zoológica, sino, sobre todo, por su espíritu (su Cultura, heredera de la Gracia), los hombres aparecen programados, ahora no metafóricamente, por diseñadores que les «dictan» las normas, les inducen las figuras que van a componer el paisaje de su mundo y, con ello, les imponen las mismas ceremonias de utilización o de consumo. Hasta tal punto que puede afirmarse que los moldean y pre-destinan en su misma conciencia. Puesto que la conciencia no es una entidad íntima, mental, previa al mundo, sino la misma organización total o parcial de las figuras de ese mundo práctico, que ahora es el mundo de las figuras culturales diseñadas. Y si la predestinación (la programación predestinadora) puede tomar la apariencia de la libertad de espontaneidad cuando lo predestinado es una figura idiográfica (porque, entonces, los contenidos programados para un solo individuo, parecen identificarse con este mismo individuo, con su misma voluntad), en cuanto toma la forma de un modelo universal, nomotético, diseñado para ser multiplicado en cientos o millones de ejemplares, la producción programada de ejemplares ya parece comprometer más de cerca la misma libertad de quienes se identifican con esos ejemplares, como si ellos fuesen expresión de su misma personalidad (un modelo de coche o una corbata). Por su naturaleza los hombres parecían sometidos a las leyes genéticas, efecto de la concatenación universal. Pero quedaba, por su espíritu, abierta la espontaneidad de su voluntad a una causalidad libre (como decía Kant en la tesis de su «tercera antinomia»). Al parecer estamos ahora ante el caso de que es el mismo «reino de la libertad» el que se nos muestra sometido a leyes nomotéticas, a la concatenación universal de la antítesis kantiana. Pues la distribución masiva de los patrones culturales, eficazmente diseñados, y constituyendo sistemas de objetos concatenados entre sí, genera conjuntos de individuos igualados por el consumo, como antes la reproducción biológica instauraba conjuntos de individuos igualados por compartir el mismo sistema de genes. Los ciudadanos de una sociedad industrial se nos presentan ahora como números, ejemplares de una clase llana, y no ya porque todos (o casi todos) tengan cinco dedos en la mano, diez metros de intestino o quiasma óptico, sino porque ejecutan uniformemente las mismas ceremonias al utilizar los mismos coches, las mismas casas prefabricadas, los mismos trajes o la misma moneda. Regularmente, los coches o los trajes cambian de formato; pero estos cambios son también fruto de nuevos diseños, de nuevas predestinaciones de los demiurgos dispensadores de los dones de la Cultura, de los dones del Espíritu. En este sentido, por relación a los ciudadanos por ellos troquelados, los diseñadores se aproximan más al papel de «creadores» (aunque no lo sean por relación a la génesis de su propio diseño). En realidad, los diseñadores, tal y como los venimos entendiendo, y puesto que no crean de la nada sus modelos, sino que estos resultan de modelos preexistentes (aunque moldeen o creen a los individuos a quienes se ofrecen sus diseños) se asemejan, más que a Dios padre (a Zeus), a Prometeo, al titán que se decide a dotar a los hombres naturales (a quienes Epimeteo había dejado en estado in-fecto) con nuevos dones, capaces de satisfacer sus necesidades. Y para ello tiene que tomar –robar– sus modelos (sus «diseños») a los propios dioses. Porque no son solamente las necesidades naturales aquellas de las cuales Epimeteo les privó, sino también otras necesidades que, sin ser naturales, no por ello son vanas (para referirnos a la famosa clasificación que Epicuro propuso a Meneceo). Sólo desde las posiciones del humanismo cínico cabría llamar vano a todo lo que no es natural (sea o no necesario) y sólo desde un marxismo cínico (que olvida el concepto marxista de las «necesidades históricas») cabría equiparar lo que es básico con lo que es natural y lo que es vano con lo superestructural. En cualquier caso, los prometeos de la sociedad industrial, los diseñadores, arrebatando sus modelos a los dioses (es decir, a sus antepasados) los entregan a los hombres in-fectos (no terminados) moldeándolos, programando las futuras ceremonias de uso y consumo de los objetos que les ofrecen y en cuya ejecución consiste su vida espiritual.
Se objetará, sin embargo: Estas equiparaciones pueden, a lo sumo, mantenerse referidas a las sociedades industriales de planificación central, en las cuales los departamentos de planificación quinquenal de las diversas ramas de la producción diseñan los objetos que van a ser utilizados o consumidos durante los años venideros. En principio, para estas sociedades, parecerá conjurado el peligro de que los diseños dejen de ser eficaces, o den lugar a conflictos mutuos: Hermes vendrá desde arriba de nuevo para obligar a los ciudadanos a utilizar los objetos que se han diseñado y evitará, por vía coactiva, que ellos puedan ser germen de conflictos inesperados. Pero en una «sociedad libre de mercado» ya no existe un Prometeo que, aliado con Hermes, imponga a los ciudadanos sus diseños. En la «sociedad libre» existen múltiples Prometeos, cada uno con sus propuestas –con sus diseños–. Son los ciudadanos quienes libremente eligen el modelo y, por tanto, las ceremonias correspondientes. Hermes democrático vela ahora también para permitir que la variedad de ceremonias, libremente elegidas, puedan mantener su existencia en coexistencia pacífica. Diremos, pues, que en la sociedad democrática, sin abandonar sus semejanzas con Prometeo, el diseñador se convierte en agente y creador de la libertad cultural de los ciudadanos. En lugar de la imposición coactiva de un prototipo multiplicado en una clase uniforme, destinado a generar, por sigilación, clases de individuos sin diferenciación personal, la sociedad libre permite las ofertas infinitas de los diseñadores y propicia con ello la variedad personalizada de los ciudadanos. Se alcanza el límite cuando el acto de diseñar, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías (y, en especial, a la asistencia de los computadores) puede ofrecer, no ya un conjunto de modelos diversos, pero rígido cada uno de ellos, sino la posibilidad de modelos que se desarrollen según formas totalmente individualizadas. Y no solo porque puedan ser ofrecidas, en variedad inmensa, a los ciudadanos, sino porque son los propios ciudadanos quienes podrán crear sus personales objetos, si se les pone a su disposición ordenadores diseñados al efecto. Ahora el diseñador alcanzaría el límite más alto de su capacidad creadora, puesto que fabricaría solamente programas, diseños de diseños, dejando al ciudadano la tarea de crear los ejemplares reales del modo más espontaneo, personal y libre imaginable.
Con esto, estamos suponiendo que la libertad debe ser coordinada, desde luego, con el pluralismo, con la variedad. Pues mediante la diversificación y la fabricación idiográfica de bienes, huimos de la igualdad niveladora, uniforme. Y si el diseño, en el contexto clásico de la producción en cadena, generaba conjuntos de bienes iguales, uniformes, sin embargo, en el contexto de la producción computarizada, puede dar lugar a conjuntos de bienes sellados, pero todos ellos diferentes, sin que por esto se contravenga la esencia del diseño (la multiplicación del modelo o paradigma de una clase). Porque estos objetos diferentes entre sí no dejarán de constituir, sin embargo, una clase que repite una misma estructura funcional que ha sido diseñada para que genere valores o argumentos distintos cada vez, a la manera como las vertebras de nuestro espinazo, reproduciendo todas la «vertebra tipo», se desarrollan en una serie diferenciada. Ya la serie numérica natural –1, 2, 3, 4, 5,...– aún siendo puramente cuantitativa no contiene siquiera dos elementos iguales (pero no por ello estos elementos dejan de ser elementos de la clase N, o elementos que poseen la misma estructura).
Ahora bien, la diversificación serial de los elementos de una clase tampoco tiene más que ver con la libertad individual de lo que tengan que ver con ella los elementos repetidos de una clase llana. Un elemento cualquiera de un conjunto ordenado está tan programado como pueda estarlo un elemento cualquiera de un conjunto llano. Tenemos, pues, que acogernos, cuando hablamos de libertad, al diseño de objetos de alternativa múltiple, al diseño de modelos ofrecidos a la elección libre de los consumidores, porque al menos ahora podremos suponer que la elección no está ya construida y que cada elector, en una sociedad democrática, es el único responsable de ella.
Sin embargo, tampoco esta perspectiva nos permite eliminar de nuestro horizonte la relación normativa de igualdad, que aparece ahora por otro lado (lo que no tiene nada de misterioso si tenemos en cuenta que la igualdad es un concepto formal). La igualdad aparece ahora como criterio, no ya de la propia libertad de elección, sino como criterio de elección óptima, en cuanto al contenido, puesto que el «juicio del gusto», para decirlo con Kant, es también un juicio universal, que pretende ser objetivo y válido para todos los hombres. No cabe decir: «A mi juicio, el Laoconte es una obra maestra de la escultura», sino «El Laoconte es una obra maestra de la escultura». Exactamente a como decimos «dos y dos son cuatro», porque resultaría ridículo decir: «A mi juicio, dos y dos son cuatro». Precisamente desde esta perspectiva racionalista, los «diseñadores» del despotismo ilustrado estimaron más conveniente ofrecer al pueblo modelos ya seleccionados por los entendidos para no exponerse a que la elección libre fuese una elección mala. Porque, efectivamente, la libertad de mercado democrático, aunque conduce de por sí a una variedad dispersa, aunque no enteramente aleatoria (por el contrario, entre una gama muy amplia de modelos ofrecidos por los diseñadores, solamente cinco sobre cien, pongamos por caso, prevalecen en la competencia vital de la lucha por la vida del mercado) y genera clases muy nutridas (aunque muy pocas en número, de acuerdo con la ley de Zipf) de partidarios de unos u otros modelos, sin embargo tampoco garantiza que la clase que más se aproxima a la clase universal, es decir, la clase más numerosa, sea la que tiene el valor más elevado. Antes bien, por el contrario, hay que decir que muchas veces las clases menos numerosas se corresponderán a aquellas cuyo valor es mayor, a juicio, por lo menos, de los que eligen otras alternativas. Los programas de TV más populares son los programas kitsch: los conciertos más concurridos o los LP más vendidos, no son los Conciertos de Brandemburgo. La ley de Gresham se aplica tanto a las clases de los valores culturales ofrecidos en un mercado, como a las clases de moneda, según su ley.
En resolución, el diseño industrial no garantiza la creación de valores óptimos, puesto que, aún en el caso (de tecnología-ficción) de que el diseñador pudiera poner en manos del consumidor un dispositivo para que este construyese sus bienes propios, idiográficos, siempre quedaría la duda sobre si no sería más valioso que ese ciudadano se esforzase por reproducir las ceremonias a un valor ya preexistente. La nueva situación de la tecnología ficción que las nuevas tecnologías asistidas por ordenador permiten imaginar no carece, en todo caso, de precedentes estructuralmente idénticos: «¿Qué es más valiosa, la libre improvisación de un individuo ante un piano, componiendo su propia música, en la que crea su obra y se expresa a sí mismo, pero acaso de un modo infame o la «mera» interpretación de una obra ya diseñada por un músico considerado excelente? Es evidente que esta alternativa tiene muchos grados intermedios y, por ello, es imposible decir nada a priori. En ningún caso creemos debe, sin más, ponerse el diseño en relación con la libertad y con la creación, si es que es verdad que él tiene mas que ver con la igualdad (ya sea fenoménica, ya sea funcional). Y la igualdad, por sí misma, tanto puede ser la igualdad de las personas libres, como la de las personas siervas.
Con lo anterior no queremos alinearnos con los críticos de las nuevas tecnologías, que les niegan su capacidad «creadora» («el hombre, por ejemplo, el artista, sigue siendo el único creador») y reduciéndolas a la condición de instrumentos del creador. Difícilmente puede encontrarse una expresión más ridícula que la consabida «creación asistida por ordenadores». No, los ordenadores (y las nuevas tecnologías conectadas a ellos) no son, por supuesto, «creadores», pero tampoco son «instrumentos» del hombre, que amplían sus manos o sus circuitos nerviosos subordinándose siempre a la causa principal. A fortiori tampoco son instrumentos de comunicación –salvo por accidente u oblicuamente–. Los ordenadores y las nuevas tecnologías a ellos asociadas son esencialmente sistemas algorítmicos –a veces, aleatorios– transformadores de estructuras, en el sentido más general del concepto (figuras, sonidos, símbolos, alimentos,...). Si, con frecuencia, se aplican a estructuras (originales o finales) conocidas –un cuadro de Velázquez o una fuga de Bach– esto ha de entenderse como ensayo o tiento que prueba su potencia, con términos de comparación precisos, a la manera como la lógica de Boole se aplicaba, en primer lugar, a la reproducción de las figuras de los silogismos escolásticos. Pero la potencia de esta lógica desbordaba el horizonte de la silogística y, en modo alguno, podría justificarse la lógica de Boole como un «instrumento» para facilitar o mecanizar la construcción de silogismos (a veces, ni siquiera tienen interpretación psicológica o tecnológica las fórmulas resultantes de la aplicación de las leyes de formación y transformación booleanas). Otro tanto habrá que decir de las nuevas tecnologías asistidas por ordenador. Desbordan el horizonte de las figuras tradicionales y las reconstruyen a una luz, no ya surrealista, sino transrealista. O conducen a configuraciones nuevas, carentes incluso de sentido, que nada expresan, como las disposiciones del caleidoscopio. Es esto lo que nos hace sospechar que el significado más específico de las nuevas tecnologías, asistidas por ordenador, consiste, no ya tanto en sustituir a los antiguos métodos de diseño o de archivo –como sucedáneos o relevos suyos– cuanto en instaurar un nuevo capítulo de ceremonias de uso, a saber, el uso de las propias tecnologías asistidas. La importancia de un autómata capaz de interpretar ante el piano real una partitura de Beethoven no la pondríamos en sus resultados, en su función de sucedáneo del pianista, sino en el específico proceso tecnológico de la interpretación. El pianista robot podría dar resultados mediocres comparados con Rubinstein, pero su significado lo ponemos en el modo de conseguirlos. Por tanto habría que concluir, si esto es así, que quienes se acercan a las nuevas tecnologías como si fueran «instrumentos de su acción creadora», desinteresándose de las cajas negras como cosa propia de los técnicos, corren el peligro de estar siendo en rigor instrumentos de esas mismas tecnologías, o ejemplares diseñados por ellas.
Final
El diseño de las ceremonias, como hemos dicho, comporta generalmente diseños de orden P y diseños de orden U. Pero la conexión entre estos órdenes de diseño no es meramente tecnológica puesto que envuelve masas de representaciones muy activas, dotadas de inercia propia y ligadas a ideologías o mitologías que mantienen relaciones con los rituales extraordinariamente complejas. Podemos sugerir, de modo abreviado, los problemas implícitos mediante una alegoría. En la superficie plana de un tablero hay dibujados distintos «redondeles», circunferencias de radios diferentes dispuestas en un conjunto figurativo que el ojo puede captar con precisión. Si se le presenta el dibujo al ojo promedio, lo que percibirá, como un conjunto de hechos positivos, serán esos redondeles nítidos que destacan como buenas formas sobre el fondo blanco del panel. Esto ocurre desde el punto de vista del contexto perceptual, del uso por el ojo (que podemos poner en correspondencia con los contextos U) del contenido estructural de la percepción, que no se identifica con el contexto genético de su producción, es decir, de las operaciones de orden P. Pues pueden llegar otras personas que no pertenecen al conjunto de los «observadores promedio», sino que pertenecen al conjunto de los diseñadores de esos redondeles, de sus fabricantes o demiurgos. Supongamos que acuden allí diseñadores o geómetras pertenecientes a escuelas distintas y enfrentadas. Unos dirán: «He aquí cilindros de diferentes colores y diámetros, cortados por un plano perpendicular a su eje». Y los otros: «Estos son conos que un plano ha atravesado (o, lo que es equivalente: son circunferencias trazadas por un compás)».
¿Cómo influye el mito genérico sobre el sentido de su utilización? ¿Acaso la utilización no supone, muchas veces, la segregación estructural con respecto a su génesis? Escuchamos El tren azul, de Milhaud: el «oído medio» percibe figuras rítmicas que guardan incluso alguna semejanza con las charangas del circo. Pero el musicólogo percibirá allí figuras diseñadas con una técnica cubista, multiplicidad de tonos (equivalente a la multiplicidad de perspectivas), claroscuros instrumentales, diferencias en suma inapreciables para el que mira hacia la pantalla de la caverna. ¿Hay que tratar, según esto, al diseño como una superestructura mítica? En cualquier caso es evidente que, a veces, esta superestructura es la condición para que la ceremonia se realice. San Ignacio de Loyola ejecuta la ceremonia de limpiar a su caballo movido por su impulso de dar mayor gloria a Dios; Don Quijote ejecuta una ceremonia similar porque Rocinante está sucio. El hecho positivo, dado en el plano liso de la percepción, es que Don Quijote hace una ceremonia similar. Cambia el mito, pero, ¿cambia con ello la ceremonia? ¿Cabría decir que San Ignacio, si no fuese por el «cono de luz» que le viene de lo alto, no ejecutaría la ceremonia de limpiar a su caballo, la misma que ejecuta Don Quijote?
Gustavo Bueno, mayo 1986.
