Gustavo Bueno, Sobre la imparcialidad del historiador y otras cuestiones de teoría de la Historia, El Catoblepas 35:2, 2005 (original) (raw)

El Catoblepas • número 35 • enero 2005 • página 2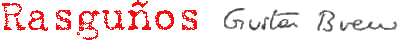
Gustavo Bueno
Comentarios (metahistóricos) al libro 1936, Los mitos de la guerra civil,
de Enrique Moradiellos, Alfaguara, Madrid 2004, 249 págs.
Las páginas que siguen como comentario al libro de Enrique Moradiellos, viejo amigo, que considero paradigmático, en cuanto libro de historia ejercitada con la más escrupulosa profesionalidad, no quieren mantenerse en el terreno del debate historiográfico, tal como se ha desarrollado en El Catoblepas a lo largo de 2003 y 2004, y con repercusiones importantes fuera de esta revista, en una intensa polémica sostenida principalmente por Antonio Sánchez, Iñigo Ongay, José Manuel Rodríguez Pardo, Pío Moa y el propio Enrique Moradiellos. Los comentarios que siguen sólo de un modo indirecto u oblicuo quieren incidir sobre cuestiones históricas relacionadas con la Guerra Civil española; ellos quieren mantenerse en el terreno estrictamente gnoseológico.
He agrupado estos comentarios en las siguientes rúbricas:
§ I. Sobre el renovado interés, al cabo de setenta años, por la Guerra Civil española –1936–: «olvido histórico» y «memoria histórica».
§ II. Sobre la imparcialidad del historiador y sus clases.
§ III. Sobre el partidismo de los historiadores de la Guerra Civil española, en general, y sobre el partidismo de Enrique Moradiellos, en particular.
§ IV. Sobre la inevitabilidad, la contingencia y las responsabilidades de la Guerra Civil española.
§ I.
Sobre el renovado interés, al cabo de setenta años,
por la Guerra Civil española –1936–:
«olvido histórico» y «memoria histórica»
1. No deja de sorprender al profano que unos sucesos que comenzaron hace ya algo más de setenta años (los sucesos ocurridos en el intervalo transcurrido entre el 14 de abril de 1931 y el 1º de abril de 1939, con las fechas intercaladas del 4 de octubre de 1934 y el 17 de julio de 1936) y que, por tanto, muy pocos de los que hoy viven, pueden recordar en su «memoria episódica», sigan interesando de modo apasionado y creciente a tantas gentes que no son, sin embargo, historiadores profesionales. No hay ningún misterio, desde luego, en todo cuanto se refiere a los mecanismos mediante los cuales accede a nuestro interés la materia que lo alimenta: reliquias abundantes (ruinas, monumentos, tumbas, fosas de enterramiento, muchas de ellas «reliquias escritas»: inscripciones de monumentos, nombres de calles, cartas, periódicos, libros...) y relatos de supervivientes (testigos, sujetos pacientes o agentes).
Pero la cuestión es por qué se activa este interés específico, puesto que otros muchos materiales –reliquias o relatos–, de naturaleza científica, tecnológica o artística, por ejemplo, no suscitan un interés semejante en extensión y apasionamiento.
Supuesta ya una selección de reliquias y relatos referidos a un dominio histórico determinado, no hay motivos especiales para sorprendernos ante el interés de los historiadores profesionales. Pero sigue habiendo motivos para sorprendernos por qué interesan tanto, entre historiadores profesionales y público en general, esta «selección» de reliquias y relatos más que otras. Y la sorpresa, o la intriga, se agudizará cuando tengamos en cuenta que el interés que suscita la selección de referencia no es permanente, constante o uniforme (como si manase de la misma «naturaleza humana»), sino variable en el tiempo, y sin que esta variación sea tampoco uniforme. Es un interés que ha ido decayendo, de la forma más «natural», a medida que se alejaban los años del intervalo de referencia; pero que sin embargo se ha renovado o recuperado en los últimos años, como demuestra el cotejo entre dos encuestas del CIS sobre la «memoria de la Guerra Civil», una de ellas de 1995 y la otra del año 2000. Moradiellos ofrece este cotejo (pág. 14) pero como una cuestión de hecho (conceptuado como «vestigios psicológicos»), es decir, sin suscitar la cuestión de sus causas y de la «anomalía» de la intensificación de esta «memoria»: en la encuesta de 1995, entre 2478 consultados, el 48% «sí han olvidado», el 41% «no han olvidado». Pero en la encuesta del año 2000, entre 2486 españoles mayores de 18 años, un 43% «habían olvidado», mientras que el 51% «no habían olvidado».
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué causas han intervenido para que la tendencia global de la caída de la curva del interés, o de la memoria, a medida que aumenta la distancia en años de ese pretérito, se invierta, hasta el punto de hacer que la curva del interés por unos sucesos pretéritos aumente con los años de distancia?
Es evidente, por lo tanto, que estas encuestas no miden la «memoria histórica» como magnitud psicológica. No cabe hablar de un proceso de «refresco de la memoria episódica» de la población española, del pueblo español mayor de setenta años, de los «pueblos de España». Estamos, sin ninguna duda, ante magnitudes de otro orden, simplemente confundidas y oscurecidas en el rótulo común, confusionario y oscurantista, de la «memoria histórica». (Hemos tratado el sintagma «memoria histórica» primero en el artículo «Sobre el concepto de 'memoria histórica común'», El Catoblepas, nº 11, enero 2003; y en libros posteriores.)
2. No es «el pueblo», cambiante como el río de Heráclito, quien mantiene el interés (o la memoria) creciente por determinados episodios históricos nacionales. Son partes especializadas de ese pueblo (junto con otras partes exteriores al pueblo de referencia) y concretamente dos «especialidades» muy distintas, aunque con abundantes intersecciones mutuas, las que mantienen, en creciente o en decreciente, el interés, o la memoria, por el pretérito: los historiadores profesionales y los políticos profesionales (es decir, la llamada «clase política» de la sociedad democrática). Ambas especialidades se ocupan de los hechos pretéritos por razones diferentes. Los historiadores directamente, por definición de su profesionalidad; los políticos, indirectamente. Pues, puede decirse, que los políticos se ocupan profesionalmente del futuro (de los planes y de los programas para la sociedad de la que forman parte); y si se ocupan del pretérito lo harán por el significado que este pretérito pueda tener en sus planes y programas de futuro.
3. No parece que pueda suscitarse ninguna dificultad para atribuir a los historiadores profesionales (al «gremio» de los historiadores) el interés, directo e invariable, por el pretérito; más aún, la tendencia a incrementar ese interés. Lo problemático sería que los historiadores inspirasen acciones orientadas a hacer decaer el interés por el pasado o, como dicen algunas veces de modo oscurantistas y confusionario, orientadas a incrementar el «olvido histórico». La conexión del historiador profesional con el interés con el pretérito es inmediata, como pueda serlo la conexión de la Medicina con las transformaciones del organismo orientadas a mantener su salud. Lo que habría que explicar sería la acción de un médico (o de una escuela de médicos) dirigida a transformar el organismo sano en organismo enfermo, o en cadáver.
Los historiadores profesionales nos aseguran, por razones de su oficio, el interés creciente por el pretérito, puesto que se ocupan de él «asidua y vehementemente» (es decir, con el studio que reclamaba Tácito, según la definición de Cicerón: «Studium est animi assidua et vehemens ad aliquam rem applicata magna cum voluntate occupatio, ut philosophiae, poeticae, geometriae, litterarum», Inv. 1, 25). Y no sólo de un pretérito de hace setenta años –la Guerra Civil española–, sino también de un pretérito de hace ciento setenta años –la Primera Guerra Carlista–, o de casi ochocientos años –la Batalla de las Navas de Tolosa–, o de casi mil trescientos años –la Batalla de Covadonga–. El interés de los historiadores profesionales por el pasado histórico, en general, no necesita explicación; sí la necesita el interés por determinados intervalos más que por otros.
Y lo que ya no es tan fácilmente explicable es el interés sostenido por el pasado por parte de quienes no son historiadores profesionales. Difícilmente la explicación puede venir por la vía psicológica de la llamada «memoria histórica». Porque la memoria, en cuanto facultad orgánica –Dios incorpóreo, inorgánico, no tiene memoria, ni la necesita para su vida interminable, «tota simul»– no puede llegar más atrás de donde llega el organismo, es decir, hasta la fecha de su nacimiento, a lo sumo, hasta la fecha de la formación del cigoto. Son totalmente fantásticas las pretensiones de quienes practican ciertos métodos para la «recuperación de la memoria» por la vía de la regresión hipnótica a escala precigótica, como si el organismo «capaz de recordar» tuviera existencia antes del cigoto, hasta el punto de poder «recordar» escenarios del tiempo de Marco Antonio y Cleopatra, en los que él supuestamente hubiera estado presente. Recuerdo (ahora con memoria episódica) una conversación radiofónica que hace unos años mantuvo mi buen amigo Julio Mangas (uno de los más eminentes historiadores españoles de la Roma antigua) con una señora que decía que gracias a una regresión hipnótica recordaba (con memoria histórica) ciertas escenas de la vida de Julio Cesar, de Marco Antonio y de Cleopatra; y el eminente historiador, que con gran sentido del humor seguía la broma, se veía a veces en apuros para rebatir fechas y circunstancias «oligofrénicas» que la impostora traía aprendidas, de los libros de historia antigua, antes de llegar a la emisora. Robert Lane, reconocido historiador especialista en Alejandro Magno, y asesor de la película de Oliver Stone sobre Alejandro, cuenta en un reciente artículo cómo recibió, en 2003, la amable invitación de la Sociedad Internacional de Terapeutas de la Regresión, para pronunciar en Canadá el discurso inaugural de la reunión anual de dicha sociedad. Robert Lane no dice si aceptó, aunque fuera por broma, o no, semejante invitación.
4. Pero lo verdaderamente grave es que algunos (bastantes) historiadores profesionales no encuentran dificultad alguna en definir su disciplina como resultado del ejercicio de la «memoria histórica», de titular sus trabajos, por ejemplo, como «Contribución a la memoria histórica colectiva», o incluso de concebirlos como una «Recuperación de una memoria histórica en trance de extinción».
El mejor test para medir las entendederas que un historiador tiene de su propio oficio es analizar su respuesta a esta pregunta (que yo formulaba en tiempos a historiadores profesionales): «¿Considera usted su trabajo de historiador como orientado a la recuperación de la memoria histórica de la sociedad cuyo pasado usted investiga?»
Si el encuestado no hace referencia a la distinción entre memoria (en su significado psicológico) e historia, es decir, si no da ninguna señal de estar al tanto de que la expresión «memoria histórica» que él reivindica, es una metonimia o una metáfora; si no advierte que lo de «recuperación» carece de absoluto de sentido, sobre todo en aquellos casos en los cuales el sujeto de la historia de referencia fue masacrado en una guerra y no pudo tener jamás, ni siquiera por metonimia, «memoria histórica» de los sucesos que le llevaron a su desaparición..., entonces podremos concluir con seguridad que el historiador profesional encuestado sólo tiene una idea muy borrosa, por no decir ridícula, de su oficio. Lo que no significa, en principio, que sea mal historiador profesional; pero tampoco que lo sea excelente. Conocí a un matemático sobresaliente que creía estar leyendo en la mente divina los teoremas que él demostraba. Con frecuencia escuchamos de escultores reconocidos, que en el momento de presentar su obra laureada (además de trabajar se ve que tienen necesidad de hablar), decir cosas como estas: «Por fin he logrado crear en mármol la escultura que yo llevaba dentro de mi alma.»
Pero la Historia no es asunto de la memoria histórica, porque, puestos a hablar en términos psicológicos, habría que decir que la Historia es obra del entendimiento, o de la razón, pero no de la memoria (al menos en mayor proporción de lo que ésta pueda contribuir en las Matemáticas o en la Física). En estas mismas páginas hemos recordado que el asociar la Historia a la memoria fue una ocurrencia que Francisco Bacon incorporó a una «clasificación de las ciencias» inspirada en criterios psicológicos; clasificación que a través de d'Alembert pasó al siglo XIX y llega hasta nosotros. Todavía hoy, en la particular «psicología del conocimiento» utilizada en los centros de enseñanza media o universitaria, suele darse por axiomático que un alumno que quiera «estudiar Historias» debe tener «buena memoria». Como si no debiera también tener buena memoria (y no sólo buena capacidad de razonar) el estudiante de Química o el de Zoología. ¿Acaso podría alguien «deducir racionalmente» los nombres de los elementos químicos a partir de su estructura atómica? No, porque el químico tiene que «aprender de memoria» esos nombres y sus series, a la manera como el historiador tiene que aprender de memoria los nombres y series de los emperadores romanos o de los reyes godos. Tampoco el zoólogo paleontólogo puede deducir de la estructura anatómica del Estegosaurio o del Triceratops los nombres con los que se los designa; a no ser que profese por los paleontólogos la admiración que les tenía aquella señora, visitante del Museo de Paleontología de Nueva York, cuando asombrada de la ciencia del profesor que la acompañaba en la visita, le decía: «Lo que más me admira de ustedes, es que, además de haber logrado recomponer estos huesos fósiles, hayan logrado también averiguar los nombres que tenían estos bichos.»
Nadie puede subestimar la importancia que para la ciencia histórica tienen las memorias históricas de los «testigos de vista», supervivientes de los hechos tratados por el historiador. Pero tampoco puede dejarse de lado la necesidad de controlar y contrastar los hechos recordados por los diferentes supervivientes, sencillamente porque las memorias históricas de tales supervivientes no suelen ser concordantes. Y no sólo porque los «hechos puntuales» estén deformados, trastocados o inventados «por el recuerdo», sino, sobre todo, porque están ya necesariamente sesgados por las circunstancias personales del «mártir».
Sin temor a exagerar cabría afirmar que la «Historia», en lo que tiene de ciencia, consiste mucho más en destruir la memoria histórica –aunque sea para «reconstruirla» de nuevo, es decir, para transformarla en función de los contenidos históricos contrastados– que en incorporarla, asumirla o representarla como tal. Y la prueba de esta afirmación es bien sencilla: el contraste, cuya necesidad nadie niega, entre los diferentes testigos –el contraste de las diferentes memorias históricas– ya no es un contenido de la memoria histórica. Porque no es la memoria la que actúa cuando se cotejan dos o más memorias históricas de testigos diferentes; el cotejo, contraste, confrontación, &c., entre los diferentes testimonios o memorias históricas es asunto del entendimiento y de la razón.
5. El interés (o el desinterés) por una época histórica determinada, sobre todo cuando ese interés o desinterés tiene una dimensión social general (no circunscrita únicamente al gremio de los historiadores) no se deriva propiamente del oficio del historiador. Porque el oficio del historiador explicará el interés general, inespecífico, por cualquier intervalo histórico, pero no por éste intervalo (como pueda ser la Guerra Civil española) más que por otros. En principio, cabría afirmar que al historiador, en cuanto tal, habrían de interesarle todos los intervalos históricos; por lo tanto, que las «preferencias personales» por algunos intervalos, tienen en realidad motivos extraprofesionales, casi siempre políticos, y no por ello menos legítimos.
Dicho de otro modo: si asociamos ese interés por un intervalo histórico a la memoria histórica, y el desinterés, al olvido histórico, habría que afirmar que la memoria histórica, o el olvido histórico, no se «activan» tanto como «mecanismos» incluidos en el oficio del historiador profesional, sino como mecanismos que se disparan en el exterior de los recintos ocupados por el gremio de los historiadores; principalmente en los recintos ocupados por los políticos, por la «clase política». Ante todo, porque los políticos, desde alcaldes hasta ministros o parlamentarios, tienen la responsabilidad «institucional» de hacer cumplir determinadas conmemoraciones históricas (aniversarios, centenarios...) que «obligan a interesarse» en cada momento por determinados sucesos o intervalos históricos. Y no sólo por esto: también por motivos jurídicos (reivindicaciones de fueros, de títulos de propiedad...) o urbanísticos (esculturas de las plazas públicas, denominación de calles...), la llamada «memoria histórica» (en realidad: la memoria como repaso o refresco de cosas que ya eran sabidas y aprendidas en los libros) se suscita desde la vida política, tanto o más que desde la vida académica. Y, paradójicamente, el ejercicio de esta «memoria histórica» va orientado, muchas más veces de lo que pudiera esperarse, precisamente a la demolición de monumentos dedicados a héroes del pretérito, hoy desprestigiados, o a la sustitución de las dedicaciones o nombres de calles y de plazas por otros más acordes con los tiempos. Y demoler o borrar tienen que ver con el olvido histórico, más aún que con la memoria histórica. Lo que demuestra que el olvido histórico tampoco es un proceso psicológico espontáneo, sino el resultado de un control de la propia memoria histórica, a título de damnatio memoriae, por ejemplo.
En cualquier caso, la memoria histórica (el interés por un intervalo histórico determinado) no se activa a partir de una mera curiosidad histórica de un grupo social por su pasado; explicar la activación de la memoria histórica por una tal curiosidad histórica no va más allá de explicar los efectos somníferos del opio por su «virtud dormitiva».
Esquemáticamente: no será el grupo social quien globalmente experimente una vehemente inclinación a mirar hacia su pretérito (en virtud de un mecanismo que podríamos llamar metamérico); sino que será la confrontación mutua (diamérica) entre los diversos grupos sociales aquello que los mueve a interesarse por ciertos intervalos de su pasado, es decir, a activar o a desactivar su memoria histórica.
Según esto, y como norma generalísima, cabría establecer que la tendencia a activar o a desactivar la «memoria histórica» está impulsada por las mismas fuerzas que enfrentan a los grupos sociales que interactúan en una sociedad determinada (grupos corporativos, profesionales, regionalistas, secesionistas, confesionales, partidos políticos...); es decir, no brota del grupo social, o de la sociedad globalmente considerada.
Otra cuestión es la de las razones por las cuales los enfrentamientos entre grupos que tienen lugar en el presente resultan inclinados a «mirar hacia el pasado». Estas razones son de muy diversa índole, pero podrían clasificarse en dos grandes rúbricas extremas.
A) La primera, acoge a razones de carácter isológico (incluyendo también las analogías y las desemejanzas, reales o aparentes). Los grupos enfrentados en el presente descubren o creen descubrir analogías de proporcionalidad, semejanzas o desemejanzas con grupos del pretérito y, en consecuencia, tienden a identificarse o a oponerse a ellos. Así, ciertos partidos o corrientes progresistas del siglo XIX español (por no hablar de los «progresistas» del siglo XX) creían poder identificarse con los comuneros del siglo XVI, dando por supuesto que estos comuneros representaban el progreso frente a los imperiales de Carlos V. Este es el caso del interés que los norteamericanos suelen desplegar hacia épocas muy lejanas de su propia realidad, como la Historia de Roma o la Historia de Grecia. En la película Gladiador, de Ridley Scott, creen poder ver algunos la representación del enfrentamiento actual del partido demócrata contra el partido republicano: la analogía entre el Senado depredador del Imperio romano y los republicanos de Estados Unidos de orientación belicista y agresiva, inclinados al control del Imperio por minorías corruptas, y la supuesta orientación pacifista y limpia de algunos senadores romanos y de algunos emperadores (como Marco Aurelio) les habría llevado a imaginar una situación en la que únicamente a través de los hispanos, y con ellos de los hombres de color del continente americano, simbolizados por Máximo, Estados Unidos podría regresar al proyecto original de sus padres fundadores, como Washington, Jefferson o Monroe. Asimismo, la «reconstrucción histórica» de Alejandro Magno, en la película de Oliver Stone, ha significado para muchos grupos demócratas de Estados Unidos la mayor crítica posible a la política de Bush II y de los republicanos, en la medida en la que se ve al Alejandro de Stone no sólo como un personaje bisexual, sino, sobre todo, violento, depredador, asesino, en los mismos territorios mesopotámicos en los cuales tiene lugar la actual guerra del Irak. En suma, Alejandro Magno comenzaría a ser el símbolo de Bush II, independientemente de que Stone no lo hubiera deseado: su obra, según muchos de sus críticos demócratas, sería en todo caso desafortunada, porque la exaltación de un héroe como Alejandro Magno equivale indirectamente a la exaltación de la política de Bush II.
En consecuencia, el interés histórico de los norteamericanos hacia Marco Aurelio o hacia Alejandro no estaría impulsado tanto por una supuesta «curiosidad histórica» propia del pueblo norteamericano, globalmente tomado, sino por la lucha partidista entre los republicanos de Bush y los demócratas de Kerry, pongamos por caso.
B) La segunda rúbrica acoge las razones de carácter sinalógico, real o aparente. Ahora las partes, partidos o corrientes políticas, aún cuando estén muy lejos de mantener este tipo de semejanzas, se considerarán herederas de la misma «sustancia», de las partes o partidos del pasado, y a veces ni siquiera esto, porque se considerarán como «la misma sustancia» de las correspondientes partes o partidos del pretérito. De este modo unos partidos o corrientes, los vencidos, por ejemplo, en una guerra civil se autoidentificarán con la sustancia misma de los vencedores del intervalo; otras veces los vencidos identificarán a sus adversarios políticos con otras corrientes vencedoras en el pretérito. Así, en la democracia española de 1978 es frecuente ver cómo el PSOE o IU, principalmente, «recuerdan», una y otra vez, que Manuel Fraga, presidente del AP y actualmente de Galicia, fue ministro con Franco; se «recuerda» la tradición familiar de José María Aznar, y sobre todo a su abuelo, comprometido contra la República de 1931, de la misma manera que se «recuerda» (como si fuese algo pertinente tras la Amnistía general y la Constitución de 1978) que el abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero fue «fusilado por Franco». En una palabra, se olvidan las condiciones impuestas por la Constitución democrática. ¿Qué tiene que ver en democracia, el abuelo de Aznar con Aznar? ¿Qué tiene que ver el abuelo de Zapatero con Zapatero? Se olvidan también las genealogías de otras figuras importantes aliadas con el PSOE, muchas de ellas vinculadas al grupo PRISA (¿acaso Jesús Polanco no movió con gran habilidad comercial los recursos que le proporcionaba el Ministerio de Educación franquista, o Juan Luis Cebrián no se formó, en el franquismo, a las órdenes de Emilio Romero, director de Pueblo?).
Moradiellos subraya cómo entre los vencedores, ya en el Manifiesto de octubre de 1956 de un grupo de oposición cristiano demócrata dirigido por Manuel Giménez Fernández, exministro de la CEDA, se declaraba la voluntad de «dar olvido a esa catástrofe»; se aproximaba a ello el PCE, en junio de 1956, y el PSOE en agosto de 1957 («las nuevas generaciones del interior de España guardan remoto recuerdo de la Guerra, inútil matanza fratricida»). Cita también a las películas del llamado «cine de reconciliación» (Juan Antonio Bardem, La Venganza, 1957; Antonio Isasi Isasmendi, Tierra de todos, 1961). Cita, de modo muy particular, las palabras de Manuel Fraga en 1972: «[ha] llegado el momento no sólo del perdón mutuo, sino del olvido, de ese olvido generoso del corazón que deja intacta la experiencia.»
Tras la muerte de Franco, en 1975, y de la Constitución de 1978, la tendencia al olvido –ahora al olvido histórico, no sólo de la Guerra Civil, sino de la «era de Franco»– crece hasta el punto de que muchos hablan de una amnesia, prudente para unos, culpable para otros. Se comprende plenamente que no fuera el mejor método, en un proceso presentado como una regeneración de la «democracia» frente a la «dictadura» –«libertad, amnistía, estatuto de autonomía»– andar recordando, ante quienes comenzaban a convivir democráticamente, las filiaciones y compromisos de los parlamentarios que proclamaron Rey a don Juan Carlos al día siguiente de muerto Franco, los juramentos del Príncipe Juan Carlos ante la Ley de Sucesión impulsada por Franco, o la filiación de los ministros o de los presidentes de gobierno de la nueva democracia.
En conclusión, la renovación del interés por la Historia de la Segunda República española, de 1936 y del franquismo, no fue un mero efecto de la historiografía académica, ni siquiera de las grandes obras historiográficas de los años sesenta, generalmente debidas a extranjeros (Pierre Vilar, Gerald Brenan, Hugh Thomas, Bolloten, Carlos M. Rama, Jackson, Payne...), fueron impulsadas desde la academia, sino desde posiciones políticas muy definidas mantenidas por sus autores, de acuerdo con los intereses de sus respectivas potencias nacionales. Enrique Moradiellos afirma justamente: «Por supuesto, el final de la dictadura y el restablecimiento de la democracia y las libertades civiles a partir de 1975 permitió un cambio sustancial e irreversible de la situación [de la historiografía]» (pág. 37). Moradiellos subraya el sexenio 1981-1986, «marcado por la celebración de dos cincuentenarios», el de la proclamación de la República (1981) y el del comienzo de la guerra civil (1986). «Se produjo una verdadera eclosión bibliográfica, cuantitativa tanto como cualitativa, en la producción historiográfica de la Guerra Civil.»
Lo que ya no es tan claro es que esta eclosión bibliográfica fuese efecto de la posibilidad de expresar, en libertad, los deseos científicos reprimidos durante el franquismo de los historiadores profesionales. La celebración de los cincuentenarios no es en realidad asunto académico, sino político, aunque se hiciesen en gran medida a través de la academia: porque «la Academia» podía también haber celebrado, por ejemplo, el centenario del intento de asesinato de Isabel II por el cura Merino. La eclosión historiográfica corresponde precisamente a la lucha parlamentaria de los partidos de la transición, concretamente, en este caso, a las vísperas del triunfo del PSOE en 1982 y a su posición victoriosa en 1986.
En cuanto a la campaña en pro de la «recuperación de la memoria histórica» (en libros, artículos periodísticos, películas, congresos, series de televisión, desenterramientos de fosas comunes, «cubos de la memoria»...) en modo alguno puede atribuirse al «afán de saber», o a un «queremos saber» dónde están nuestros muertos («los muertos del bando franquista ya descansan en el Valle de los Caídos, o en otros lugares con lápida»). ¿Por qué este querer saber, este querer recuperar la «memoria histórica» se excita a partir de mediados de los años noventa (casi veinte años después de la democracia) y no antes? La razón principal sería que el PP había ganado las elecciones en 1996, y los partidos de la oposición (PNV, PSC, IU, PSOE) veían la recuperación del control del Parlamento y del Gobierno en un horizonte demasiado lejano. Mi «hipótesis de trabajo» –que obviamente deberá ser confirmada por la investigación empírica– es la siguiente: el anhelo de recuperación de la «memoria histórica» no fue tanto fruto de un deseo de saber cuanto una estrategia del PSOE y de IU principalmente –apoyada con generosas subvenciones– para ir minando el aura victoriosa que el PP iba tomando en la democracia, presentándolo como reliquia del franquismo. Se reavivó intensamente esta memoria histórica a raíz de la victoria absoluta del PP en las elecciones del año 2000: la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) impulsó a IU y al PSOE a presentar en el Congreso de los Diputados (9 de septiembre a 4 de octubre de 2002) proposiciones en este sentido.
En suma, el interés por la llamada «memoria histórica» no sería otra cosa sino expresión del interés partidista de la coalición de partidos contra el PP victorioso. Es evidente que, ante esta estrategia, el PP no podía oponerse a esta «legítima recuperación».
Cualquier reticencia sería interpretada como prueba de su filo-franquismo. Suscribió el acuerdo de las Cortes de condenación de la dictadura de Franco. De este modo, frente al olvido histórico, la memoria histórica; el mismo mecanismo que tuvo lugar poco después para oponer al esquema del «conflicto de las civilizaciones» (The Clash of Civilizations, de Huntington) el esquema de la «alianza de las civilizaciones» de Zapatero. Contraposiciones puramente retóricas, porque no cabe hablar, con fundamento, ni de alianzas entre entidades tan abstractas como las «civilizaciones» (otras veces: las «culturas»), como tampoco cabe hablar del olvido o de la memoria de la Historia, sencillamente porque la Historia no tiene demasiado que ver con la memoria.
§ II.
Sobre la imparcialidad del historiador y sus clases
1. Diversos géneros de imparcialidad
Generalmente al historiador se le exige imparcialidad. En este punto suele asimilarse el historiador al juez: el juez ha de juzgar imparcialmente la causa, es decir, sin inclinarse a priori por ninguna de las partes (no cabe ser a la vez juez y parte). Por ello habría que considerar desafortunada la representación de la Justicia como una matrona con los ojos vendados; sin duda, la venda está pensada como símbolo de la abstención de cualquier inclinación partidista que el juez pudiera tener, pero en cambio no tiene en cuenta su condición de obstáculo para que el juez vea las razones alegadas por cada parte y las circunstancias de las mismas.
A los historiadores se les atribuye, entre sus funciones principales, las de formular los «juicios» que la Historia tiene que emitir cuando juzga el pasado y dictamina sobre conductas o actos cuya responsabilidad muchas veces sólo quieren hacerse valer «ante la Historia» (La Historia me absolverá, escribió Fidel Castro ya en 1954).
Pero la idea de imparcialidad y, sobre todo, su pertinencia como requisito sine qua non del historiador auténtico, es muy confusa y requiere minuciosos análisis. Por de pronto, la imparcialidad sólo tiene sentido cuando se presupone que hay partes en conflicto (en pleito, en debate) con otras partes, condición que, en general, se cumple en cualquier campo o dominio histórico. En historia política desde luego, si damos por cierto que cualquier sociedad política, y sin necesidad de salir de sus límites, mantiene su eutaxia (o la pierde) como resultante de la composición de fuerzas opuestas o distintas entre las partes o partidos que integran esa sociedad. Y por supuesto, las sociedades políticas entre sí también mantienen relaciones de conflicto constante, más o menos grave. Pero también en el campo de la historia de las religiones, las religiones, sobre todo las secundarias y las terciarias, se enfrentan las unas con las otras. En el campo de la historia del arte las escuelas representan «partidos contrapuestos» (los «simbolistas» franceses que patrocinaban el «pintar de memoria» se enfrentarían con los «impresionistas»), por no hablar de la historia de las costumbres. Incluso los historiadores de la ciencia se encuentran continuamente con controversias entre las diferentes ciencias, o aún dentro de una misma ciencia, entre escuelas o doctrinas científicas. También son conflictivas las relaciones mutuas entre los campos de la historia de las ciencias, de las religiones o de los Estados.
Pero aún concediendo que la imparcialidad sea una condición que, en general, tiene que ver con el historiador (es decir, que es pertinente exigírsela), dada la naturaleza del campo de su investigación, sin embargo lo que ya no es tan fácil de determinar es qué se encierra propiamente bajo el rótulo «imparcialidad». Sencillamente, porque la imparcialidad puede tener diferentes acepciones, muchas de ellas relativamente independientes entre sí, incluso contrapuestas; en todo caso, con alcances muy distintos en lo que se refiere a las tareas de las ciencias históricas.
Habría que distinguir, por lo menos, dos formas o géneros muy diferentes de imparcialidad:
I. Ante todo, la imparcialidad axiológica, que se aproxima a lo que se contiene en el famoso «postulado» de Max Weber sobre la «libertad de valoración» (Wertfreiheit). Se supone que el «científico social», en cuanto tal (en la cátedra, en el libro científico, en el laboratorio) debe dejar de lado cualquier tipo de valoración de los hechos que investiga, como condición necesaria para formar sus juicios científicos. (Max Weber no deduce de aquí el precepto de abstenerse –en la cátedra, en el libro, o fuera de ellos– de juicios de valor; al revés, consideraba conveniente la valoración siempre que no fuera meramente «individual», y creía necesario en cambio que se diferenciara siempre la esfera de los hechos –aún cuando estos se opusieran a una valoración previa– de la esfera de los valores.) La «libertad de valoración», aunque tiene incidencia gnoseológica inmediata, puede tratarse también al margen de la teoría de la ciencia, por ejemplo, a propósito de la teoría del arte o de la actividad política. Todo el mundo sabe que no cabe hablar de libertad de valoración en el momento de dedicar una calle de París a «Napoleón», o bien de reducir la dedicatoria a «Bonaparte»; tampoco cabe hablar de libertad de valoración cuando se habla de Alejandro Magno. La imparcialidad axiológica suele aplicarse generalmente en términos psicológicos, como un requerimiento al historiador para que mantenga la frialdad o neutralidad de valoración en sus juicios.
II. Pero sobre todo, la imparcialidad gnoseológica, que mantiene con la imparcialidad axiológica relaciones muy ambiguas. En todo caso, la imparcialidad gnoseológica no se circunscribe a la esfera de la imparcialidad axiológica. Y, en todo caso, no es un género de especie única, ni siquiera un género unívoco respecto de sus especies, sino, a lo sumo, un «análogo de desigualdad». Distinguiríamos dos especies fundamentales de imparcialidad gnoseológica: a) La imparcialidad gnoseológica material, y b) La imparcialidad gnoseológica formal.
Consideremos sucesivamente los géneros (y subgéneros) de imparcialidad que acabamos de distinguir.
2. Sobre la imparcialidad axiológica: neutralidad [libertad] de valoración [Wertfreiheit] e imparcialidad histórica
La exigencia de imparcialidad del historiador intersecta obviamente con el postulado de Max Weber que venimos citando. Dos palabras sobre el postulado de Max Weber acerca de la «neutralidad» o «libertad» de valoración.
Ante todo, si preferimos utilizar, como traducción de la expresión Wertfreiheit de Max Weber, el término «neutralidad» al término «libertad» es para evitar complicaciones gnoseológicas inútiles. «Libertad» tiene más que ver con la ontología del sujeto gnoseológico que con la gnoseología misma. La libertad de valoración, en efecto, puede interpretarse tanto como «libertad de» valorar («estar inmune a la influencia de los valores») como «libertad para» las valoraciones («mantener, el sujeto gnoseológico, la libertad para valorar»). Desde luego, lo que el postulado requiere es la libertad de valoración, es decir, la exigencia de que el investigador no esté influido por sus tablas de valores, que podrían actuar como prejuicios partidistas; pero también Weber ponía bajo su postulado el derecho del científico a valorar, si bien fuera de la cátedra o del laboratorio (o bien, dentro de ellos, pero siempre que se distinguiera, al modo del positivismo, la esfera de los hechos y la esfera de los valores), los hechos objetivos que hubiera podido establecer gracias a su libertad de valoración.
Ahora bien, parece evidente que la libertad de valoración, es decir, el «juzgar libre de prejuicios valorativos», equivale a neutralidad en la valoración. Y esta neutralidad ya podría considerarse equivalente a la imparcialidad en la valoración.
La cuestión, sin embargo, se plantea en el momento de determinar si la imparcialidad exigida al historiador puede ser extendida a la neutralidad axiológica, o, lo que es lo mismo, si la impertinencia (o no-pertinencia) de la neutralidad axiológica, en general, obligará a suavizar, o incluso a negar, el postulado general de la imparcialidad.
Esta cuestión viene tratándose de modo empírico, o, si se prefiere, prudencial. Por ejemplo, se reconoce que es prácticamente imposible dejar de lado las valoraciones en el proceso de formación de juicios científicos; más aún, que es imposible por completo dejar de lado los valores cuando éstos se refieren precisamente a los valores de verdad, porque el historiador no puede dejar de valorar la autenticidad, es decir, la verdad o falsedad, de un documento.
Esta dificultad se resolvería restringiendo ad hoc el postulado: neutralidad de valoración salvo en lo que concierne a los valores de verdad, los llamados «valores lógicos». Pero los valores de verdad en Historia afectan a la estructura misma del proceso político, militar o económico: la mentira, el engaño, la falsificación, &c., son procesos ordinarios en la marcha de la vida política, diplomática, militar, &c. Y la valoración de los hechos históricos (reliquias o relatos), según los valores de verdad, repercute casi siempre en valores de orden ético, moral, religioso o político; también en valoraciones de orden técnico. Más aún: solamente porque el historiador ha de evaluar según valores lógicos habrá que decir que carece de libertad de valoración, respecto de los valores lógicos; pero también tiene que evaluar económicamente, técnicamente, &c., para poder juzgar (hay que evaluar el grado de preparación de un ejército, su disciplina, su «moral»).
Cuando el historiador se enfrenta con «hechos religiosos» la situación se agrava, en lo que a la libertad de valoración se refiere. ¿Cómo mantener la neutralidad ante los hechos religiosos, por ejemplo, ante la quema de los conventos durante la Segunda República, o a su política educativa respecto de la religión? ¿Es posible mantener, en el momento de formular un «juicio histórico», la neutralidad de valoración religiosa (por no decir otras) ante la voladura de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo durante la revolución de octubre de 1934? Un historiador cristiano, que siga la máxima de Cristo: «Quien no está conmigo está contra mí», ¿puede mantener la libertad de valoración religiosa, o debe dejar de ser cristiano para poder ser historiador?
Y estas consideraciones nos introducen necesariamente en la cuestión general de los valores (en su relación con los seres o con los hechos), cuestión que suele darse como presupuesta por quienes discuten el postulado de la libertad de valoración (por lo menos como cuestión demasiado engorrosa).
De este modo se va restringiendo el postulado, según convenga en cada caso, hasta significar con él, por ejemplo, lo siguiente: «El historiador imparcial debe mantenerse neutral ante los valores políticos o religiosos del intervalo estudiado» (por ejemplo, debe ser neutral, es decir, dejar de lado, su valoración de «las izquierdas» o de «las derechas» que intervinieron como agentes en el dominio histórico considerado).
Por otra parte las valoraciones están ya dadas en el campo investigado (unos partidos valoran a otros, los califican o descalifican). Por consiguiente, no es posible prescindir de los valores (ateniéndonos a los «hechos») cuando tratamos de un intervalo histórico cualquiera. Por decirlo así, los valores son ya hechos, o están implicados en ellos (Durkheim, que no utilizaba la terminología de los valores, hablaba sin embargo de «hechos normativos»).
Parece, por tanto, que al lado del postulado de «libertad de valoración» hay que admitir un «principio de reconocimiento de los valores» como hechos o datos. Un modo chapucero de resolver esta dificultad (modo que sin embargo ha tenido amplia aceptación) fue el de distinguir entre valoración y avaloración. La Historia (o las ciencias sociales o históricas en general) deberían mantenerse «libres de valoración»; pero esta libertad no excluiría el reconocimiento axiológico (avaloración) de los que llamamos valores-hechos vigentes en el campo de investigación. De este modo podría mantenerse como criterio (propuesto por Rickert) que diferencia a las ciencias culturales de las ciencias naturales, la necesaria referencia de aquéllas a los valores, frente a la falta de referencia a valores exigible en las ciencias naturales, sin menoscabo del principio de libertad de valoración. Esta «solución» implica de algún modo la distinción (que formularía Pike años después) entre el punto de vista emic y el punto de vista etic: la «avaloración» quedaría circunscrita al plano emic; pero, en el plano etic, el postulado de la neutralidad valorativa podría mantenerse intacto.
Ahora bien, esta situación nos obliga, ya por sí misma, a introducirnos de lleno en el propio terreno de la Teoría de los Valores (la llamada Axiología), en tanto que ella de por supuesto que avalorar (emic) sin valorar (etic) es posible. Y esta posibilidad es precisamente lo que se discute. Una avaloración estricta en el campo emic equivale al relativismo cultural más escandaloso (el historiador no condenará ni exaltará la quema de los conventos, ni la voladura de la Cámara Santa, es decir, no incorporará su valoración en el juicio histórico: tan sólo «describirá»); ni condenará ni absolverá los fusilamientos de represalia, en la época de la llamada «represión del 34»; ni absolverá ni condenará las masacres, tan solo las describirá, y a lo sumo describirá también las condenas o absoluciones que pudieran haber tenido lugar en el intervalo histórico estudiado.
Pero, ¿acaso esta neutralidad no implica, por sí misma, una transgresión, tolerancia o falta de valoración negativa, que equivale ya a una valoración, supuesta la inseparabilidad de los valores negativos y positivos de una categoría dada? ¿Y cómo influyen en las construcciones históricas estas ausencias explícitas de valoración?
Pero la llamada Teoría de los Valores es, ante todo, un nombre equívoco, o meramente denotativo, de teorías muy diversas, que a veces ni siquiera merecen el nombre de tales (de una «teoría»). Dicho de otro modo, la unidad de la teoría de los valores es, en rigor, sólo una unidad polémica entre diversas teorías que se consideran como mutuamente incompatibles. Lo que cubre la expresión «Teoría de los Valores» es, ante todo, a nuestro juicio, un conjunto de embrollos metafísicos, ideológicos y empíricos, inconsistentes, mezclados, a veces, pero casi siempre desconectados, de otras doctrinas particulares más respetables, como pudiera serlo la Teoría de los Valores económicos (a partir de la cual surgió precisamente, suponemos, la Teoría de los Valores) o la Teoría de los Valores dados en los campos de las funciones lógicas y matemáticas.
La llamada Teoría de los Valores fue, nos parece, una genuina destilación de la filosofía alemana (desde Lotze hasta Ehrenfels; desde Muller-Freienfels, Rickert, Weber o Cassirer, hasta Scheler, Hartmann u Ortega) durante el periodo comprendido entre la Guerra Francoprusiana y la Segunda Guerra Mundial. La derrota de Alemania arrastró el prestigio que había alcanzado la Teoría de los Valores (¿acaso por la «contaminación» que la teoría de los valores pudo experimentar como consecuencia de las aplicaciones que de ella había hecho el nacional socialismo?); teoría que continuó, sin embargo, en epígonos anglosajones, franceses y españoles. Pero una vez acabada la Guerra fría la teoría, o por lo menos la terminología de los valores, vuelve a levantar cabeza entre políticos, sociólogos, pedagogos y psicólogos, que nos hablan continuamente de la «educación en valores» o de la necesidad de «poner en valor» determinados contenidos, sin decirnos muy claramente de qué tipo de valores se está hablando, como si quisieran encubrir con el prestigio del término «valor», en general, los valores específicos, opuestos a otros valores, que ellos pretenden llevar adelante.
Nos encontramos hoy en una situación en la que los valores, en torno a los cuales se fue desplegando la teoría filosófica de los valores, se dan por supuestos, como si fueran planetas o elementos químicos descubiertos ya por las generaciones anteriores. Y se dan por supuestos, no sólo por quienes mantienen de un modo u otro las concepciones de los fundadores, sino por quienes ni siquiera conocen estas concepciones.
«Los fundadores» agrupaban, de un modo u otro, con Meinong, los «objetos del Mundo» (objetos de la representación –_Objekt_– y objetos del juicio –_Objektiv_–) en dos clases: los seres (objetos, ya sean de orden básico, hechos o Sachverhalten, que fundamentan a los objetos de orden superior) y los valores (que Meinong fundamentaba en el agrado o desagrado psicológico). Los seres «son» y los valores «valen»; los valores se dan por supuestos, sin embargo, al margen de la manera que se tenga de entender su ontología. Ni siquiera parece hacer falta, para hablar de valores, suscitar las cuestiones fundamentales en torno a su ontología.
Los valores «están ahí», cualquiera sea su naturaleza, a la manera como los planetas o los electrones están ahí tanto si se entienden como cuerpos gaseosos, como si se entienden como corpúsculos o como ondas.
Pero lo cierto es que, en estas condiciones, nadie puede decir que sabe lo que son los valores, a los que está apelando, salvo que se responda «desde ellos», es decir, desde las teorías que los establecieron, como pueda serlo la teoría de Meinong.
No es este el lugar ni la ocasión para tratar este asunto; pero sí creemos imprescindible definir, aunque sea en esbozo, nuestra posición al respecto, aunque no sea más que para subrayar críticamente que todo aquello que pueda decirse, en el terreno filosófico, sobre la necesidad de una neutralización valorativa (sobre avaloración o sobre valoración) será un mero embrollo si quien lo dice no se arriesga a poner «sobre el tapete» su concepción acerca de los valores, limitándose a darlos por supuestos.
Anticiparemos simplemente resultados de trabajos más amplios sobre el particular. Y el principal es el relativo al modo de afrontar la cuestión misma de la ontología de los valores; un modo que quiere evitar la petición de principio que consiste en suponer ya dados, según su estructura, es decir, de hablar de «los valores» tal como se desprende de las mismas teorías de los valores, en la medida en que las diversas teorías –objetivistas, subjetivistas o mixtas– les reconocen una estructura similar, reducible principalmente a los siguientes puntos: categoricidad, polaridad y jerarquía (según otros, que no saben muy bien lo que dicen, pluralismo, porque no distinguen la pluralidad intercategorial y la intracategorial).
Para evitar estas peticiones de principio, parece necesario un tratamiento genético histórico de la constitución de las ideas sobre los valores, tal como los ofreció la Teoría de los Valores, y esto implica el planteamiento de la cuestión genético histórica acerca del origen de las teorías mismas de los valores.
La investigación de este «origen» equivale, en realidad, a la determinación de las coordenadas ontológicas vigentes en la época anterior a la teoría de los valores. Si partimos de la constatación de que «los valores», como conjunto, constelación o «Reino» (el «Reino de los Valores») no se habría constituido como tal en la época anterior a la Teoría de los Valores, como quiera que los valores (es decir, las Ideas sobre los Valores) no surgieron de la nada, la cuestión quedará centrada en torno al proceso de «desprendimiento» de ese «Reino de los Valores» respecto de las coordenadas ontológicas de las que ellos salieron, ya sea a título de «descubrimiento» de lo que estaba en estado de ocultación o de eclipse, ya fuera a título de «invención» o de transformación de contenidos anteriores. En cualquier caso, la cuestión del «origen de la estructura» nos permitirá medir el alcance de la estructura resultante (en un nuevo sistema de coordenadas), en cuanto enfrentada a otro sistemas de coordenadas precursoras.
La cuestión es análoga a la que se planteó a propósito del «origen estructural» de la Idea moderna de Cultura (cuestión de la que nos hemos ocupado en El mito de la Cultura). También aquí partimos de la constatación de que el «Reino de la Cultura» no estaba delimitado con anterioridad al siglo XIX. Existía, sin duda, la Idea de Cultura, según acepciones particulares (cultura subjetiva, principalmente); pero multitud de contenidos relevantes y aún esenciales que estaban llamados a formar parte del Reino de la Cultura (como son los contenidos de las religiones reveladas, como los sacramentos, dogmas, lenguaje, &c.) formaban un Reino aparte, el «Reino de la Gracia». Para que el Reino de la Cultura se constituyese como tal era preciso que en él se integraran una gran parte de los contenidos del antiguo Reino de la Gracia y, con ellos, que se modificaran las relaciones de este Reino con los otros. Lo que ocurrió, en este caso (según la tesis defendida en El mito de la Cultura) es que el Reino de la Gracia (procedente de los dones sobre-naturales que Dios había dado a los hombres), y que se oponía al Reino de la Naturaleza, se «transformó» en el Reino de la Cultura, secularizándose y oponiéndose al mismo Reino de la Naturaleza. Precisamente por la transformación del Espíritu Santo, de la tradición cristiana, en el Espíritu del Pueblo, o, en general, del Dios de la Ontoteología en el Hombre, en cuanto ser espiritual distinto de la Naturaleza. La obra de Herder sería prácticamente la primera en la que aparecen las fórmulas generales que conducen a la transformación del «Reino de la Gracia» en «Reino de la Cultura».
El proceso de constitución del «Reino de los Valores» es distinto, aunque sus analogías e interferencias con el proceso de construcción del Reino de la Cultura sean muy estrechas. También el término «Valor» (o Wert) se utilizaba anteriormente a la delimitación de un «Reino de los Valores». Se utilizaba el término valor (y el adjetivo valiente, o el sustantivo valencia) para designar las características o cualidades atribuibles a ciertos sujetos animosos, fuertes, &c., en el terreno militar (correspondientemente, a los átomos en el terreno de la atracción química); más tarde los economistas, y muy especialmente Marx, hablaron de valores de uso y de valores de cambio. Pero nada de esto puede confundirse con la constitución del «Reino de los Valores», como tampoco la utilización de los términos que tienen que ver con la cultura subjetiva (educación, crianza) o incluso con la objetiva (agricultua, viticultura) podrían confundirse con la constitución del «Reino de la Cultura». Los Sacramentos, por ejemplo, no podrían considerarse por los creyentes como contenidos culturales (fabricados por los hombres), como tampoco las virtudes éticas, por ejemplo, se consideraban como valores, es decir, como habitantes del «Reino de los Valores».
El Reino de la Cultura sólo pudo constituirse, por tanto, cuando, en torno al Hombre, considerado en principio como Espíritu, se congregaron multitud de contenidos, hasta entonces dispersos (agrícolas, escultóricos, religiosos, literarios, políticos, institucionales), y el conjunto se delimitó por su oposición a multitud de contenidos subsumidos en el Reino de la Naturaleza. La oposición Naturaleza/Cultura sustituyó, en Ontología, a la oposición Naturaleza/Gracia, y, en seguida, a la oposición Materia/Espíritu divino, en la forma, por ejemplo, de la oposición Naturaleza/Espíritu. Herder representa, como hemos dicho, el testimonio más originario de esta ordenación de la concepción ontológica tradicional del mundo.
El proceso constitutivo del Reino de los Valores fue más tardío, casi un siglo posterior: lo que Herder representó para la delimitación del Reino de la Cultura, lo habría representado H. Lotze en su Logik (tomo primero de su System der Philosophie, de 1874). Y las diferencias son notables. Mientras que la constitución del Reino de la Cultura tuvo lugar en el proceso de transformación de las coordenadas ontoteológicas (materia/espíritu divino), la constitución del Reino de los Valores se mantuvo ya en el ámbito del «Reino de la Naturaleza». El «Reino de la Cultura» surgió en las coordenadas de la ontología del espiritualismo y del idealismo. Pero en el intervalo que transcurre entre Herder y Lotze tiene lugar la expansión del positivismo y del materialismo (mecanicista) vinculados al desarrollo de las ciencias positivas (Mecánica, Termodinámica, Electromagnetismo... pero también Lingüística indoeuropea, Historia positiva). En cualquier caso, el Reino de los Valores no se constituyó por oposición, como le había ocurrido al Reino de la Cultura, al Reino de la Naturaleza, ni menos aún se superpuso a este Reino de la Cultura, por la sencilla razón de que también se reconocían valores en el Reino de la Naturaleza (los valores estéticos, por ejemplo, no solamente brillaban en las obras del arte humano –Escultura, Arquitectura, Música– sino también en la morfología de la Naturaleza –la puesta del Sol, la belleza de una flor o la de un animal–). En una palabra: las fronteras del Reino de los Valores no los separaban de un Reino de la Naturaleza: las fronteras del Reino de los Valores se mantenían en el ámbito monista de la misma Naturaleza o Universo que era objeto de las ciencias naturales, más aún, de la Mecánica, como perspectiva universal, después de Newton, que había de ser capaz de dar cuenta de la unidad de concatenación causal de las series naturales. Pero –y esta es la propuesta de Lotze, desde su monismo– además de las cosas o seres naturales ante las cuales se enfrenta la Mecánica, hay que reconocer los valores, sin necesidad de apelar a espíritus angélicos o divinos, aunque sí acaso haya que apelar, según Lotze, a una teleología global de la Naturaleza, emparentada con la que propugnaba el idealismo. Gracias a nuestra conciencia conocemos los valores y contravalores, y advertimos que los juicios de agrado y desagrado no son arbitrarios, sino objetivamente válidos.
Pero el dualismo Seres/Valores (Reino de los Seres/Reino de los Valores) es nuevo y no se corresponde biunívocamente con el dualismo Reino de la Naturaleza/Reino de la Cultura. Sin perjuicio de lo cual ya se apunta en Lotze una diferencia en la investigación del Reino de la Naturaleza y en la investigación del Reino de la Cultura: mientras que la investigación natural se atiene al ser o al existir, la investigación cultural se atiene más bien a los valores. Lotze recoge así una distinción que ya bosquejó Herbart –distinción entre las ciencias del ser y las ciencias del valor– y anticipa la célebre distinción de Rickert entre las ciencias naturales y las ciencias culturales.
Es ahora, una vez deslindadas las coordenadas ontológicas del Reino de los Valores, cuando estamos en condiciones de preguntar por el origen de las nuevas coordenadas, del nuevo dualismo Seres/Valores, cuya significación gnoseológica estaría llamada a ser tan importante como su significación ontológica. Los seres constituyen el campo de la ciencia natural positiva; los valores se mantienen fuera del alcance de estas ciencias, y se ajustan a un régimen especial: intuición, comprensión, estimación... (las «ciencias de la cultura», a lo largo del siglo XIX, evolucionarán hacia los cauces del positivismo, y esto explica la distinción de Rickert antes citada entre avaloración y valoración).
¿Cómo se originó el nuevo dualismo (seres/valores) dentro del mismo ámbito ontológico que incluía una concepción monista de la Naturaleza? No es esta la ocasión para tratar de este asunto. Tan sólo diremos que acaso es necesario regresar un siglo más atrás, al siglo XVII, es decir, al dualismo cartesiano alma/cuerpo, pero antes según su cara epistemológica (ligada a la tesis del «automatismo de las bestias») que según su cara ontológica. Nos referimos principalmente a la distinción entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias de Galileo, pero interpretadas por Descartes en el sentido de que las cualidades secundarias se asientan en el alma humana, en el espíritu (los animales máquinas carecen de alma) y, por tanto, los colores, sabores, sonidos, pero también acaso las figuras o sus morfologías, en cuanto unidades de perfección distinguidas de otras, &c., son todos ellos contenidos del alma humana y no del mundo físico o biológico, pura res extensa y continua.
De este modo, es nuestra tesis, el dualismo cartesiano, sobre todo en su versión materialista, llevaría ya el germen de un dualismo muy próximo al que más adelante se formulará en la posición entre el Reino de los seres y el Reino de los valores. La Naturaleza es el reino de los seres que consisten en extensión y en movimiento, es decir, de los seres mecánicos. Pero el Mundo no se reduce a esta infraestructura mecánica: tiene también unas cualidades que se presentan como algo tan objetivo como los seres (colores, sonidos, figuras: Ehrenfels se ocupó de la «cualidad de la forma del cuadrado»), pero que no son seres, sino que «flotan» o se añaden como «superestructuras». Pero estos pertenecen a un Reino que aún no se llama Reino de los Valores. Sencillamente no se les agrupa en un Reino, se tiende a reducirlos a la condición de afecciones del Espíritu, a la condición de «reflejos» que el alma se forma de las cosas del Mundo.
¿Cómo podía negarse que, en extensión al menos, los contenidos que el alma espiritual cartesiana reúne como reflejos del mundo mecánico (res extensa) se superponen con los contenidos que dos siglos después constituirán el Reino de los Valores?
Pero lo cierto es que en la «era cartesiana», ni los colores, ni los sabores, ni las formas bellas, cuadradas o redondas (las «buenas formas» de la Gestaltheorie), ni las virtudes, ni los estados de salud o de enfermedad, se llamaban «valores». Y la cuestión, que es preciso mantener abierta para medir el alcance de la teoría del «Reino de los valores» es precisamente esta: ¿Qué pudo dar lugar, en el último tercio del siglo XIX, a que se incluyeran, con el nombre de Valores, en un nuevo Reino, a entidades tan distintas como la verdad, la belleza, la forma del cuadrado, la salud, el oro, la virtud, &c.?
Nuestra respuesta sería la siguiente: en la era cartesiana la unidad de todas estas «cualidades», tan alejadas mutuamente, podría fundarse en su común condición de «afecciones» del alma (de las res cogitans) en cuanto reflejaba en sí misma a los seres materiales (la res extensa). Pero en el siglo XIX el espiritualismo cartesiano se ha replegado prácticamente de los terrenos de la ciencia. Aquellas cualidades del alma subsistirán sin duda, pero no como afecciones del alma, sino como cualidades «sobreañadidas», de un modo más o menos misterioso, a las cosas que las soportan, que se denominarán bienes. Los valores se sobreañadirán a los bienes como cualidades objetivas, ni materiales ni inmateriales. ¿Por qué comenzaron a llamarse valores?
Nuestra hipótesis es la siguiente: por la analogía que guardaban con una subclase o categoría especial de estas «cualidades sobreañadidas», como lo eran los valores económicos de cambio, en cuanto soportados en valores de uso, pero sin reducirse a ellos. Marx había tratado como un «enigma» la relación entre el valor de uso, perfectamente inteligible y mensurable en cada caso, y el valor de cambio, que surge, como una creación, a través del mercado. Pero los valores económicos estrictos, los valores de cambio, llegaban a disociarse de los valores de uso; alcanzaban ritmos propios, se ajustaban a leyes características, y dejaban de ser materiales o corpóreos, puesto que eran como cualidades que recaían sobre los cuerpos, sobre los bienes. Eran polares (contrarios), puesto que mantenían relaciones como las de caro y barato. Características decisivas que eran también compartidas por las cualidades que la tradición reconocía a los opuestos contrarios, dados por ejemplo en los organismos (tales como sano/enfermo), o por oposiciones dadas en los cuerpos (tales como bello/feo), o por oposiciones dadas en las entidades religiosas (tales como santo/profano), o como cualidades dadas en las acciones éticas y morales, o en las personas (tales como bueno/malo), o por las cualidades de las proposiciones (tales como verdadero/falso). Se reconocerá que entre todos los contenidos que ulteriormente irían integrándose en el Reino de los valores, los contenidos económicos reúnen las condiciones más favorables para poder propagar su figura a todos los contenidos restantes: en una sociedad de mercado en plena fase de expansión los valores de la Bolsa eran los mejor situados para prestar su nombre a todos los demás contenidos susceptibles de ser canjeados por ellos. Heráclito lo había previsto: «Todas las cosas se cambian por el oro y el oro se cambia por todas las cosas». Todas las cosas que puedan interesar a los hombres se cambian por dinero y son susceptibles de convertirse en valores de bolsa; y estos se cambian por las cosas que nos interesa. Todas las cosas que nos interesan –virtudes, fama, obras de arte, honores...– podrán llamarse «valores».
En suma: el «Reino de los valores» se construyó «congregando», como si fueran regiones o categorías de un todo, a las más heterogéneas cualidades polares delimitadas en el mundo natural y cultural, y oponiéndolas al conjunto de los seres naturales (o culturales) englobados bajo el rótulo de «Reino de los seres». Pero es evidente que con la constitución de este «Reino de los valores» y con su oposición al «Reino de los seres» sólo se había conseguido replantear unos problemas tradicionales, desde otra perspectiva.
Que los valores tuvieran todos ellos una estructura polar no era razón suficiente para englobarlos en un Reino, puesto que otras muchas entidades se nos daban también polarizadas, y según la contrariedad, sin ser valores: alto/bajo, grueso/delgado... son contenidos de la res extensa, antes que de la res cogitans. Y la heterogeneidad y distancia entre las diversas categorías de valores puede ser tan grande como la que media entre los valores y los opuestos contrarios de la Naturaleza (verdadero/falso está tan lejos de bello/feo o de caro/barato como de alto/bajo).
La cuestión central que la teoría de los valores suscitará siempre es esta: los valores ¿son objetivos independientes de su apreciación («nos agrada lo bello por ser bello, o es bello porque nos agrada») o bien son subjetivos (pulchra sunt quae visa placent)? ¿Acaso sólo la única posibilidad de liberar a los valores del subjetivismo humano, y del relativismo que éste subjetivismo comporta (según el principio: los hombres –sus gustos– son la medida de todas las cosas, de todos los valores) sea el atribuirlos al Sujeto divino? ¿Acaso los atributos trascendentales del ser que manaban de ese sujeto (ens, res, aliquid, verum, bonum, pulchrum) no eran ya valores? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona el Reino de los valores con el Reino de los seres?
Quien no disponga de alguna teoría para dar cuenta de la unidad que media entre los diversos tipos de valores en el Reino de los valores y de su oposición al Reino de los seres, así como de la conexión entre ambos Reinos, no podrá considerarse en condiciones de dar cuenta, sin petición de principio, de la naturaleza y alcance de ese Reino de los valores. Tan sólo podrá encerrarse en la «evidencia»: «los valores valen, los seres son». Pero es esta evidencia la que resulta problemática.
Porque, en cualquier caso, la fuerza atractiva o repulsiva de los valores no tiene por qué proceder únicamente de ellos mismos, sino de la capacidad objetiva de los bienes que los soportan para estimular a los sujetos (zoológicos o humanos) que tienden hacia ellos (o hacia los bienes) o los rehuyen. Pero sin que esto signifique necesariamente que los valores (o los bienes) sean subjetivos, es decir, reducibles a la condición de contenidos segundogenéricos. Un alimento estimula el hambre de un animal, pero no se agota en su acción estimulante, que se apoya en las proporciones bioquímicas objetivas que existen entre los nutrientes (bienes) del medio (exterior necesariamente al sujeto, según el primer principio de la Termodinámica) y el estado de equilibrio en que se encuentre el sujeto orgánico. Que los «argumentos» de la función sean estados del sujeto no quiere decir que la relación funcional de este estado con los bienes, convertidos en valores de la función, sean subjetivos, o que los valores de la función lo sean también. Los bienes pueden ser entidades primogenéricas; los valores asociados a estos bienes pueden identificarse con las proporciones terciogenéricas que esos bienes mantengan con la dinámica de los sujetos animales o humanos y no meramente con la apreciación o estimación (segundogenérica) de esas proporciones. En este sentido, los valores son suprapsicológicos, pero no por ello independientes del sujeto. Son objetivos, pero relativos a los sujetos que los aprecian o estiman. Son relaciones funcionales: dada la característica de la función, los argumentos y los parámetros, los valores de la función son objetivos.
Pero la objetividad de los valores no ha de confundirse, como muchos sostienen, con su universalidad, porque esto equivaldría a presuponer que todos los sujetos, incluso los de una misma especie, son iguales entre sí. La no universalidad de los valores vitales, o estéticos, o morales... no implica subjetivismo («los valores valen porque los aprecio, y no los aprecio porque valen»), puesto que los sujetos son también distintos entre sí y, por consiguiente, las proporciones de los bienes a los sujetos no tienen por qué ser iguales y universales. Sencillamente, los valores se implican con las diferencias y eventuales jerarquías entre los sujetos. Las diferencias en jerarquía en los valores implican diferencias o jerarquías entre los sujetos. El sujeto que aprecia la música de Mozart y aborrece la música de Michael Jackson, pertenece a un tipo de sujetos distintos de aquellos que aborrecen a Mozart y aprecian a Jackson; y el tipo de sujeto que aprecia a Mozart podrá estar situado en un grado de jerarquía superior al tipo de sujeto que aprecia a Jackson, si es que la música de Mozart es superior a la de Jackson. Sólo desde la hipótesis de un igualitarismo de los sujetos cabrá decir que siendo «iguales en jerarquía» los sujetos, las diferencias de la jerarquía entre la música de Mozart y la de Jackson se reducen a las diferencias de apreciación subjetivo segundogenérica (disfrute, goce, deleite) y no a la diferencia de los sujetos mismos, y con ellos, de los valores. Y la posibilidad de que las leyes que presiden las relaciones de jerarquía social o política de unos grupos de sujetos respecto a otros puedan determinar el grado de apreciación social de un tipo de valores sobre otros, explica que la estimación social, en un momento dado, pueda invertir la evaluación. Pero la posibilidad de mantener la distinción entre jerarquía de valores y jerarquía de estimaciones puede apoyarse simplemente en el caso de los valores lógicos: el valor de verdad de una teoría científica puede ser más elevado que el valor de otra aunque su apreciación social pueda ser mucho menor.
Otra cuestión es la de la «prueba» de la jerarquía o, al menos, la cuestión de la distinción suprasubjetiva de los valores, y del conflicto entre los valores; prueba que acaso no pueda ser otra sino la de la misma incompatibilidad de los valores como cuestión de hecho, que excluye la liberación de los sujetos capaces de estimar, sin perjuicio de la tolerancia mutua.
En cualquier caso, los valores son categoriales, es decir, pertenecen a categorías diversas (vitales, estéticas, éticas, religiosas, económicas...), entre las cuales no cabe hablar de jerarquía. La jerarquía habrá que circunscribirla, en principio, a cada ámbito categorial: habrá jerarquías entre los valores económicos o entre los valores estéticos, pero no entre valores económicos y estéticos. Cabrá sin embargo introducir criterios externos de jerarquía intercategorial según su universalidad, por ejemplo. Desde este punto de vista a los valores lógicos (verdadero/falso) podría dárseles una jerarquía categorial superior, por su universalidad, a la de otras categorías.
El Reino de los valores, en resolución, no podría ser definido al margen de los sujetos operatorios humanos (y por ampliación, zoológicos).
¿Cabe la posibilidad de hablar de un mundo devaluado, aunque sea por abstracción o segregación de sus valores? El «mundo» de las ciencias matemáticas y formales sería un mundo en principio devaluado (salvo de valores lógicos; los valores de «elegancia» que muchas veces se atribuye a algunas demostraciones matemáticas, serían accidentales). La unidad establecida (entre las categorías de valores y sus polaridades) tiene que ver con los sujetos operatorios humanos. De aquí se deduce que la unidad objetiva de un Reino de los valores es sólo el resultado de una hipóstasis ilegítima: que cada una de las categorías de valores tenga relaciones de unidad con los sujetos operatorios no quiere decir que las categorías las tengan entre sí.
Si nos atenemos a las tesis expuestas sobre la naturaleza antrópica o zoológica de los valores, habrá que concluir que la organización del Mundo que lleva a cabo cualquier banda homínida o humana es siempre y originariamente una organización axiológica, según valores. No se trata de que primero percibamos los seres del mundo, y después los evaluemos o valoremos. Los percibimos originariamente según estimaciones de escala –según su peligrosidad, su atractivo, &c.– La percepción objetiva «devaluada» vendrá después, si llega. Según esto los valores, lejos de ocultarnos las verdaderas figuras o siluetas reales de los objetos, los delimitarán, si tales figuras y sus relaciones se recortan precisamente en función de valores, y sólo después estas figuras y relaciones, por neutralización, podrán segregarse, para caer bajo el influjo de otros valores.
Si las primeras organizaciones del Mundo se llevan a efecto desde una perspectiva axiológica, es decir, si los valores no se sobreañaden a los seres, sino que estos resultan de la neutralización de los valores, resultará también que la descomposición o despiece de un dominio fenoménico determinado se llevará a efecto según líneas axiológicas mejor o peor determinadas (malo/bueno, numinoso/profano, sano/enfermo, fuerte/débil, bello/feo). Esquemas binarios muy pronto complicados en estructuras ternarias, cuaternarias, &c. Por ejemplo las polaridades binarias abrirán paso a despieces ternarios, mediante los cuales un dominio fenoménico podrá descomponerse en tres regiones: la región central o neutral y las regiones extremas opuestas, respecto de la central y entre sí.
En cualquier caso, la unidad del «Reino de los valores» es muy precaria, como lo es la propia unidad del tercer género de materialidad. Las categorías axiológicas son, como hemos dicho, irreductibles, lo que no significa que no tengan intersecciones y relaciones muy complejas, que darán lugar a una symploké de los valores. Las diferentes categorías de los valores, sin perjuicio de su independencia, pueden tener características analógicas comunes, y las más importantes son las ya citadas: las polaridades contrarias y las jerarquías intracategoriales; jerarquías que no son lineales, sino plurales o ramificadas.
El Reino de los valores y cada una de sus categorías tiene una estructura dialéctica, es decir, no armónica. Porque los valores no se integran en el Reino en una unidad global, de partes compatibles, y consistentes. Hay valores que son incompatibles con otros: los valores morales y los políticos son incompatibles muchas veces con los valores éticos. Hay valores que «tapan» u ocultan a otros valores: los valores racionalistas de la Ilustración, que no reconocían el milagro de la transubstanciación eucarística, acaso tapaban los valores de la Eucaristía, incluso los que ésta pudo tener en el terreno científico (la Eucaristía habría sido el único freno al mecanicismo atomístico que bloqueaba no sólo la constitución de la Química sino también de la Teoría celular). Los valores, por último, se destruyen también unos a otros y a la vez se concatenan: los valores de la aristocracia se destruyen con los de la democracia, es decir, no se transforman o se integran sin más en esta.
Y será gratuita, según esto, cualquier doctrina que defienda el progreso en el Reino de los valores; no cabe hablar de progreso salvo en algunos intervalos de carácter tecnológico.
La cuestión más importante en la presente ocasión es la que tiene que ver con el significado de los valores en la organización de los campos de la Historia. La cuestión suele plantearse de este modo: ¿Qué tiene que ver la valoración de una serie de hechos con la verdad que hayamos logrado establecer entre las relaciones de los hechos históricos? Parece que es posible establecer con notable rigor la historia de Alejandro o la de Hitler al margen de que valoremos positiva o negativamente a estos personajes. Pero estas cuestiones las aplazamos para más adelante.
Nos atendremos, en todo caso, a una concepción o teoría funcionalista del valor de la que hemos hablado en otras ocasiones. Según ella, el valor implica originariamente el bien (el oro, el arado, el andante), y no sólo un sentimiento de placer o de desplacer. Pero no se trata de postular unos bienes absolutos o empíricos, sino de unos bienes que puedan ser pensados como proporcionados o desproporcionados objetivamente a los sujetos individuales o grupales, a los sujetos capaces de ser atraídos o repelidos por ellos. Por tanto, el valor ni puede reducirse al bien empírico (porque éste puede ser sustituido por otro bien empírico equivalente: cada ejecución del andante puede ser sustituida, mejorada o empeorada por otra, sin que el valor del andante se altere), ni puede ser reducido a los deseos o sentimientos psicológicos del sujeto (individual o grupal) en función del cual los valores se constituyen.
Esta independencia de los valores respecto de los sujetos psicológicos fue reconocida al menos por alguno de los más conspicuos defensores del psicologismo axiológico, como fue el caso de Richard Müller-Freienfels (Grundzuge einer neuen Wertlehre, Leipzig 1919), cuando distinguió entre el «sujeto momentáneo» que desea o aborrece un bien como valor, y el sujeto o yo unitario que pone ese bien como valor: el valor no se reducirá al deseo o al sentimiento, sino que se constituirá mediante ese acto de la «puesta en valor» (Wertsetzung). A veces, la «puesta en valor» no procede de un deseo o sentimiento previo o espontaneo del sujeto, sino que le viene impuesta por la tradición o el grupo social al que pertenece; y, en estos casos, la puesta en valor suele ser vacía o hipócrita, aunque también puede ser ocasión para que el «sujeto» descubra el valor. Pero, en todo caso, la puesta en valor tiene siempre algo de desbordamiento de los sujetos momentáneos (que interpretamos como los sujetos genuinamente psicológicos, accesibles a la investigación empírica) que pueden variar en el curso de un mismo sujeto unitario, aunque tampoco este sujeto sea invariante. Y de ahí el relativismo axiológico. Pero en cualquier caso, el sujeto unitario, al «poner en valor» un bien, tiene que identificarlo, tiene que ponerlo en contraste con otros valores, tiene que asumirlo (no basta que constate que le agrada o desagrada en un momento dado). Sólo así puede decirse que el sujeto que pone en valor un bien lo aprueba o reprueba, por encima de las condiciones empíricas. Esto abre la cuestión acerca de si los animales pueden valorar o poner en valor aquello que han «estimado» (según la tradición escolástica, la estimativa era un sentido interno común al hombre y a los animales). De hecho la fórmula «poner en valor», que en nuestros días se utiliza con demasiada frecuencia por pedagogos o políticos, sirve para enmascarar objetivos definidos de propaganda, orientados a elevar el precio de unos bienes situándolos en una jerarquía superior a la que ordinariamente ocupaban (por ejemplo, una empresa cuyos activos tienen un precio de mercado determinado, los «pondrá en valor» si logra que comiencen a ser cotizados en Bolsa).
Probablemente la disputa, tradicional en Axiología, entre el psicologismo (o subjetivismo) y el absolutismo (u objetivismo) de los valores –la discusión entre quienes afirman que los valores se reducen a ser deseados, sentidos, o apreciados por los sujetos y entre quienes afirman, con Max Scheler y otros, que los deseos sentimientos o apreciaciones están determinados por los valores mismos–, se mantiene estancada en este dilema seguramente porque las posiciones enfrentadas se mueven dentro de un mismo esquema binario (de relaciones causales) entre sujetos y valores. O bien se supone que el valor V está determinado por el sujeto S, o bien que el sujeto S está determinado por el valor; es decir o bien V=f(S) o bien S=f(V), puesto que la causalidad recíproca carece aquí de sentido. El dilema quedaría desbordado si nos acogemos a un esquema funcional en virtud del cual los valores –en el mismo sentido que los valores de una función matemática o lógica– dependen de los argumentos dados a las variables independientes (en este caso, a los sujetos y a los bienes) según una característica de la función, con los parámetros pertinentes: V=f(S,b). La estructura funcional misma dará cuenta del alcance de la objetividad de los valores (respecto de la subjetividad de los sujetos empíricos o momentáneos, y de la contingencia de los bienes empíricos). El funcionalismo axiológico no envuelve un relativismo, aunque sí un relacionismo de signo funcional.
3. Sobre la imparcialidad gnoseológica formal
Con la expresión «imparcialidad gnoseológica formal» nos referiremos a la condición que es exigible a todos los historiadores en cuanto se refiere a lo que podríamos llamar «instrucción del sumario», como fase metodológica previa (aunque no sólo en sentido cronológico) a la formación del «juicio» sobre el dominio histórico de referencia. La imparcialidad en este punto puede considerarse «formal» por cuanto ella «no entra todavía en materia», no prejuzga sobre los asuntos implicados en el dominio en cuestión.
La analogía, a propósito de la instrucción del sumario, entre la metodología histórica y el derecho procesal, se fundamenta desde luego, en el entendimiento del campo o dominio histórico que va a ser investigado (como pueda serlo la Guerra Civil española) con un conjunto de fenómenos cuya unidad hay que suponer como provisionalmente dada a título de «totalidad abstracta», respecto de su entorno espacial y temporal; en todo caso, una totalidad integrada por muchas partes, pero con la nota de conflictividad (conflictividades promovidas entre sujetos operatorios, individuales y grupales, enfrentados entre sí en el campo). El juez instructor conoce un campo en el cual, en general, las «partes» se enfrentan entre sí; el historiador (sobre todo el historiador político) conoce campos en los cuales las partes o partidos también mantienen entre sí enfrentamientos polémicos.
Pero la analogía entre la instrucción procesal y la metodología del historiador se acaba aquí, porque el historiador no es un juez. Entre otras cosas porque el juez ha de continuar su trabajo, una vez cerrado el sumario («lo que no está en el sumario no está en el mundo») valorando los hechos que han de estar ya conformados según figuras y tipos ya establecidos por un código normativo explícito (en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos). Pero el historiador no tiene por qué dictar sentencias (por ello su sumario no va a estar cerrado), ni menos aún ha de atenerse a algún código explícito normativo (aún cuando de hecho no ocurra así). Más aún, muchas veces la sentencia está ya prejuzgada deliberadamente desde el principio, como ocurre en nuestro caso con los historiadores españoles que, asumiendo el papel de ciudadanos respetuosos con las leyes vigentes del Estado (es decir, actuando de modo «políticamente correcto»), escriben después de la resolución del Parlamento que condenó el Alzamiento Nacional.
Sin embargo pocos historiadores estarán dispuestos a reconocer «códigos normativos» positivos y externos al propio dominio histórico del que se ocupan. A lo sumo, reconocerán códigos normativos de «derecho natural» o afines, al estilo de la «Declaración universal de los derechos humanos», desde cuya plataforma todo historiador suele no solamente considerarse autorizado, sino obligado, para «prejuzgar» no tanto a Adolfo Hitler cuanto también a Alejandro Magno. Pero, en general, los historiadores tenderán a acogerse (dicen) antes que a un código normativo-positivo, a la «verdad».
En resumidas cuentas: la diferencia más importante entre un sumario procesal y un dominio histórico cabría ponerla en esto: el sumario es una totalidad de fenómenos cuyos contenidos han de estar ya configurados según formatos y tipos ilícitos preestablecidos en el código (nulla crimen sine lege), lo que a su vez determina el aislamiento o segregación del sumario, como un todo, respecto de otros sumarios. Pero un dominio histórico no se compone, en principio, de partes o figuras que puedan ser delimitadas según una normativa preestablecida (¿en qué Código del gremio de los historiadores están definidas figuras constitutivas de un campo o dominio histórico tales como «clases sociales», «proletariado», «burguesía capitalista»?), y, por tanto, tampoco los límites de un dominio histórico pueden segregarse de otros dominios históricos que aparezcan en continuidad con él, tanto en el curso cronológico como en el geográfico.
Es evidente que esta continuidad entre un dominio histórico y otros dominios colindantes no descalifica a priori la decisión de «acotar» una parte del campo como dominio de una investigación; pero sí introduce la necesidad de cautelas redobladas en todo lo que se refiere a la unidad (o «claridad») del «sumario», cautelas que tienen que ver casi siempre con el carácter abstracto y artificioso de esa unidad. Tampoco la circunstancia de que un órgano –el hígado, el corazón– o un sistema –el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema nervioso– de un organismo vertebrado vivo mantenga siempre la continuidad con otros órganos o sistemas, descalifica la posibilidad y aún la necesidad de aislar por abstracción los demás órganos o sistemas, porque un tal aislamiento abstracto es imprescindible para el desarrollo de la ana-tomía y de la fisiología del organismo.
A la «instrucción del sumario» consagra Enrique Moradiellos, principalmente, el prefacio y los dos capítulos primeros de su libro, lo que no quiere decir que la «instrucción» quede terminada aquí, porque nuevas piezas podrán agregarse, y, de hecho, las irá agregando el autor. Incluso muchos puntos del tercer capítulo –«Las tres Españas de 1936»– se mantienen aún en la fase procesal de instrucción, aunque este capítulo tercero desborda enteramente esta fase. Él se consagra principalmente a la exposición de «la sentencia», pero no ya tanto jurídica, cuanto histórica, sobre el periodo; es decir, a la exposición de una teoría histórica destinada a dar cuenta «desde dentro del dominio delimitado», y a partir del «despiece» de las partes de su unidad, de su mismo tejido global. Una unidad global que, aunque abstracta, parece en efecto quedar explicada y justificada a partir del «juego» interno de las tres unidades activas (las «tres erres», que, en la medida en que puedan considerarse como factores esenciales, llamaremos R1, R2, R3) y cuya interacción daría cuenta de la estructura o «esencia» de aquella unidad global que, en el terreno fenoménico (y por cierto, casi enteramente impregnado de categorías jurídicas: «violación del orden republicano», &c.) quedaría circunscrito como el dominio histórico denominado: 1936. Los mitos de la Guerra Civil.
En las primeras líneas del prefacio de su libro establece Moradiellos con toda precisión los límites (fenoménicos, supondremos) de su dominio de investigación, es decir, de la totalidad abstracta de la que va a ocuparse (y cuyas partes parecen ser ante todo los mitos; pero siempre tratados a través de sus referencias históricas, lo que dará pie para interpretar esos «mitos» como fenómenos, o representaciones emic del campo).
«_Todo comenzó_» [subrayado nuestro]; o bien: «la detonación inicial se produjo el 17 de julio de 1936 con una extensa sublevación militar contra el Gobierno de la República». Pocas líneas después: «su terminación oficial [subrayado nuestro] cobró la forma de un parte de guerra triunfal emitido el 1º de abril de 1939 por el General Francisco Franco Bahamonde.» Esto cuanto a los límites cronológicos del dominio histórico acotado (como vemos, según criterios, sobre todo el inicial, de carácter estrictamente jurídico).
Los límites geográfico políticos quedan también explícitos por referencia a la República Española, constituida ya desde el 14 de abril de 1931 como una totalidad también abstracta, aunque con un género distinto de abstracción, no menos decisivo, por ejemplo, en la forma de no intervención de otras Repúblicas o Reinos de su entorno (principalmente Francia o el Reino Unido). O en la forma de intervención explícita (principalmente: Italia, Alemania, Unión Soviética). Todos estos Estados, miembros de un entorno cuyo juego con el dominio de referencia será tenido en cuenta a lo largo de la obra.
La naturaleza abstracta de la unidad total del dominio «segregado» respecto del contorno geográfico político es prácticamente reconocida por todos. Aunque de muy diversos modos, que oscilan, desde un límite inferior (que subraya el carácter abstracto de la delimitación que llega a convertir el dominio –el «Estado español» en el intervalo histórico acotado– en una mera ficción jurídica, de naturaleza jurídico internacional), hasta un límite superior (que subraya los fundamentos reales de las abstracciones). Sencillamente, hay historiadores que negarán de plano que los límites geográficos políticos del dominio «España 1936-1939» pueda tomarse en serio. «España 1936-1939» sería sólo un cruce de las líneas de fuerza internacionales que se habían enfrentado, a raíz de la Gran Guerra europea y las revoluciones a las que ella dio lugar: la revolución soviética, las revoluciones fascistas, y la revolución nacional socialista. Otra cosa es la «identificación» de estas líneas de fuerza internacional en cuanto enfrentadas entre sí. Y aquí hay varias teorías que no pueden considerarse externas al proceso mismo de delimitación del dominio histórico de referencia.
Dejamos de lado, por supuesto, las versiones metafísicas trascendentes (tipo Dios/Satán), presentes emic en el dominio, coordinables, aunque no reducibles, a otros dualismos inmanentes al dominio.
Ante todo las teorías dualistas, en dos versiones:
(1) La versión soviética, según la cual la teoría binaria se concreta en el enfrentamiento de la línea del capitalismo con la línea del comunismo; en la visión soviética las revoluciones fascistas o nacionalsocialistas serían en todo caso subproductos de la última fase del capitalismo, la fase del imperialismo capitalista; por tanto, y sobre todo, por encima de alianzas coyunturales fenoménicas (entre Stalin y Hitler, o más tarde entre Stalin, Churchill y Roosevelt), el dominio «España 1936-1939» sería sólo un episodio fenoménico del enfrentamiento a muerte entre el capitalismo, en su fase final, y el comunismo, en su fase inicial.
(2) La versión occidental, según la cual las líneas internas de fuerza que cruzan el dominio se concretarían en una línea democrática, alcanzada por las llamadas potencias capitalistas (Inglaterra, Francia, Estados Unidos, República Española) y la línea totalitaria (vistas por unos como fascismo y por otros como comunismo).
Los pares opuestos de líneas de fuerza diferenciados en cada una de estas dos versiones del dualismo se reorganizan, sobre todo, al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Porque para las «Potencias occidentales», la oposición democracia/totalitarismo alcanzará mayor peso que la oposición entre el fascismo (sobre todo una vez que éste cayó) frente al comunismo; circunstancia que fue aprovechada, como es sabido, por Franco, para sobrevivir a la caída de Italia y de Alemania. Y pudo ser aprovechada, porque ya en plena guerra mundial, pero también en la guerra de 1936, Inglaterra y Estados Unidos favorecieron de hecho, se dice, más a los sublevados el 18 de Julio que a los «republicanos», por lo que estos tenían de comunistas o de anarquistas, es decir, de antidemócratas.
En el límite opuesto, el que postula un fundamento real, por así decirlo, a parte rei, de la abstracción del dominio delimitado en el contexto geográfico político como «República española», ponemos a todas aquellas perspectivas que asumen el enfoque político de los Estados interactuantes en el tablero internacional. Desde esta perspectiva la delimitación geográfico política del dominio «República española 1936-1939» se tendrá como fundada en el reconocimiento de una unidad política real, al mismo nivel que pueda concederse a otros Estados (Francia, Inglaterra...) que se mueven según sus propios intereses. Ahora, los sucesos ocurridos en España en el intervalo 1936-1939 serán considerados, ante todo, como un despliegue interno del propio curso histórico de España –sin perjuicio de la «intervención» que en ese despliegue pudo tener lugar por parte de las potencias exteriores–, en el contexto de los demás Estados de la Sociedad de Naciones.
Pero si borrosos son los límites geográfico políticos del dominio de referencia, todavía son más oscuros (menos claros) o más borrosos los límites del intervalo cronológico (1936-1939) asignados al dominio acotado. ¿Qué alcance hay que dar a la expresión «todo comenzó», que utiliza Moradiellos para acotar el terminus a quo de su dominio, sobre todo cuando va complementada por la «detonación inicial» que se habría producido el 17 de julio de 1936? Nos encontramos, sin duda, ante un corte fenoménico a parte ante, muy cinematográfico («historia teatro») por lo que concierne a la detonación; pero cuya profundidad permanece sin determinar (el corte fenoménico, en todo caso, no fue emic, porque el Gobierno de la República no pudo interpretar como corte la detonación del 18 de Julio; ni tampoco pudieron interpretarlo así los sublevados en aquel momento, si no les atribuimos la actitud de aquel personaje que decía: «Me voy a la guerra de los treinta años»).
En cambio el corte fenoménico con el que se debilita el terminus ad quem del intervalo ya es presentado por el autor con más cautela: «terminación oficial» (¿«oficial» desde donde?: el régimen franquista actuó ya en el marco de un Estado reconocido por otros Estados, legislaba, organizaba no sólo la vida militar sino la civil, &c.; para este régimen el final de la guerra no fue el final de un periodo, cuanto un episodio de un proceso que consideraba abierto el primero de octubre de 1936, que era el comienzo oficial, desde el punto de vista de los que terminaron siendo vencedores, del proceso).
Parece –digo «parece» porque Moradiellos no se pronuncia explícitamente– como si la «cortadura inicial» se interpretase como una cortadura real en el curso de la Historia de España (una cortadura producida en la base misma de la sociedad española, una base democrática que Franco habría intentado dinamitar), mientras que la fase final se interpretaría como una interpretación sólo oficial, y acaso superficial, «superestructural» (si es que el curso de las «corrientes profundas» de España –supuestamente, las corrientes democráticas republicanas– no se habían interrumpido en el año 1939, sino que se continuaban en las guerrillas, en la oposición interna, en los gobiernos democráticos en el exilio, todos los cuales terminaron confluyendo en la Constitución democrática, aunque no republicana, de 1978, como plataforma desde la que contemplar la Historia en términos «políticamente correctos»).
En suma, la cortadura inicial (julio 1936) parece objetivamente establecida (sin necesidad de que Moradiellos lo explicite: la famosa faja publicitaria en la que se presenta el libro como respuesta al de Pío Moa, no fue obra del autor sino del departamento de ventas de la editorial) contra quienes afirman que realmente no «comenzó todo» con la detonación del 18 de julio, porque esta detonación (como podría haber visto un astronauta extraterrestre que hubiera circunvalado la Tierra en aquellas fechas) era una más entre las detonaciones que venían sucediéndose ininterrumpidamente desde la sanjurjada y Casas Viejas, por ejemplo, hasta, sobre todo, la revolución de Octubre de 1934 en Asturias (Pío Moa: La guerra comenzó en 1934).
En todo caso, la definición del fin y del comienzo del intervalo cronológico del dominio histórico de referencia es completamente ambigua. Y no sólo porque el comienzo cronológico no puede ser jamás un comienzo absoluto, sino porque no hay un único plano en el que se produzca el comienzo y el final, sino varios planos. La pregunta de Juan Salas (reproducida en la página 78), «¿qui ha commençat?», es ella misma ambigua, sobre todo en el terreno histórico (no entramos en el terreno jurídico), a efectos de responsabilidad histórica, moral o penal. Hay que comenzar determinando los planos a los que va referida la cuestión del comienzo.
Distingamos, por ejemplo, el plano técnico operatorio formal o estricto de preparación y organización de un golpe de Estado concreto, y el plano material de maduración de las personas, instituciones, tramas, instrumentos, &c., a partir de los cuales se han formado los elementos necesarios para la «instalación formal» o técnico operatoria del «golpe». Una distinción que se aplica no sólo a los campos sociales o políticos, sino también a los campos físicos: para que comience a girar un alternador, no sólo hace falta una instalación adecuada de aparatos y piezas, sino que también hace falta un generador de corriente, unos hilos que la conduzcan al alternador, unos materiales con los cuales hayamos podido montarlo; incluso hacen falta otros alternadores diferentes previos para mover los tornos en los que se fabrican las piezas del generador. ¿Cuando comienza a girar el alternador? Formalmente, «oficialmente», cuando, una vez instalado, conectamos con la corriente del generador; pero materialmente el comienzo de este giro o revolución presupone necesariamente la instalación, el proyecto, la corriente del generador, &c.
¿Cuándo comienza la Guerra Civil española? Quienes defienden que comienza el 18 de Julio, y a lo sumo en los meses anteriores de preparación, pero no en octubre de 1934, probablemente tienen la razón si nos referimos al plano formal o técnico operatorio, porque la «instalación» del operativo que «detonó» el 17 de julio de 1936 fue un proceso independiente de los procesos operativos de instalación y ejecución que tuvieron lugar en la revolución de octubre; y en este sentido la Guerra Civil no comenzó en octubre de 1934 sino en julio de 1936.
Pero esto no quiere decir que la Guerra Civil, la rebelión oficial contra el Gobierno legal (aún cuando esta rebelión se hiciera en principio en nombre de la República, y, pretendidamente, de su legitimidad, aunque no de su legalidad) hubiese comenzado íntegramente en esa fecha. Porque la «instalación del operativo» de julio de 1936 presuponía, no sólo un estado previo de cosas muy precisas, sino también operativos de rebeliones precedentes, también contra la República, y singularmente, el operativo montado a lo largo del año 1934 que estalló en octubre de ese mismo año.
Por ello la fórmula «todo comenzó» el 17 de julio de 1936 es adecuada, pero cuando la referimos al plano formal, en el que culminó el desencadenamiento del operativo del ejército rebelde. Es decir, la instalación operativa de 1936 no tuvo que ver con la instalación operativa de 1934, ni siquiera con el operativo de su represión. El «todo» habrá que referirlo por tanto al intervalo posterior a la fecha del comienzo, y a la fecha en que se termina «oficialmente»: 1936-1939.
Pero ese «todo», que es la misma delimitación, por acotación, del intervalo, no es el todo real del proceso: en el «todo» que se manifestó en julio de 1936 hay muchas más partes que están interactuando, y sin las cuales el comienzo oficial de la rebelión de julio de 1936 no se habría producido. Lo que significa que la «causa» del nuevo proceso no puede ser imputada íntegramente a la rebelión militar. Y esto al margen enteramente de la cuestión de la responsabilidad jurídica, moral o penal. Sencillamente se trata de que la rebelión de julio de 1936, aunque tuvo un proceso de instalación propia (cuanto a su operativo), no es concebible al margen de las rebeliones precedentes, y menos aún al margen de los enfrentamiento y detonaciones cotidianas que tuvieron lugar en España en el intervalo 1931-1936. Sin duda es posible comenzar en 1936, pero como también es posible comenzar el Credo por Poncio Pilatos.
Las consideraciones precedentes van orientadas a esta conclusión: que el «todo» constituido por el dominio histórico delimitado en el espacio geográfico político como Guerra Civil española es un todo fenoménico con límites más o menos precisos en el terreno abstracto, técnico operatorio, y en parte jurídico; pero es un todo con límites borrosos, tanto en el espacio geográfico político como en el intervalo crono histórico.
Sin embargo, la acotación de este dominio tiene sin duda plena legitimación metodológica, si tenemos en cuenta el proceder habitual de los historiadores profesionales. Sobre todo si constatamos la imposibilidad de una historia que no comience por acotar dominios en el mar sin orillas del campo histórico. Y esto sin dejar de reconocer la influencia y continuidad que en el intervalo español 1936-1939 han debido tener, no solamente los sucesos de 1934 y de 1931, sino también los de 1923, los de 1898, los de 1812... y así hasta los Reyes de Oviedo, hasta los visigodos, hasta los romanos, los tartesios y los celtíberos.
Todo esto, sin embargo, aunque no prohíbe ni descalifica las acotaciones de los dominios históricos abstractos, sin embargo sí que obliga a delimitar las pretensiones de una historia científica, y, por tanto, a cuestionar la radical separación entre la historia profesional o académica y la historia mundana o «de aficionados». Porque la historia profesional no agota jamás sus dominios; los límites de un dominio tienen siempre mucho de convencional (establecidos a efectos de la investigación, de superficial, por lo tanto). Y ello precisamente porque no es posible fijar los límites desde fuera del dominio, como pueden fijarse, por ejemplo, en un sistema termodinámico cuyos límites hubieran sido también inicialmente establecidos de un modo convencional (una nube, una célula, una cámara frigorífica).
La historia profesional (incluso la que dispone «de unos medios de transporte que hoy tienen más de dos ruedas», como dice, con metáfora gerundiana, el historiador profesional Ángel Rodríguez, justamente «denunciado» por Pedro Insua, en su artículo del nº 31 de El Catoblepas) no garantiza por tanto la profundidad de las excavaciones practicadas en un dominio acotado, que por serlo, no puede agotar; ni la verdad o cierre de las concatenaciones que puedan establecerse en él, y que siempre se darán, tan sólo, a una cierta escala.
Debe garantizar en cambio la perfección de los procedimientos, pero teniendo siempre presente que la historia mundana, aunque sea llevada a cabo con ilustración, puede ocasionalmente penetrar más profundamente en la realidad que la historia académica, en virtud precisamente de las conexiones que ella pueda percibir, fuera de los recintos acotados. La razón de esta superficialidad académica reside, por tanto, precisamente en los mismos procedimientos académicos. Muchos de los componentes, factores, hipótesis, que no pueden formalizarse en los protocolos académicos, sin embargo pueden encontrar su sitio fuera de estos protocolos; del mismo modo que muchas veces la prueba judicial no es capaz de recoger las secuencias de las reliquias o relatos de un crimen que no figuraban en el sumario y que, por ello, habrá de quedar impune, aún cuando el juicio de algunos profanos, que estén ilustrados sobre el caso, pueda ser mucho más certero e informado, aunque sin capacidad de prueba judicial fehaciente. Con otra analogía: el pianista profesional interpretará una partitura dada con una perfección formal infinitamente superior a la del pianista aficionado (aunque éste se encuentre «ilustrado»); se percibirá en seguida la diferencia entre la interpretación de un pianista profesional, académico, y la interpretación de un pianista «mundano». Pero no por ello necesariamente la interpretación del profesional será, cuanto al contenido, mejor, o más profunda que la del aficionado; y lo que es peor, esta diferencia puede ser debida a la misma profesionalidad, en la medida en que ella imponga un formalismo y amaneramiento que llegue a dejar fuera contenidos reales representados por la partitura.
Entre los requisitos imprescindibles, según consenso universal de los profesionales, figura el de la imparcialidad historiográfica, formal o procedimental, de los historiadores en la fase de la «instrucción del sumario». Es decir, la imparcialidad en la fase de incorporación de los datos pertinentes al dominio histórico, de las reliquias y relatos. La exigencia de esta imparcialidad podría considerarse como una norma deontológica propia del «colegio de historiadores». Una norma relativamente reciente, e impuesta sin duda por la propia competencia pública de los eruditos.
La imparcialidad formal obliga principalmente a tener en cuenta todos los documentos, reliquias y relatos que tengan que ver con el dominio acotado por el historiador para su estudio. La imparcialidad impone la necesidad de tener en cuenta todos los documentos, incluso aquellos que «vayan en contra» de la tabla de valores del historiador. La imparcialidad consiste aquí en no ocultar ningún documento, reliquia o relato, ni tampoco en añadir, tergiversar, interpolar o falsificar documentos. Por ello, entre las causas que ponen objetivamente en peligro (aún contando con el deseo de una imparcialidad subjetiva) la imparcialidad formal hay que contar, no sólo con la mala voluntad, los prejuicios o el partidismo, sino sobre todo la ignorancia positiva. Y el historiador no profesional está sin duda más expuesto a la ignorancia positiva que el historiador profesional, y con ello, a la parcialidad objetiva.
El libro de Enrique Moradiellos es un modelo de imparcialidad historiográfica o procedimental que hay que agradecer. Se diría además que el autor ha cuidado escrupulosamente esta imparcialidad historiográfica en la bibliografía, en las referencias equilibradas de los mitos de cada parte o partido. Junto al mito de José María Pemán («la bestia y el ángel, Luzbel o Dios, la carne o el espíritu») el mito de León Felipe (las dos Españas, la de Franco y la de Machado, la de los «generales bastardos y traidores» y la de los «poetas hijos de la tierra» y de la historia verdadera); al lado del «juicio de los historiadores» como Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, sobre las ayudas exteriores a Franco, el juicio de Ramón Salas Larrazabal, discrepante cuanto a que el apoyo italo germano a Franco fuese superior en número y calidad a la ayuda soviética; junto a la cita del discurso de Gil Robles de 15 de octubre de 1933, en el que dice que la democracia no es un fin sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo (pág. 55), la cita del discurso de Largo Caballero de 3 de octubre de 1933 en donde anuncia que el Partido Socialista va a la Conquista del Poder «legalmente, si puede ser» (pág. 57); a continuación del capítulo sobre el «rostro humano de un vencido» (Negrín) un capítulo sobre el «rostro humano de un vencedor» (Franco).
Es cierto que en el terreno psicológico cabrá siempre apreciar algún «desliz parcialista», como cuando al exponer cómo el «juicio de los historiadores» corrobora el de los políticos, como Azaña y otros protagonistas, sobre las razones de la victoria de los nacionalistas frente a los republicanos, cita, como si fueran historiadores profesionales por antonomasia, a Carr y a Fusi (pág. 93); pero también es verdad que en la página siguiente queda corregido el desliz al citar también como historiador a Salas Larrazabal.
Alguien me «denuncia» un presunto delito de parcialidad procedimental que habría cometido Moradiellos (en la página 58 de su libro) a propósito de la huelga general indefinida de protesta de octubre de 1934, que en Asturias tomó la forma de insurrección armada orientada –digan lo que digan, digo yo, tantos historiadores profesionales que escriben desde la democracia de 1978– a sustituir la «república burguesa» por una «dictadura del proletariado» o por el «comunismo libertario» (aunque oficialmente, y a efectos exculpatorios, defensivos sobre todo, esa insurrección se hubiera autopresentado como dirigida a «frenar el fascismo» atribuido a la CEDA).
En efecto, Moradiellos afirma que el desencadenamiento de la crisis de octubre de 1934 fue la exigencia de Gil Robles a Lerroux para entrar en el gobierno con sus propios ministros, y cita que Azaña había advertido, en su discurso del 30 de agosto de 1934, contra esa medida de «entrega» de la República a los «monárquicos disfrazados» (la imputación de «fascistas» habría sido cosa, al parecer, del PSOE caballerista, de los anarquistas o de los comunistas). Y a continuación añade que la decisión de Lerroux de atender la exigencia de Gil Robles y la aprobación presidencial (de Alcalá Zamora) de la medida que condujo al nuevo gobierno de la coalición radical cedista, fue la señal para que los socialistas pusieran en marcha la huelga general... Pero con este proceder –se me dice– Enrique Moradiellos da la impresión de que la huelga general del 5 de octubre y la insurrección armada, principalmente la de Asturias, consiguiente, fue causada por la petición de Gil Robles a entrar en el gobierno. Y la «señal» de esa huelga fue el nombramiento del nuevo gobierno el 4 de octubre.
Lo que equivaldría a una ocultación de datos imprescindibles que constan en la «instrucción del sumario», y datos del calibre de los siguientes: (1) Que la CEDA había ganado las elecciones, y aunque no tuviera la mayoría absoluta, tenía todo el derecho democrático a formar parte del nuevo gobierno; (2) Que la elección, como señal, de la entrada en el gobierno de un partido que tenía pleno derecho a ello constituía ya una provocación a la democracia y una trampa; (3) Que la advertencia de Azaña sobre el monarquismo disfrazado era impertinente, al margen de que fuera o no una apreciación equivocada; con mayor razón podría considerarse impertinente la «advertencia de fascismo» por parte de Largo Caballero, &c., que Moradiellos no considera, cuando era obligada, en el contexto, tal consideración; (4) Sobre todo, habría que haber subrayado que la insurrección de octubre de 1934 venía siendo planeada y programada mucho antes de la advertencia de Azaña, a lo largo de todo el año 1934: Comité Revolucionario, saca de fusiles, pólvora y dinamita de la Fábrica de Armas de Oviedo, asunto del Turquesa... Y antes aún, en febrero de 1934, ¿qué hacía en la Casa del Pueblo madrileña el alijo de abundantes fusiles y pistolas, y más de seiscientas cajas de cartuchos, así como varios útiles para fabricar bombas que encontró la policía en un registro ordenado por el gobierno Lerroux (siendo ministro de la gobernación Rico Avello)?
Sin embargo, a mi juicio, Moradiellos podría exculparse bien de esta acusación de parcialismo procedimental, en asunto tan grave, con una lectura literal de las páginas 57 y 58 de su libro. Pues allí no se habla de que el nombramiento del gobierno de coalición radical cedista, el 4 de octubre de 1934, fuese la causa de la huelga, sino la «señal», para que los socialistas la pusieran en marcha; y si no habla de la preparación minuciosa de la insurrección, y no sólo de la huelga, ni habla del «peligro fascista», es porque da por supuestos los conocimientos de tales circunstancias en el lector. Por tanto, la acusación de parcialismo no puede mantenerse en el terreno del procedimiento historiográfico. Por tanto, esa acusación habría que referirla a un terreno indiciario, o al terreno psicoanalítico de los actos fallidos, cuya consideración está aquí fuera de lugar.
Tampoco me parece que tengan mayor importancia algunos «juicios de valor» que se deslizan de vez en cuando a lo largo de sus páginas. Por ejemplo, cuando en la página 61 llama «náufragos del republicanismo radical y conservador» a quienes aceptaron formar parte de coaliciones derechistas; o como cuando en la página 63 califica de «insensata» («todavía más insensatamente») la declaración de Largo Caballero de 26 de junio de 1936 a los obreros ugetistas. Estos juicios de valor podrán interpretarse como «indicios» de las posiciones personales desde las cuales el historiador procede, pero me parece que no empañan la imparcialidad procedimental del autor de esta obra paradigmática.
4. Sobre la imparcialidad gnoseológica material
Si hemos considerado a la imparcialidad formal, procedimental, historiográfica, como una exigencia deontológica del oficio del historiador profesional, no nos atreveríamos sin embargo a considerar la imparcialidad material ni siquiera como un ideal gnoseológico, difícilmente alcanzable, o sencillamente imposible de alcanzar. Para decirlo con toda claridad: consideramos a este ideal como un absurdo.
Y esto supuesto tendremos que acusar de inconsciente, o acaso de impostor, al historiador que pretenda ser imparcial en el momento, no ya de «instruir el proceso», sino de organizar los datos, ordenarlos, concatenarlos y sacar consecuencias. Si consideramos la parcialidad, o el partidismo del historiador, como condición constitutiva de la construcción histórica (más exactamente: de la «transformación» de los datos o hechos fenoménicos en estructuras teóricas esenciales) lo que hace falta en cada caso no será alcanzar una imparcialidad inasequible y sin sentido, sino determinar qué tipo de parcialidad o partidismo está actuando en cada caso, y cuáles son las diferencias de este parcialismo respecto de otros; y no necesariamente con intenciones relativistas («cada historiador profesional construye su historia desde sus particulares y parciales premisas») sino también con intención filosófica (puesto que no hay ninguna razón a priori para suponer que todos los partidismos tengan la misma fuerza o potencia).
Otra cuestión es la de explicar las razones de esta necesidad de partidismo material que atribuimos a una investigación histórica que pretenda alcanzar un nivel teórico superior al que pueda tener un mero centón de datos.
Cabe aducir, sin duda, razones psicológicas («todo historiador, no por ser académico, deja de estar sometido a los prejuicios de la clase social a la que pertenecen él y su familia, a los prejuicios de su religión, a sus idola theatri, en general»). Y, sobre todo, políticas (la exigencia, que el Diamat imponía a los historiadores materialistas en el sentido de la toma de partido –el _partinost_– en el momento de ocuparse de las cuestiones de la historia positiva derivaban de supuestos prácticos plenamente conscientes: la «evidencia» de que los planteamientos del Partido Comunista derivaban de un verdadero análisis de la realidad, y la «evidencia» de que sólo desde la verdad –«la verdad es revolucionaria»– se podría obtener la victoria política).
Pero aunque la exigencia del partidismo podría estar justificada, incluso gnoseológicamente, sin embargo, por sí misma, desbordaría la propia justificación gnoseológica; probaría demasiado, porque justificaría incluso el partidismo historiográfico en la «fase de instrucción»; justificaría, en aras de la victoria final (identificada con la verdad), la ocultación, distorsión o invención de documentos, de reliquias y de relatos.
No es fácil, sin embargo, fundamentar desde un punto de vista gnoseológico la exigencia de partidismo del historiador auténtico. Pues no se trata de aceptarlo a título de un déficit inevitable derivado de la «condición humana». En lo que sigue sólo damos un esbozo de lo que entendemos debiera ser (o por dónde debiera ir) una fundamentación gnoseológica semejante del partidismo, no como déficit inevitable, con el que habría que contar, sino como condición necesaria para la formación misma de un juicio histórico correcto.
Partimos del supuesto de que el campo fenoménico en el que trabaja el historiador, o el dominio histórico dentro del campo, no es el «pasado» o el «pretérito» –como suelen creer, con angelical candor, los historiadores que se proponen «reconstruir el pasado tal como realmente fue»–, sino un campo presente, constituido por reliquias y relatos. «Pretérito» es el nombre que se da al resultado de la transformación (no reconstrucción) beta-operatoria del campo fenoménico en teoría histórica.
Pero el presente desde el cual opera el historiador no se agota en el presente de su subjetividad corpórea operatoria, cuando ella está «manipulando» con las reliquias y los relatos de su dominio. El presente de un historiador está constituido, fundamentalmente, por la plataforma ideológica y conceptual desde la cual él organiza los materiales. Y esta plataforma es necesariamente partidista. Pero la razón gnoseológica no podrá tomarse tanto de las condiciones a las cuales pueda estar sometido el historiador en cuanto ciudadano (condiciones que son, sin duda, relevantes), cuanto del propio campo o dominio con el cual el ciudadano se enfrenta en cuanto historiador. En efecto:
Es el campo mismo (o un dominio de este campo) el que tiene por sí una estructura dialéctica, por cuanto la multiplicidad de sus partes –como las propias reliquias y relatos– se nos ofrecen ya como dispares, contrapuestas entre sí, y aún llenas de engaños, trampas, distorsiones o mutilaciones, porque ellas ofrecen los «reflejos» de acciones de otros sujetos humanos operatorios (incluso grupales) que están siempre desarrollándose en forma de enfrentamientos con acciones de otros sujetos humanos, individuales o grupales. Por este motivo, la interpretación emic de los fenómenos (es decir, la interpretación de los fenómenos desde la perspectiva de sus agentes) es, en general, absolutamente obligada en toda investigación histórica.
Pero los escenarios emic del campo histórico (escenarios propios de una «Historia teatro», en la que hay «protagonistas») se suponen ya clausurados; es decir, la plataforma del presente ha de ser siempre una plataforma etic respecto de aquellos. Y lo que desde esta plataforma se busca no es sólo, como algunos pretenden, reconstruir el escenario emic «tal como fue» (salvo en el terreno emic), sino sobre todo establecer su engranaje con el curso histórico. Determinando, por tanto, sus antecedentes y sus consecuentes, que habrá que suponer ya producidos en el «futuro perfecto» de aquellos sucesos. Un futuro perfecto que forma parte ya de nuestro pretérito. Porque sólo puede hablarse de «futuro perfecto» –no sólo «infecto»– cuando éste va referido a la posterioridad encadenada de un estrato histórico que se considera como pretérito: la rebelión militar del 18 de julio de 1936 pertenece al futuro perfecto –para el historiador positivo– de la República del 14 de abril de 1931. Pero el futuro infecto (la posterioridad de los hechos respecto del presente del historiador) queda fuera del «escenario» de la historia positiva, y esta es la razón por la que no cabe hablar de Historia del presente.
Esta es la razón, insistimos, por la cual no cabe una historia del presente (aunque la historia se haga siempre desde el presente): la sencilla razón de que sus consecuentes se dan en un futuro infecto o imperfecto (no terminado) que, por definición, queda fuera del campo histórico. Pues no podemos conocer históricamente las consecuencias o el alcance de los sucesos que están teniendo lugar en nuestro presente. Por ello es ridículo afirmar, «desde un punto de vista histórico», en 1969 (pero también en 1979 y aún en 1989, &c.), que «el viaje a la Luna del Apolo XI es un acontecimiento histórico de mayor trascendencia que el viaje de Colón a las Indias».
Por ello es también imprescindible tener en cuenta los eslabones de la cadena que enlaza el «futuro perfecto» con el presente del historiador, es decir, el escenario emic de los sucesos con la plataforma etic del historiador (Schliemann forma parte de la Historia de Troya como Evans forma parte de la Historia de Cnossos).
Pero las líneas de fuerza según las cuales se organiza el campo fenoménico están determinadas por valoraciones de los objetos: si las ceraunias o piedras del rayo comenzaron a formar parte del campo de la Historia humana es porque Boucher de Perthes descubrió sus valores como hachas o cinceles; si las figuras grabadas en un pergamino son interpretadas como un texto y clasificadas en un lugar distinto de los restos orgánicos, es porque actúan los valores vinculados a la escritura.
El campo fenoménico histórico no es, por tanto, un campo inerte, en cuanto pretérito o reliquia del pretérito perfecto, pacífico, sereno. Es un campo in-fecto, un «campo de batalla», en el cual las partes o partidos se nos dan enfrentadas con otras partes o partidos.
Ahora bien, como la transformación del campo histórico fenoménico en campo histórico teórico tiene que incorporar necesariamente los componentes emic de su dialéctica (es imposible entender la concatenación de operaciones, planes y programas, de Julio Cesar en Farsalia, separándolos de los de Pompeyo), es necesario que desde la plataforma etic del historiador sea posible incorporar esta dialéctica partidista emic. Y es entonces cuando cabe distinguir, en principio, estos dos tipos de situaciones susceptibles de ser ocupadas por la plataforma según su relación con el estrato histórico del campo investigado.
(1) La situación según la cual, por las razones que sean, los partidos o corrientes del «campo de batalla» emic se consideran idénticos, en lo sustancial (por ejemplo, institucionalmente) con los partidos o corrientes del presente (por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González de los años ochenta del siglo XX se considera institucionalmente el mismo partido –no sólo su heredero– que el Partido Socialista Obrero Español de Indalecio Prieto, o de Pablo Iglesias, que operaba en el intervalo histórico que se extiende entre las guerras de 1914 y 1939).
(2) La situación según la cual los partidos o corrientes de ese «campo de batalla» se consideran como partidos o corrientes distintas de las que figuran en el presente (y más precisamente, del partido o corriente a la que se adscribe el historiador).
En el primer caso (1) es evidente que un historiador que en el presente milite o simpatice, por ejemplo, con el PSOE, tendrá que tomar partido (contra la CEDA, o contra los monárquicos recalcitrantes de la II República) al hacer la historia de la Guerra Civil. Más aún, su partidismo representará para él la garantía de estar ocupando una plataforma más sólida y potente («progresista», capaz de envolver a las otras posiciones «arcaicas y en retroceso», ya en su tiempo) que la que pueden ocupar los «herederos» o simplemente continuadores de la CEDA o del franquismo (que muchos identificarán, de un modo más o menos explícito, con los militantes o simpatizantes del PP o con los neofalangistas del presente).
En el segundo caso (2) tendremos que suponer que el historiador dispone, en su plataforma etic, de recursos suficientes para reformular la dialéctica partidista emic. Pero esto significa también tomar partido, porque su posición en cierto modo descalifica por ingenuos a los partidos emic, y más aún, al partido del historiador que se «identifique» con alguno de los partidos que intervienen en la dialéctica emic.
En el primer caso, no cabe, desde luego, hablar de imparcialidad del historiador; su mérito se hará consistir, precisamente, en haberse identificado con alguna de las corrientes «claves» del pretérito, que fueran capaces de dar cuenta operatoriamente de los hechos históricos.
Pero, en el segundo caso, no por asumir el historiador una situación que pretende estar más allá de los partidismos históricos, puede hablarse de «neutralidad de valores», de «imparcialidad». Aquí sigue habiendo valoraciones y tomas de partido, no sólo frente a algunos de los partidos emic, sino frente a todos. Esto ocurrirá sobre todo cuando la «distancia histórica» (medida a través, no ya de metáforas ópticas –la distancia de la nariz de Cleopatra– sino precisamente a través de la distancia entre el partidismo etic y el emic) sea tan grande que quepa interpretar la plataforma del presente como capaz de envolver por completo al estrato historiado. Esta distancia lógica no se corresponde necesariamente con la distancia cronológica: la distancia cronológica entre la explicación de la «conversión de Constantino» que pueda dar hoy un racionalista y la que podía dar Eusebio de Cesarea o San Agustín no es mayor que la distancia entre nuestra explicación del enfrentamiento en Farsalia entre César y Pompeyo y la que ellos mismos podían percibir como agentes de su dialéctica.
Remitimos a una clasificación de historiadores españoles actuales, desde sus supuestas ideologías, de extraordinaria utilidad, que Atilana Guerrero ofrece en su artículo del nº 31 de El Catoblepas.
Moradiellos, aunque no la represente explícitamente, ejercita (me parece) plenamente la distinción entre la plataforma etic de los historiadores y el estrato emic del campo historiado por ellos. Por ejemplo, cuando dice (para no salirnos de las citas anteriores) que «el juicio de los historiadores [Raymond Carr y Juan Pablo Fusi] no está muy lejos de compartir y suscribir esas apreciaciones de testigos y protagonistas [Azaña]..» (pág. 97). Por cierto, este texto sugiere, ya por sí mismo, que Moradiellos, al citar a determinados historiadores como historiadores profesionales por antonomasia, se alinea o simpatiza al menos con el «partido de la República», representado por Azaña (sin que por ello tenga que ser azañista); simpatía a la que además tiene perfecto derecho como ciudadano.
§ III.
Sobre el partidismo de los historiadores de la Guerra Civil española, en general, y sobre el partidismo de Enrique Moradiellos, en particular
1. El partidismo que atribuimos a Moradiellos no aparece explícito o representado, pero estaría ejercido o implícito en su libro. Este partidismo, según nuestros presupuestos, será condición necesaria para poder hablar de una teoría histórica, y no sólo de una mera crónica; en modo alguno tiene que ver con una «denuncia» de ausencia de imparcialismo, sino con el reconocimiento de la presencia en el libro que comentamos de una verdadera teoría de la Guerra Civil española. Por lo demás, en este comentario no entraremos directamente en las cuestiones relativas a si esta verdadera teoría de la Guerra Civil española es también una teoría verdadera, en el sentido de la verdad atribuible a las teorías científicas que han rebasado el nivel de las construcciones o transformaciones beta operatorias del campo fenoménico de su referencia.
2. La teoría de la Guerra Civil que nos ocupa procedería, en todo caso, y ante todo, por el modo de la clasificación de las partes del todo atributivo (constitutivas del dominio fenoménico de referencia). Pero no sería por ello necesariamente una teoría meramente clasificatoria, en el sentido taxonómico estático. La clasificación a la que nos referimos va acompañada, en efecto, de determinados postulados que tienen que ver con la dinámica histórica (social y política) según la cual interactúan las partes del campo o dominio fenoménico, distinguidas en la clasificación según líneas de fuerza pertinentes.
Por lo demás, estas líneas de fuerza dinámicas, en tanto desempeñan el papel de líneas de frontera de las partes de la clasificación del todo atributivo o dominio de referencia, no hay por qué entenderlas como si estuvieran sobreañadidas a un sistema de partes previamente establecido. Por el contrario, las diferencias entre estas partes del dominio están determinadas en gran medida por esas líneas dinámicas dibujadas en el plano práctico fenoménico emic.
La clave para establecer los fundamentos de una teoría histórica reside, por tanto, según la vía progresiva de clasificación, en el «despiece» o descomposición del todo del dominio histórico, o, lo que es lo mismo, según la vía regresiva –dada la complejidad empírica de este todo: clases sociales, estamentos, instituciones cívicas, militares o eclesiásticas, profesiones, corporaciones, regiones administrativas (Antonio Sánchez, en su artículo de El Catoblepas, nº 32, ha subrayado la importancia de las naciones étnicas, y la confusión común entre los historiadores de estas naciones con las naciones políticas)– en el agrupamiento de esa multiplicidad de partes empíricas en unidades parciales susceptibles de desempeñar el papel de principios dinámicos del proceso global.
El dominio histórico que nos ocupa –el intervalo histórico español 1936-1939– es un todo sin duda borroso, es decir, cuyas partes no están delimitadas en su dintorno de un modo distinto (salvo en el terreno emic de los fenómenos, que son acaso apariencias). Dintorno cuya línea de contorno (respecto del entorno del dominio) tampoco es claro, como ya hemos señalado anteriormente. ¿Hasta qué punto cabe separar la dinámica interna de las partes operatorias de la España de 1936, de la dinámica de las fuerzas políticas y sociales que la rodeaban (Alemania, Italia, Unión Soviética), incidiendo o dejando de incidir (no intervención) sobre ella?
El dominio de referencia es, en resolución, un todo confuso (con las partes de su dintorno precariamente distinguidas, es decir, distinguidas sólo de un modo fenoménico o emic) y oscuro (es decir, con las partes de su entorno no bien segregadas). Pero sobre este tipo de dominios, oscuros y confusos (y sólo aparentemente claros y distintos en el plano fenoménico), comienzan a trabajar necesariamente las ciencias históricas, porque necesariamente tienen que repartir el campo histórico global en dominios asequibles a la investigación positiva. Esta es la razón por la cual es tan problemático todo proyecto de una «ciencia histórica universal del Género humano». Un proyecto que se resolverá una y otra vez en una enciclopedia, alfabética o cronológica, de datos mejor o peor contrastados. Y cuando el historiador se atiene a un dominio abstracto, las posibilidades de despiezar adecuadamente su campo y deslindarlo de su entorno son prácticamente insuperables.
Estas son las razones por las cuales nos creemos autorizados a afirmar que en el análisis del «despiece» o del agrupamiento de las partes de un dominio histórico, oscuro y confuso por naturaleza, estarán las claves ideológicas de la teoría de ese dominio histórico ofrecida por el historiador.
3. En el capítulo tercero de su libro (capítulo que consideramos central en cuanto a la exposición de su teoría), Moradiellos comienza por desechar los proyectos de clasificación binaria del todo de referencia, o, para decirlo en términos comunes, las teorías dualistas de las dos Españas, y correspondientemente las teorías dualistas –a veces llamadas, por sinécdoque, «maniqueas»– de España.
Ya en el capítulo primero había considerado como simples mitos los dualismos que tomaban forma en el poema de La bestia y el ángel de Pemán. Este poema, que constituye una variante de la tradición conocida historiográficamente como «pensamiento reaccionario» (que inició en el siglo XVII Valsecchi) cubre a la vez, con el mismo dualismo, el dintorno y el entorno de la España historiada: lo que divide al interior de España es lo mismo que lo que divide en su exterior al Oriente y al Occidente: Luzbel frente a Dios, la carne frente al espíritu. Lo que nos sorprende en el poema de Pemán no es tanto la presencia del dualismo gnóstico (o maniqueo) –que sigue actuando en tantas ideologías tocadas de «pensamiento reaccionario»– sino la «obscenidad» casi infantil de su presentación.
Pero todo el mundo está al tanto de otros dualismos no menos maniqueos (es decir, con oposiciones contradictorias, y no meramente contrarias, con puntos intermedios) utilizadas para «entender» la Guerra Civil, el más popular de los cuales es el de las «dos Españas» de Antonio Machado. Para muchos, todavía hoy, todo se explicaría a partir de la oposición entre «derecha» e «izquierda»: la Guerra Civil no habría sido otra cosa sino un episodio más del conflicto secular entre la derecha reaccionaria arcaica, supersticiosa, y la izquierda progresista y racional; si la derecha española triunfó de la mano de Franco, apoyada por la derecha europea (el fascismo), el curso de la historia, muerto Franco, volvería a abrir a la «izquierda» su oportunidad siempre que la izquierda logre recuperar su «memoria histórica».
El dualismo entre derecha e izquierda equivale prácticamente, en otras versiones, al dualismo entre «republicanos» y «monárquicos»: la Guerra Civil habría sido una «rebelión contra la República». Y la República es la que pidió la asistencia de las potencias europeas democráticas y a la República es a la que vinieron a socorrer las Brigadas Internacionales. Estamos así retratando una teoría muy común, todavía hoy, sobre la Guerra Civil. Lo malo es –dirán los republicanos– que, tras la Constitución de 1978, la «izquierda», aunque logró una importante recuperación de los valores democráticos de la República (si bien disfrazada de monarquía) no ha logrado todavía su hegemonía plena, porque ahí está, además del Rey, el PP, que no sería otra cosa sino derecha (monarquía) disfrazada. La oposición derecha/izquierda (lograda mediante la reducción de las izquierdas a una supuesta única «izquierda eterna»), reproduce una forma de dualismo no menos mítico y aún maniqueo (vía agustiniana, las dos ciudades) que el dualismo teológico infantil de Pemán.
Moradiellos también rechaza la viabilidad del ensayo de superar el dualismo por la vía de una acumulación de dualismos susceptibles de entretejerse en el campo de batalla. Como si la Guerra Civil pudiese ser explicada a partir de «muchas guerras paralelas y latentes, todas ellas de origen previo a Julio de 1936», como lo habría intentado Santos Juliá (pág. 44).
4. Podría decirse que Moradiellos descompone (o despieza) la totalidad de su dominio en seis partes o unidades. Se trata de una descomposición o partición, más que de un agrupamiento de partes que no son siempre establecidas por criterios empíricos o materiales, porque también cabe reconocer la intervención de criterios generales, formales o aprióricos, en el contexto.
El despiece resultaría, por tanto, de una clasificación cruzada de otras dos, derivadas de sendos criterios bien diferenciados. El primero de ellos (el criterio A) de índole material o empírica; el segundo (criterio B) de índole formal o genérica:
A) Un criterio de división binaria, pero no maniquea, porque se apoya en una oposición de contrariedad que admite gradaciones intermedias entre los extremos. Se trata de una oposición entre dos Españas, pero no según el modo de Machado, sino según un modo más positivo y emparentado con la doctrina marxista de los «modos de producción», la oposición entre la España urbana y la España rural (que designaremos por E1 y E2). A esta oposición Moradiellos parece asignarle un papel básico. Por ello en esta distinción podríamos ver un eco de la distinción marxista entre los modos de producción (feudal e industrial) pero acentuando en ellos la oposición campo/ciudad, cuya relevancia en la versión maoísta del marxismo es bien conocida; pero es obvio que no queremos sugerir, ni de lejos, que la teoría de Moradiellos tenga algo que ver con el maoísmo.
Sin embargo, la importancia que en la teoría adquiere esta distinción binaria es muy grande. Por ejemplo, la distinción emic operatoria de «los frentes de combate tallados en julio de 1936» habría tomado cuerpo sobre la base de las dos Españas bien reales que se habían ido articulando desde el punto de vista geográfico, productivo y de poblamiento, a lo largo de todo el siglo XIX, y durante el primer tercio del siglo XX. La República y sus partidarios se habrían hecho fuerte en la España «básicamente urbana» (la zona centro constituida por el eje Madrid-Barcelona-Valencia y la franja norteña Oviedo-Bilbao, industrial, alfabetizada, en proceso de modernización, &c.). La insurrección militar se habría consolidado en la España básicamente rural (Galicia, Navarra, Aragón, Castilla la Vieja, Sevilla), con predominio de población analfabeta, estancada en el atraso, &c.
B) Un criterio formal (genérico y apriórico) de división ternaria que (a nuestro entender) sería independiente, en principio, del criterio de división básica binaria de España. Porque de las dos Españas, reconoce el mismo Moradiellos, no surgen dos proyectos políticos, sino tres núcleos de proyectos políticos muy distintos y antagónicos (pág. 46). Moradiellos no se detiene en explicar el proceso en virtud del cual de las dos Españas surgen los tres proyectos políticos (a los que correspondería, si mantuviésemos literalmente el concepto marxista de base del modo de producción, un papel «superestructural»). Lo que ocurre acaso es sencillamente esto: que Moradiellos parece derivar estos tres proyectos políticos, no de la base dualista, sino de otros estratos emic de la historia política, a saber, de la oposición «triangular», ya no binaria, entre tres corrientes (o proyectos, o modelos) que denomina con términos que comienzan con una R: el reformista democrático (que llamaremos nosotros R1), el reaccionario autoritario o totalitario (R2) y el revolucionario colectivizador (R3).
Sin duda, hay un fundamento emic (aunque sólo desde alguna de las partes o partidos) para un tal «despiece» triangular. Pero, a su vez, cabe preguntar: ¿Cuál es el fundamento de esta descomposición triangular del dominio histórico según las tres erres (descomposición que venía siendo utilizada por otros sociólogos o historiadores, como José Varela Ortega en 1972, o Donald C. Watt en 1975, citados por el propio Moradiellos)? El fundamento de la descomposición binaria es más un fundamento etic que emic (porque la oposición binaria entre campo y ciudad no intervino en el primer plano de los planteamientos políticos de los agentes comunistas, o incluso anarquistas, de la Guerra Civil). Pero el fundamento de la descomposición triangular, sin perjuicio de sus apoyos emic, no se agota en ellos, precisamente porque la ideología emic de las tres erres, no es derivable ella misma de factores positivos, sino de una conceptuación ideológica y apriórica ella misma (carácter apriórico que al ser utilizado en el terreno práctico, se convierte en apriorístico). Y, por ello, no por no estar en la base deja de ser la división triangular menos significativa para la dinámica histórica: por de pronto porque esta división triangular de modelos resulta ser, como reconoce Moradiellos, «exactamente la misma» que la que habría surgido en Europa tras el impacto devastador de la Gran Guerra de 1914-1918. En efecto, los tres núcleos de proyectos de reestructuración del Estado y de las relaciones sociales iban a dominar –dice Moradiellos– el periodo entreguerras (1919-1939): reforma (R1), reacción (R2), revolución (R3).
En conclusión: paradójicamente, esta distinción triangular, aunque se corresponda emic (emic-republicano) con la superestructura política, se presenta con un cierto aire menos fáctico (o empírico) que aquel según el cual fue presentada la división básica de las dos Españas (E1, E2). Casi se diría que la división triangular tiene un carácter marcadamente genérico o apriorístico (respecto de la materia específica del dominio de referencia) que habría que investigar, independientemente de que sean los sociólogos o historiadores («republicanos») quienes hayan dibujado esta distinción.
A nuestro entender, el apriorismo de esta descomposición triangular del dominio, tendría que ver con la división general y a priori del tiempo histórico en las consabidas regiones del Pasado, del Presente y del Futuro. Y aquí, nos parece, se nos descubrirían los componentes ideológicos (por no decir metafísicos) de esta distinción triangular.
En efecto, ya las denominaciones («reacción», «reforma», «revolución») parecen pensadas como si el punto de referencia fuese un «presente» continuo, entendido como un presente dinámico identificado con la corriente histórica regular del proceso histórico, con respecto al cual las «reformas» (se supone que equilibradas, «racionales», moderadas...) marcasen la línea del progreso «a la altura de los tiempos». Este presente no es, por tanto, meramente cronológico: es un presente «reformista, moderado y racional» (que sin duda tiene que ver con el gradualismo propio de la socialdemocracia republicana y después monárquica, constitucional, democrática). Un presente que marca la «altura de los tiempos» (idea muy útil con la condición de que no se nos ocurra preguntar por su significado –en realidad no deja de ser vergonzoso el que se tenga que recurrir a semejante expresión).
Esta sería en todo caso la plataforma desde la cual parece llevarse a cabo la descomposición triangular. En efecto, desde este presente, como plataforma flotante en el curso normal del proceso histórico, podrían percibirse dos corrientes antagónicas (pues descartamos que pueda existir un «presente a la altura de los tiempos» que sea idéntico respecto de otro presente situado a otra altura; el presenta varía continuamente):
Ante todo, la corriente surgida como reacción al avance normal, la corriente R2, que ya no será una mera reacción mecánica (al modo de la reacción contemplada por la tercera ley de Newton), sino una reacción histórica, y por tanto una vuelta atrás, al pretérito, en el límite, al arcaísmo del Antiguo Régimen, incluso a la Edad de las Cavernas (de hecho, los republicanos de 1931, llamaban «cavernícolas» a sus adversarios políticos). En cambio, la corriente que desde la plataforma «racional» se percibe como un desbordamiento precipitado o imprudente («insensato», dice Moradiellos refiriéndose a Largo Caballero) del ritmo del proceso histórico hacia el futuro, correspondería la corriente revolucionaria (R3).
Pero una fundamentación semejante de la descomposición del dominio en las tres erres nos pone muy cerca de la metafísica, por que da por supuesto ese «ritmo normal» del curso histórico y, desde luego, implica una descalificación «sectaria» (no ya partidista) de modelos tan presentes y actuantes como puedan serlo los distintos de R1. ¿Por qué considerar arcaico o pretérito a R2? ¿Por qué considerar a R3 como anticipación del futuro (que además no se ha producido)? Como si el «pasado arcaico» tuviera capacidad de actuar, o como si el «futuro aureolar» la tuviese también.
Y esto sin contar que, en concreto, habrán de incluirse arbitrariamente (desde supuestos etic metafísicos) a los movimientos fascistas entre los modelos reaccionarios (a pesar de que emic, al menos, el fascismo y el nacionalsocialismo se consideraron siempre como revolucionarios); y, de hecho, como es bien sabido, la industria nacionalsocialista estuvo profundamente vinculada con el capitalismo de vanguardia norteamericano, como lo demuestran las relaciones entre Ford y Hitler, por ejemplo. ¿Por qué, en cambio, no se consideran como retrógrados a los movimientos anarquistas españoles, muchos de los cuales, tal como los describe Brenan, querían volver a la comunidad primitiva, a la época premaquinista y preestatal, en la que los hombres volverían a comer alimentos crudos, y no deteriorados por la cocina? En cualquier caso, la CEDA no podría considerarse sin más como «reaccionaria antirrepublicana».
Pero sobre todo, la plataforma R1, tomada como canon, es decir, la República democrática de 1931, no puede considerarse de otro modo que como una plataforma ideal, muy poco más que una «constitución de papel», como una «República de papel», más que como una constitución real o sistasis. La II República es sólo una hipóstasis historiográfica, ideológica, de un régimen que propiamente no tuvo consistencia propia; fue tan solo un «bloque histórico» coyuntural, una conjunción republicana socialista, a la que se unieron circunstancialmente los anarquistas, pero sin unidad de acción propia. Bajo el nombre de «republicanos» actuaban, cuando actuaron, socialistas y comunistas; la CNT anarquista retiró el apoyo a la República ya desde el principio, y lo devolvió sólo a regañadientes en las elecciones de 1936; el ala izquierda del socialismo asesto un golpe mortal a la República burguesa en octubre de 1934 (y aquí no son pertinentes las justificaciones de este golpe como acción preventiva contra un fascismo que se venía encima hipotéticamente). Y esto parece que lo sabía Azaña (sin necesidad de utilizar el término «hipóstasis», que probablemente desconocía) cuando en el mitin del Coliseo Pardiñas de Madrid, 16 de abril 1934 dijo: «Cuando gobernábamos nos decían: esto no es la República del 14 de abril. Hay que volver a la República del 14 de abril. ¿Qué era la República del 14 de abril? Sepámoslo de una vez: la República del 14 de abril no era sino un impulso nacional, un fervor, una promesa, una voluntad, si queréis; es decir, todo y al mismo tiempo nada, porque nada estaba creado y todo pendía de las obras y de las creaciones». Y desde la perspectiva del entorno internacional sabemos que Azaña dijo que el primer enemigo del gobierno republicano fue la Gran Bretaña, por su adhesión al embargo de armas prescrito por la política colectiva de «No intervención» (ver página 92). Y sabemos también por otras fuentes que las Brigadas Internacionales vinieron a España no tanto a defender la República democrática, cuando a luchar contra el fascismo, como principal obstáculo en la época contra el comunismo (los brigadistas se reclutaron, sobre todo, a través de los partidos comunistas). ¿Y acaso no es ideológico decir, por ejemplo, que la Batalla de Brunete «supuso 25.000 bajas republicanas»? ¿Acaso estas 25.000 bajas no tuvieron lugar luchando, más que por la República constitucional, bajo las banderas del comunismo libertario o del comunismo marxista?
Ni R1, ni R2, ni R3 parecen tener la mínima unidad suficiente etic ni emic como para erigirlos en unidades de la dinámica histórica. Son más bien conceptos clasificatorios ideológicos que, sin duda, pueden haberse presentado emic en algún momento del proceso histórico, en la medida en que éste se habría camino a través de ideologías de combate coyunturales, pero superficiales.
Es cierto que Moradiellos, que no se representa la división triangular en el terreno genérico a priori, sugiere un apoyo sociológico-histórico a la división triangular, al poner en correspondencia las tres erres con las tres supuestas clases sociales, que no sabemos muy bien si serían las de Platón, las que Dumézil vincula a las trinidades indoeuropeas, o las que los sociólogos distinguen en su taxonomía de clases medias (R1), clases altas (R2) y clases bajas (R3).
Pero las partes derivadas de esta taxonomía tampoco parecen tener capacidad para dar cuenta de la dinámica histórica. En cualquier caso, las clases sociales de los sociólogos post durkheinianos poco tienen que ver con las clases sociales en el sentido marxista.
Del cruce de estos dos criterios de despiece del todo correspondiente al dominio histórico de referencia resultan las seis unidades a partir de las cuales se constituiría la teoría histórica que Moradiellos ejercita en su libro, y que podríamos representar en la siguiente tabla:
| Superestructura política → Estructura básica ↓ | ReformaR1 | ReacciónR2 | RevoluciónR3 |
|---|---|---|---|
| España urbana E1 | E1R1 | E1R2 | E1R3 |
| España rural E2 | E2R1 | E2R2 | E2R3 |
Esquema para el análisis de la teoría de la Guerra Civil española de Enrique Moradiellos
Esta tabla, que quiere representar el «esqueleto» de la teoría de Moradiellos (que, por tanto, no se reduciría a una teoría de las tres erres), podría demostrar su capacidad representativa de muchas maneras. Por ejemplo, por el proceder mismo de su autor: «Desde luego, como en el resto de Europa, los respectivos apoyos sociales de esta triada de alternativas se distribuyeron por las 'dos Españas' de modo general, aunque desigual» (pág. 48).
En segundo lugar, porque es el autor de la teoría quien se ha preocupado de identificar los contenidos de cada cuadro de la tabla: (E1R1) se pone en correspondencia con las clases medias urbanas; (E2R1) con los campesinos no revolucionarios («rabassaires», por ejemplo); (E1R2) cubre a las poblaciones que viven en barrios acomodados, con fidelidades religiosas; (E2R2) se corresponde con los agricultores grandes y medianos; (E1R3) representa las clases obreras urbanas; y (E2R3) a los jornaleros (braceros, yunteros) (pág. 49).
Ni que decir tiene que la «distribución» de R1, R2 y R3 a través de E1 y E2, al mismo tiempo que introduce una gran variedad combinatoria en el «juego» de recomposiciones del dominio de referencia, sobre todo cuando se acoplan las fuerzas internacionales correspondientes. Fuerzas que no se componen, sin embargo, según sus homólogos (relaciones de Gran Bretaña con «la República», apoyos sólo de hecho de Francia, &c.), sino según ritmos fácticos. También introduce esta distribución problemas inagotables de conexión entre las «unidades» discriminadas; sobre todo la distribución viene a desvirtuar, de algún modo, el significado político de las divisiones básicas E1 y E2, puesto que en cada división parecen estar actuando las tres R políticas. ¿Por qué en E1 no sólo «actúa» el modelo R1, sino también el R2 y el R3? ¿Por qué en E2 no sólo actúa R3 sino también R2 y R1?
Estos problemas de dinámica histórica no se desarrollan en el libro de Moradiellos, que más bien se mantiene en el terreno de la composición abstracta (es decir, al margen de E1 y E2) o juego de R1, R2 y R3. La posición ideal R1 no mantendría el ritmo histórico propio que al parecer debiera corresponderle porque las corrientes (proyectos o modelos) R2 y R3 actúan sobre ella como una tenaza que la paraliza: «...la causa principal del desgaste gubernamental tuvo que ver con el renovado fuego cruzado que supuso la intensificación de la tenaza creada por el insurrecionalismo revolucionario anarquista y por la resistencia parlamentaria conservadora y reaccionaria» (pág. 52).
La «cuestión teórica» podría concretarse en estos puntos: ¿Cómo puede decirse que el «Gobierno Republicano» (R1) experimentó un desgaste por la acción de R2 y R3, cuando estas corrientes formaban parte del mismo sistema de la República? ¿Cómo podría la República parlamentaria sostenerse en sus sucesivas renovaciones electorales sin la participación de la CEDA en 1933 y de la CNT en 1936?
Sencillamente, R1 no alcanza la condición de una potencia con unidad operatoria superior a la que corresponde a la ideología de Francisco Giner de los Ríos, pongamos por caso; en cambio, R2 tendría por lo menos la potencia operatoria (heredera de la tradición militar-liberal del siglo XIX, como ha subrayado Antonio Sánchez en su artículo de El Catoblepas, nº 32, ya citado) que se asoció a Francisco Franco, y R3 a la que se organizó cuando entró en liza Francisco Largo Caballero.
Desde la perspectiva del materialismo histórico no cabría denominar «reaccionarias» (en el sentido de arcaicas) a unas fuerzas históricas (R2) que, de hecho, resultaron victoriosas en el conflicto; por tanto, que al margen de su calificación (mediante juicio de valor impertinente y no histórico: «arcaísmo») ocupaban un puesto directivo en el presente, y que, además, resultaron estar apoyadas por las potencias progresistas y democráticas, que derribaron el totalitarismo (primero el fascista, y después el soviético). ¿Quién puede llamar –fuera de las meras calificaciones axiológicas– «reaccionarias» (en sentido histórico) a las potencias que siguen actuando en la «vanguardia» (¡ahora no en el sentido axiológico, sino fáctico!) de la «Historia»?
Cuando organizamos la Historia con estos criterios, ¿de qué ciencia histórica estamos hablando? ¿Acaso se presupone que la Historia tiene ya una trayectoria predefinida en función de la cual se puede colocar algo en la vanguardia o en la retaguardia? ¿Cómo puede hablarse desde cualquier plataforma histórica de «progreso» en general? El progreso, en sentido global, carece totalmente de sentido; el progreso es sólo relativo a una «línea determinada», tecnológica, científica, social: podrá hablarse de progreso en la velocidad de los transportes, en progreso de la medicina, o incluso de progreso en la racionalidad científica, en cuanto a las demostraciones matemáticas, por ejemplo. Y sólo un fundamentalista podría hablar de «progreso democrático» del Género humano. Pero el progreso, respecto de las creencias supersticiosas, no garantiza el progreso político: los nazis se habían liberado de los dogmas cristianos, pero esta liberación no garantizaba ningún progreso ideológico; ni tampoco el progreso hay que adscribirlo siempre a las corrientes reformistas de izquierda, porque el progreso industrial y económico del siglo XX, por ejemplo, estuvo impulsado por la derecha capitalista más depredadora, respecto de las colonias. Atilana Guerrero, en su artículo de El Catoblepas, nº 31, recuerda: «Payne se desmarca del fundamentalismo democrático al definir el periodo franquista como el de la modernización de España. En la línea de Pío Moa atribuye a las izquierdas el fracaso de la Segunda República...»
No entramos en el análisis de los límites que, sin duda, afectan a las «seis unidades» representadas en la tabla que precede. Hablamos de los límites, y no de la irrealidad de estas unidades, puesto que los criterios a partir de los cuales se debilitan tienen, por un lado, alcances muy distintos, y, por otros, dejan al margen otras unidades operativas que también intervinieron de forma decisiva en la dinámica del proceso histórico (por ejemplo, las unidades constituidas por los grupos nacionalistas separatistas, las mismas unidades constituidas por el ejército, o por la jerarquía eclesiástica, o por las redes de familias, al margen de su condición rural o urbana, o capitalista o proletaria, &c.). En modo alguno se trata de imputar al historiador un desconocimiento de la efectividad de estas unidades; de lo que hablamos es de que ellas no están incorporadas en la tabla teórica. Las unidades E1, E2 son empíricas, coyunturales y pretéritas: no pueden adscribirse a la plataforma del historiador actual, porque son un estrato histórico, aquél que ha experimentado una mayor alteración en el proceso de industrialización de la época franquista. Las unidades R1, R2 y R3 no son empíricas, sino sistemáticas, como hemos dicho, pero en cambio carecen de entidad operatoria.
Las líneas que preceden no pretenden ser, ni de lejos, un análisis gnoseológico en regla de la teoría de la Guerra Civil propuesta por Enrique Moradiellos; sólo pueden aspirar a ser el esbozo inicial de las líneas por donde podría avanzar un análisis que (por lo demás) acaso sólo pudiera continuarse cuando dispusiéramos de otras teorías alternativas, de carácter científico y no meramente ideológico, que pudieran servir de contraste. Pero el gran mérito que es de justicia atribuir a Moradiellos es el haber ofrecido una teoría susceptible de ser tomada, como tal teoría, como punto de referencia.
§ IV.
Sobre la inevitabilidad, la contingencia
y las responsabilidades de la Guerra Civil española
1. Desde un punto de vista filosófico ontológico, el capítulo cuarto del libro de Enrique Moradiellos es probablemente el más interesante, por cuanto él suscita, a propósito de la Guerra Civil española, cuestiones que afectan no sólo a la Historia Contemporánea de España, sino a cualquier otro intervalo de la Historia, en general.
Hay que agradecer a Moradiellos que haya planteado en efecto las cuestiones de la «inevitabilidad, contingencia y responsabilidad» de la Guerra Civil. Es decir, nada menos que la cuestión sobre la inevitabilidad o contingencia del curso histórico que condujo a la Guerra Civil española, lo que remueve la cuestión filosófica central relativa a la naturaleza del curso histórico, en general, y sus corolarios relativos a la responsabilidad moral, política o penal que pudiera imputársele a quienes intervinieron, como protagonistas al menos, de la Guerra Civil.
Nos parece evidente que la cuestión de la responsabilidad tiene mucho que ver con la cuestión de la causalidad histórica, y ésta con las tesis acerca de la inevitabilidad o contingencia, en particular, de la Guerra Civil española. Parece claro que si la Guerra fue inevitable, si no hubo causantes determinados (porque todos tuvieron su parte como víctimas, por ejemplo, de una «locura colectiva» que llevó a los españoles a la guerra fratricida) entonces no habría culpables, o lo que es equivalente: todos serían culpables. Moradiellos cita las sugerencias de Joan Sales acerca de la cuestión decisiva: «¿Quién ha comenzado (la Guerra)?» Obviamente esta pregunta está pensada desde la respuesta prevista: fue quien se sublevó. Pero esta respuesta, como hemos dicho, tiene mucho de «comenzar el Credo por Poncio Pilatos», porque Franco no «comenzó la Guerra» al modo como comienza, para acogernos al canon de la tercera antinomia kantiana, una serie a partir de su primer eslabón absoluto. Aquí no puede hablarse del comienzo absoluto de una serie causal en el Universo. La acción de los sublevados no fue una causa absoluta, un efecto; y en este momento, la responsabilidad o imputabilidad a un sujeto o a un grupo determinado comienza a «diluirse». Y la concatenación de los efectos que llegan hasta nuestros días (y por eso es precisa la «distancia histórica») es un elemento de juicio imprescindible para la valoración final. ¿Por qué los franceses, y aún los europeos de hoy, al considerar a Carlomagno como «fundador de Europa», no «valoran» negativamente sus masacres respecto de los sajones o de los ávaros, su conducta depredadora, su política de cristianización a sangre y fuego, y en cambio valoran negativamente los proyectos europeístas, mucho más cercanos, de Napoleón?
2. Resulta por tanto que la cuestión de la causalidad histórica (la cuestión de la inevitabilidad o de la contingencia) implicada en la cuestión de la responsabilidad, deja de ser una cuestión puramente académica y se convierte en una cuestión de máxima actualidad práctica en la lucha política entre los partidos parlamentarios en la España de finales de 2004 y principios de 2005. Y aunque Moradiellos, al plantear en su capítulo cuarto, la cuestión de la inevitabilidad, contingencia y responsabilidad de la Guerra Civil lo hace desde una perspectiva académica (es decir, sin referencia alguna a la lucha entre partidos políticos, avivada por la Comisión parlamentaria creada en torno al 11M), sin embargo, sienta premisas generales imprescindibles para aproximarse al centro de los debates políticos que están hoy abiertos «en carne viva». Y estas premisas generales no son otra cosa sino la fijación de la alternativa (o disyuntiva) entre inevitabilidad y contingencia, y la introducción de la cuestión de la responsabilidad, alternativas tomadas emic respecto de los mismos agentes políticos (Franco, Negrín, Prieto, Gil Robles...).
Ahora bien, la alternativa o disyuntiva que Moradiellos establece en el capítulo cuarto de su libro está seguramente bien fundada cuando se asume, como criterio de clasificación emic, de la abundante historiografía que efectivamente utiliza (emic) la idea de inevitabilidad y contingencia, que Moradiellos documenta cumplidamente. También es verdad que interpreta (o tiende a interpretar etic) a los que mantienen la tesis de la inevitabilidad como estructuralistas; de este modo la alternativa o disyuntiva que figura en el rótulo del capítulo cuarto –inevitabilidad o contingencia– se reformularía en el texto mediante la oposición estructuralismo/contingentismo.
Entre quienes sostienen la inevitabilidad («estructuralista») Moradiellos cita, ante todo, a Gil Robles, por su libro No fue posible la paz (Ariel 1968). También cita, en la línea de Gil Robles, una publicación anterior, de inspiración franquista, El frente popular en España (Oficina Informativa Española, Madrid 1948), en la que se atribuye la condición de «inevitable» al conflicto civil, y en la que se suaviza la imputación de culpabilidad a algún «enemigo antipatriota y al servicio de potencias extranjeras». Entre los «estructuralistas» cita a Jordi Palafox (pág. 73), por su análisis del «fracaso» de la política republicana, dada la gravedad e inmensidad de los problemas estructurales heredados por ella (sobre todo los derivados del latifundismo agrario). «La explicación... de lo que ocurrió en España en abril desde 1931 hasta comienzos de 1936 se vincula pues con los problemas económicos de largo plazo.»
Entre los historiadores «contingentistas» cita a Santos Juliá (Un siglo de España. Política y sociedad, Marcial Pons 1999), «porque su acreditado análisis de la crisis socio-política española durante el primer semestre de 1936 remite a acciones, decisiones, omisiones o inhibiciones de grupos y personas para dar cuenta de la gravísima situación alcanzada en el verano de 1936».
Las posiciones de Negrín, que también cita Moradiellos, son más complejas.
Pero, ¿cuál es la posición que toma Moradiellos ante la alternativa o disyuntiva que él ha establecido como criterio clasificador de una abundante historiografía? No la define claramente; se diría que asume deliberadamente una posición indecisa, o indeterminada, o ecléctica, como si desconfiase de las posiciones tan abstractas que él mismo ha fijado de antemano. Así cabría interpretar al menos los lemas filosóficos que aduce de Lucien Febvre (ya en 1922: «En ninguna parte hay necesidades; en todas hay posibilidades; y el hombre, como dueño de estas posibilidades, es el juez de su utilización») o de Shlomo Ben-Ami, en un texto más reciente («El fracaso final de la República no estaba condicionado irreversiblemente por imperativos estructurales ni por las incapacidades intrínsecas de los españoles para el autogobierno»).
Nos parece evidente que ni Febvre, ni Ben-Ami, ni Carr, &c., se atienen a la alternativa o disyuntiva entre inevitabilidad y contingencia: Febvre se repliega al terreno de las posibilidades –de los futuribles, como si estuviese en posesión de la ciencia media–; Carr se refugia en «construcciones de escenarios» (e incluso cita el ladrillo que según Berlin –tomado a su vez del ladrillo de Engels sobre el teniente Bonaparte– hubiera podido caer sobre Lenin en abril de 1916; refugio que es un perfecto ejemplo de oscurantismo y confusionismo, propio de un hombre en trance de «querer salirse por la tangente»); y Ben-Ami mantiene la prudencia negativa y «gaseosa» de quien se limita a no comprometerse con los extremos: «No estaban condicionadas irreversiblemente.»
¿Cómo explicar esta situación tan ambigua? Mi conclusión es terminante: por lo que se refiere a Febvre, a Carr o a Ben-Ami –todos ellos «historiadores profesionales»– incapacidad total para plantear una cuestión filosófica con mínimo rigor, con la ingenuidad propia de quien cree haberlo dicho todo «alcoholizado» por palabras abstractas. Por lo que se refiere a la alternativa o disyuntiva establecida por Moradiellos: ésta es muy útil como criterio emic de clasificación de opiniones historiográficas, pero es muy débil desde el punto de vista teórico. Sencillamente porque inevitabilidad y contingencia no son términos opuestos dados a una misma escala. Por ello pueden ir separados en cuanto opuestos, pero también pueden ir unidos: lo inevitable puede ser contingente, y lo contingente puede ser inevitable.
3. Inevitabilidad y contingencia son ideas que dicen relación respectivamente a lo evitable y a lo necesario. Pero estas ideas, que son funcionales, requieren parámetros, y éstos pueden ser metafísicos (parámetros-ω) o positivos (parámetros-k). Lo inevitable ω está pensado, por ejemplo, en relación con un sujeto operatorio divino («si Dios no interviene la muerte de este enfermo es inevitable»). Lo inevitable k está pensado (por ejemplo) en relación con un sujeto beta operatorio humano (o acaso animal). Este es el sentido positivo en el contexto de lo inevitable. Es inevitable el curso de un proceso que el sujeto operatorio no puede detener. Por consiguiente, la inevitabilidad antrópica, positiva, implica la causalidad de un sujeto operatorio (o de un grupo de sujetos) para intervenir en el curso de un proceso en marcha pero sin capacidad para detenerlo o pata modificar su curso. Cuando el «proceso en marcha» se mantiene a una escala tal en la que el sujeto operatorio no puede siquiera intentar intervenir, entonces la inevitabilidad no es antrópica, sino «cósmica». Supuesto que los cálculos de los astrónomos sean plausibles, será inevitable la transformación del Sol, dentro de cinco mil millones de años, en una enana roja. Y, sin embargo, la inevitabilidad cósmica, como la antrópica, pueden estar dadas en función de procesos contingentes, desde otros puntos de vista.
La contingencia también se define por oposición a la necesidad. Cuando la necesidad se niega en absoluto o se supone referida a un plano metafísico, la contingencia vendrá definida metafísicamente (contingencia-ω); cuando la necesidad se supone referida a un plano positivo, la contingencia será positiva (contingencia-k). Como ejemplo de contingencia-ω podríamos citar la conocida hipótesis: «Todos los seres podrían no ser», o bien: «¿por qué existe algo y no más bien nada?» O bien, cuando la necesidad va referida al Dios creador como ser necesario o ser por esencia: «Todas las criaturas son contingentes, porque en ellas la existencia no se predica necesariamente de la esencia.» Esta idea metafísica de contingencia es un caso de contingencia-ω. (No hace falta subrayar el hecho de que los historiadores profesionales, que se refieren a la contingencia o a la necesidad de los hechos, no tienen a bien hacer distinciones «propias de filósofos» entre los tipos de contingencia o de necesidad; la consecuencia es que sus opiniones al respecto son puras tautologías, o meras ingenuidades, con el agravante de encubrir la vacuidad total de pensamiento en este terreno y de querer hacer creer a ellos mismos y a los demás que están diciendo algo.)
La contingencia k o positiva se define respecto a un contexto al que atribuimos de algún modo la condición de necesidad. Este contexto puede ser un campo físico, por ejemplo, termodinámico («cuando dos cuerpos a diferente temperatura se ponen en contacto, necesariamente parte del calor del cuerpo a temperatura superior pasa al otro cuerpo hasta lograr el equilibrio térmico»): no entramos aquí en la cuestión acerca de la naturaleza de esta necesidad; es suficiente que la necesidad se defina como el límite de una probabilidad muy alta, próxima a la unidad.
A nosotros nos interesa un contexto histórico. Quien no reconozca la posibilidad de contextos históricos en los que pueda hablarse de necesidad, tampoco podrá hablar de contingencia. Luego si hablamos de contingencia es porque presuponemos algún contexto en el cual sea posible reconocer necesidad (decimos esto por Febvre). A este efecto supondremos delimitado un dominio histórico constituido por las interacciones de sujetos operatorios que mantienen su actividad en la inmanencia o cierre del dominio. La necesidad podrá atribuirse a los procesos de causalidad operatoria, suponiendo que la relación de causalidad no es binaria (e=f(c): el efecto se da en función de la causa) sino por lo menos ternaria: Y=f(H,x), siendo x el determinante causal, H el esquema material de identidad e Y el efecto. (Ver la entrada Causalidad en el Diccionario Filosófico de Pelayo García Sierra.)
Ahora bien, el determinismo del efecto (puesta la causa) no elimina el indeterminismo de la causa, sobre todo cuando esta causa es de orden beta operatorio; puesto que entonces nos encontramos con la cuestión de la libertad. En efecto, tal como Kant plantea la cuestión («cada vez que me levanto libremente del sillón se inicia una serie causal nueva en el Universo»): es en esta hipótesis en donde se sitúa la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad corresponde a los sujetos operatorios libres que inician una serie causal que acaso da lugar a consecuencias deterministas? (Pero Kant utilizaba un concepto binario de la causalidad.)
Sabemos, sobre todo, que la delimitación de un dominio histórico de inmanencia tiene mucho de convencional (como lo hemos intentado subrayar en los párrafos anteriores). Lo único que nos interesa subrayar aquí es que si no delimitamos un dominio de inmanencia, en el que tengan lugar las interacciones causales y concatenaciones circulares cerradas, tampoco cabría hablar de contingencia (todo podría ser contingente, «caótico»). Supongamos que es posible delimitar, como dominio histórico inmanente, a cada una de las sociedades europeas cristianas que a lo largo de los siglos XIII y XIV, en la época del feudalismo y de la aparición de los primeros núcleos de la burguesía mercantil, que fue desplegando su producción y demografía con una tasa regular de crecimiento agrícola mercantil y artesano; es decir, que tratamos estos dominios históricos como si el incremento demográfico y productivo, que mantenían su equilibrio dinámico no estacionario, fuera inteligible en la misma inmanencia de estas sociedades que se desarrollan en franca recuperación respecto del repliegue al que, siglos anteriores, les había obligado el avance islámico. Supuesta la «inmanencia», por precaria que sea, de este dominio, la irrupción de la peste negra, en los alrededores de 1348, habrá que interpretarla como una «contingencia», cuya incidencia exigiría causalmente (y no sólo en la línea beta operatoria, sino alfa operatoria) alterar el ritmo del proceso de incremento demográfico y de producción de las sociedades medievales: la mano de obra desapareció en sus dos tercios, y proporcionalmente la producción, sin embargo, los efectos en el dominio acotado, fueron de gran importancia histórica: muchos historiadores atribuyen a la Gran Peste el derrumbamiento del sistema feudal: la rehabilitación del papel de braceros y artesanos, la transformación de los pobres –«imágenes de Cristo»– en gente despreciable, que no trabaja porque no quiere (existiendo como existía una gran demanda de mano de obra); la segunda oleada de la peste mostrará una preferencia por los enterramientos individuales (no en fosas comunes), que algunos ponen en relación con el incremento de la individualidad personal, germen del humanismo del siglo XV.
Es evidente que la contingencia de la causalidad exógena sobre el dominio de referencia (en la medida en que la inmanencia de ese dominio es siempre abstracta) será muy distinta cuando el entorno del dominio acotado ejerza sobre este causalidades alfa operatorias (como fue el caso de la peste negra, en la época), o bien causalidades beta operatorias, es decir, causalidades procedentes de sujetos operatorios que rodean al dominio acotado, al que incluyen en sus planes y programas comerciales, militares o religiosos. Es evidente que la inmanencia del dominio, en el terreno beta operatorio, es mucho menos abstracta y débil de lo que puede serlo en el dominio alfa operatorio. En realidad, sólo de un modo muy convencional cabría hablar de inmanencia del dominio respecto de un entorno, en el que los sujetos operatorios lo tienen bajo su punto de mira; de hecho, desde la inmanencia del dominio se constatará el contacto continuo con el entorno, por medio de embajadores, espías, o relatos de viajeros, cuya eficacia tiene que ver con la responsabilidad de los sujetos operatorios del dominio. El tener aliados externos, y el saber distinguir (mediante el espionaje y el buen juicio) entre los aliados verdaderos y los aparentes (así como entre los aliados verdaderos y aparentes del adversario), son factores de responsabilidad tan relevantes para una Potencia en guerra (como pudo serlo la España republicana) como puedan serlo los recursos humanos, las armas o los alimentos.
Cuanto a la responsabilidad (política, y a veces también penal, como culpabilidad): también se utiliza esta idea en contextos de responsabilidad-ω, es decir, apelando a sujetos operatorios al margen de sus conexiones diaméricas con otros sujetos operatorios, ya sea al modo de la ontoteología («responsabilidad ante Dios y ante la Historia») ya sea al modo formal-trascendental kantiano («responsabilidad ante la ley moral, ante la Humanidad o ante uno mismo»). (Me permito llamar la atención sobre el hecho de que muchos historiadores profesionales, que presuponen la idea de una Historia universal, tratan de la responsabilidad histórica en estos contextos-ω, metafísicos, aunque encubiertos por ideas tan sublimes como «Progreso de la Humanidad» o «Historia universal del Género humano».)
Pero la responsabilidad k, en sentido positivo, se atribuirá al sujeto operatorio en relación con otros sujetos operatorios de su entorno: un sujeto responde de sus actos ante otros sujetos que lo juzgan y que tienen capacidad para reaccionar ante él, por ejemplo, como vencedores (caso de los aliados en el Proceso de Nuremberg). La responsabilidad tiene que ver con las normas morales o políticas del grupo social de referencia; y la inculpación o petición de responsabilidad tiene que ver con la venganza, con la voluntad de mantener el orden social, o con los intereses políticos del grupo ante otros grupos. En todo caso, la responsabilidad se dibuja en el contexto diamérico de los sujetos operatorios que interaccionan en el grupo social o político. Y por ello, la cuestión de la responsabilidad en la Guerra Civil española no tiene sentido si no se introducen en el contexto los grupos o partidos del presente, capaces de «juzgar» o de «reaccionar».
4. Según los análisis anteriores concluiríamos que tanto la inevitabilidad, como la contingencia y la responsabilidad, son ideas que, cuando no se utilizan en contextos metafísicos, sino histórico positivos, tienen que ver con los sujetos beta operatorios en cuanto sujetos corpóreos que intervienen en procesos causales. Y presuponemos también que los sujetos betaoperatorios, si pueden intervenir en una concatenación causal, es porque ésta tiene una realidad objetiva susceptible de ser analizada tras la segregación, por disociación o separación, del sujeto operatorio en el plano alfa operatorio.
Ahora bien: las relaciones de los planos beta y alfa son distintas en cada caso, porque la inevitabilidad y la contingencia tienen también relaciones distintas con la responsabilidad.
a) Supuesta la inevitabilidad, habría que admitir también un orden causal objetivo (que se desencadena «por encima de la voluntad» de los sujetos operatorios) que si tiene la connotación de inevitable (positivo) es sólo por relación a determinados sujetos operatorios que se relacionan con ese orden, pero que o bien están privados de capacidad causal, o simplemente no la tienen (no es que carezcan de una capacidad debida, sino que sencillamente no la tienen, como no la tenían los hombres del siglo XIV ante las oleadas de la peste bubónica). La inevitabilidad elimina, en el límite, la responsabilidad y, por supuesto, la culpabilidad, sin perjuicio de que la inevitabilidad no dependa también de acciones betaoperatorias. Porque entonces, entre las razones para considerar algo como inevitable, podría figurar la ineficacia de las acciones para evitarlo, y casi siempre cabría imputar derrotismo o pasividad a quien no interviene para evitar lo que a otros parece inevitable, incluso para «hacer lo imposible».
En cualquier caso, la inevitabilidad-k de un proceso dado no sólo afecta a sucesos de series naturales (propagación de la peste, terremotos, meteoritos) sino también a sucesos de series humanas resultado de la confluencia de líneas operatorias individuales: la confluencia de diferentes series de concatenaciones puede dar lugar a resultados imprevisibles e inevitables, por tanto, incluso por quienes intervienen en las diversas series de sucesos. Es el caso de las situaciones «desatadas» por diversos proyectos revolucionarios que desbordan el horizonte «racional» de cada uno de los proyectos (planes y programas) de cada serie. La responsabilidad podría pedirse, a lo sumo, a los que iniciaron las series, pero imputándoles antes imprudencia o temeridad que intención dolosa o culposa.
b) En el caso de la contingencia: también la contingencia implica, como hemos dicho, concatenaciones alfa en dominios aislados en los que irrumpen otras series causales. Pero sobre todo, la idea de contingencia se aplica al propio proceso betaoperatorio cuando se considera «libre». Los sujetos operatorios, que inician una actividad causal, con efectos deterministas, cuando se les considera como sujetos libres, es decir, como dotados de capacidad de iniciativa del proceso causal, son contingentes, puesto que, al parecer, podrían no haber tomado la iniciativa. Por haberla tomado se les hace responsables (supuesta la contingencia no determinista de las operaciones libres de los sujetos operatorios, porque tal contingencia implica relaciones necesarias y suficientes con la responsabilidad).
5. En todos los casos las alternativas o disyuntivas entre inevitabilidad y contingencia, sobre todo en relación con la responsabilidad, implican alguna manera de conexión peculiar entre los procesos beta operatorios y los alfa operatorios; lo que nos lleva necesariamente a la consideración de las maneras posibles de estas conexiones, a fin de alcanzar una perspectiva más amplia desde la cual poder reanalizar las ideas de inevitabilidad y de contingencia.
Ahora bien: en algunas circunstancias, los entretejimientos de concatenaciones alfa y beta se aproximan notablemente a la conjugación de términos. Las concatenaciones alfa se llevan a cabo a través de las beta, y éstas a través de las alfa. Con esto no pretendemos en modo alguno afirmar que los planos alfa y beta, al menos en el análisis de los procesos de la causalidad histórica, sean siempre conjugados. Sencillamente tomamos interpretativamente esta posibilidad como una referencia a efectos sistemáticos, pero sin descartar la posibilidad de que, según las circunstancias, cada uno de los esquemas alternativos que nos abren las figuras de los conceptos conjugados, pueda ser utilizado como el esquema más adecuado.
De este modo la sistemática que vamos a presentar de las cinco alternativas que vinculan a los conceptos conjugados nos permite distinguir cinco situaciones: a) fusión, b) yuxtaposición, c) reducción directa o ascendente (de beta a alfa), d) reducción descendente (de alfa a beta), e) conjugación diamérica (remitimos a El Basilisco, nº 1, «Conceptos conjugados», 1978).
a) Esquema de fusión. El esquema de fusión propiamente consiste en negar tanto las concatenaciones alfa como las beta, reduciéndolas a la condición de apariencias. Cuando se aplica el esquema de fusión, tanto las ordenaciones causales dadas en el plano alfa, como las dadas en el plano beta, tienden a refundirse en un orden previo, que las engloba a ambas, y que se identifica o bien con una providencia divina (o con la ciencia media divina), o con la armonía preestablecida, o con un «plan oculto» de la Naturaleza.
Este esquema de fusión ha sido ampliamente utilizado por parte de los contendientes en la Guerra Civil española, sobre todo por los vencedores, que acogiéndose a la voluntad de Dios, ofrecen el perdón y el olvido histórico en nombre de los misterios insondables de la divina providencia. También se acude a este esquema por parte de los vencidos: recordemos las palabras de Negrín que cita Moradiellos.
Aunque el esquema de fusión encuentra en el cauce teológico una vía abierta que facilita su desarrollo, sin embargo también podría él abrirse camino a través de los cauces naturalistas de la sociobiología. Supondremos, en todo caso, que los esquemas de fusión quedan al margen de toda concepción materialista de la Historia.
b) En cuanto a los esquemas de reducción ascendente (de las concatenaciones beta a las alfa): este es el esquema al que se acogerían los «estructuralistas» a los que se refiere Moradiellos, porque las «estructuras» están sin duda alguna pensadas en un plano alfa operatorio. Este es también el esquema del determinismo histórico, tan ampliamente utilizado y debatido en el marxismo (la «teoría del eclipse» de Plejanov). El proceso histórico estaría determinado por las fuerzas sociales, económicas, &c., que actúan a escala de clases sociales (alfaoperatorias), no de individuos (beta operatorios): los sujetos operatorios se supondrán determinados por procesos colectivos que actúan «por encima de su voluntad» y siguen su curso «creando» a los propios individuos que en cada caso se necesitan: «Si el teniente Bonaparte hubiera muerto en Tolon otro teniente hubiera sido el Primer Cónsul.»
El esquema de reducción ascendente, ¿es incompatible con la teoría de la causalidad del materialismo?
En la respuesta a esta pregunta convendría distinguir dos situaciones, en principio bien diferenciadas (aunque no aparecen así en la sentencia de Engels que acabamos de citar):
(1) La situación en la cual los sujetos operatorios son sustituibles por otros equivalentes dentro de un contexto-k dado, a una escala histórica determinada (por ejemplo una batalla, un ejército, un Estado). El oficial, muerto en una trinchera, acaso es perfectamente sustituible por otro oficial de condiciones análogas: en situaciones de sustituibilidad el esquema de reducción es posible.
(2) Las situaciones en las cuales los sujetos operatorios no son sustituibles, en el contexto dado, por otros sujetos. En estas situaciones el esquema de reducción ascendente no será aplicable. Tal sería el caso del Bonaparte de Engels: Bonaparte no hubiera podido ser sustituido por otro subteniente, no ya a escala de subteniente en Tolón, pero sí a escala de Primer Cónsul en París, y luego a escala de Emperador. Y esto obliga a interpretar a los sujetos operatorios insustituibles, no a la escala «puntual» (o de cortos intervalos de actuación), sino a escala de su «línea de universo» total: Bonaparte es insustituible, no ya en Tolón (que pudo serlo), sino a todo lo largo de su trayectoria militar y política.
En este sentido habría que concluir que el sujeto operatorio singular insustituible es irreductible al plano alfaoperatorio, al modo como lo pretendió Engels. Y en conclusión, cuando se habla del «papel del individuo en la Historia», sería necesario distinguir, si no se quiere recaer en el fatalismo o en la confusión más absoluta, entre individuos sustituibles por otros (en la escala de referencia) e individuos insustituibles (es decir, singulares, idiográficos). Pero es a través de estos individuos, en tanto siguen considerándose como sujetos beta operatorios, como las posiciones del determinismo estructuralista-fatalista quedan necesariamente rebasadas. Napoleón mismo habría advertido esta fundamental distinción entre los individuos que intervienen en la vida militar o política cuando Talleyrand le recomendó un candidato como ministro de su gobierno, diciéndole: «Esta persona es insustituible.» «¿Es insustituible?», preguntó Napoleón. Y tras la respuesta rotundamente afirmativa de Talleyrand, Napoleón zanjó la cuestión diciendo: «Pues entonces, prescindamos de él. No quiero en mi gobierno a nadie que sea insustituible» (como si dijera: «Aquí el único insustituible soy yo, Napoleón Bonaparte»).
c) El esquema del reduccionismo descendente (del plano alfa al beta) se corresponde con el «contingentismo» delimitado por Moradiellos.
Según este esquema toda explicación de índole estructural o determinista debería ser transformada por una explicación circunstancial y casi empírica, que muestra el encadenamiento de los hechos como si cada uno de ellos fuese contingente, incluso arbitrario. A este esquema se aproximaría la perspectiva de Burkhardt. Si hay determinismo, éste tendrá no un carácter supraindividual, sino individual, puntual; el determinismo estará en las concatenaciones de unos individuos que se incorporan a la trama tejida por otros, sin que pueda hablarse de direcciones preestablecidas, lineales, globalmente determinadas en la historia.
¿Es compatible el esquema de reducción descendente con la concepción de la causalidad del materialismo?
Para responder a esta cuestión sería preciso distinguir también, como en el esquema anterior, entre lo sujetos sustituibles y los insustituibles. Pero, naturalmente, la conclusión sería aquí la inversa: el esquema no sería directamente aplicable a situaciones de sustituibilidad, puesto que en estas situaciones el sujeto individual ya no obra como singularidad, sino como elemento de una clase. En cambio el esquema será directamente aplicable a los casos de sujetos operatorios insustituibles. La cuestión es si estos casos de insustituibilidad hay que identificarlos con el contingentismo histórico. ¿Acaso un sujeto singular, insustituible, no es por ello mismo contingente? Aquí se concentran los verdaderos problemas de la causalidad histórica.
d) Cuanto al esquema de yuxtaposición (en cuanto opuesto al esquema a de fusión) baste tener en cuenta que él comienza reconociendo tanto el plano de las concatenaciones alfa como el de las concatenaciones beta. Pero mantiene cada plano en su propio orden, y simplemente se limita a yuxtaponerlos como si fuesen dos escalas diferentes de la construcción histórica.
Hay muchas versiones que oscilan desde el dualismo metodológico hasta el eclecticismo o la simple mezcla de «Historia» y «notas biográficas a pie de página». Por ejemplo, habrá una Historia alfa que evita los nombres propios singulares (una Historia de Grecia clásica sin Pericles ni Alejandro, cuyos lugares estarán ocupados por la «democracia ateniense» o por el «militarismo macedónico»); y habrá otra Historia (intrahistoria) acaso reservada a las «notas a pie de página» que acogerá las biografías o las anécdotas. La situación de dualidad será paralela a la que se produce en otros campos científicos, por ejemplo, en la escala de la mecánica determinista (o en Química en la escala de los elementos) o bien en la escala de la Mecánica estadística (o bien en la escala de las partículas elementales). Lévy-Strauss tendía a poner a la Antropología en la escala alfa operatoria de las estructuras, reservando para la Historia la escala beta operatoria de las concatenaciones empíricas.
Desde el punto de vista de la teoría de la causalidad del materialismo filosófico el esquema de la yuxtaposición (como el de la fusión) no puede dar lugar a soluciones positivas a los problemas abiertos; son más bien planteamientos de problemas. La razón es que la causalidad histórica, que sin duda requiere un plano alfa, no puede llevarse en estos casos adelante si no es a través de los sujetos beta operatorios. La Historia fenoménica es una disciplina beta operatoria, a diferencia de la Antropología, cuyo punto de vista permite la segregación de los nombres propios, o su utilización como meros «puntos de apoyo» de determinados papeles o funciones.
e) Cuanto al esquema de la conjugación: este esquema parece ajustarse bien al análisis de aquellos procesos históricos en los cuales las «condiciones iniciales» del dominio de referencia están dadas en su pretérito próximo, o en la estructura social del dominio (nivel de producción y de tecnología, composición de fuerzas políticas, disposición de las sociedades del entorno del dominio...) y es en el despliegue de estas condiciones iniciales expuestas en donde intervienen los sujetos singulares con nombres propios («insustituibles»). En tal situación podrá decirse, en general, que las secuencias del despliegue de estas condiciones iniciales tienen lugar por la mediación de los sujetos singulares. Así también las secuencias operatorias de los sujetos singulares tiene lugar por la mediación del juego de las secuencias sociales, suprasubjetivas.
La conjugación entre las secuencias biográficas de lo sujetos singulares, según su propia línea de desarrollo, y las secuencias sociales impersonales de los hechos, no tiene nada de aleatorio, de contingente o de indeterminado. La clave para entender cómo es esto posible sería la siguiente: que el sujeto operatorio, en estas condiciones, no es un sujeto puntual, que toma decisiones causales libres, como pudiera tomar otras:
(1) Ante todo, este sujeto singular insustituible lo es por estar en el cruce de diversas líneas de acción (de diversas tendencias políticas, étnicas, religiosas, de clase). Precisamente por ello, en el sujeto insustituible están influyendo muchas causas, y otras muchas lo han moldeado. Dicho de otro modo, el sujeto singular no es ahora un centro individual de decisión aleatoria, sino un cruce de líneas de fuerza; lo cual no suprime su singularidad, sino que precisamente se la da, porque su singularidad consiste en introducir las líneas de secuencias. Supongamos que son ciertos los hechos ocurridos a mediodía del 14 de abril de 1931 en la casa de Marañón en Madrid: la entrevista de Romanones (presidente del Consejo de Ministros de Alfonso XIII) y Alcalá Zamora (en funciones de presidente de la República, aún no proclamada). Tras breve conversación Alcalá Zamora dice haber recibido el apoyo de Sanjurjo (jefe de la Guardia Civil). Romanones, demudado, cede. Por la tarde Miguel Maura (según cuenta en su libro Así cayó Alfonso XIII) va al Ministerio de la Gobernación: en el zaguán un piquete de guardias le cierra el paso. «¡Señores –dice Maura– paso al Gobierno de la República!» Los soldados abren paso y presentan armas. Es evidente que si Maura pudo haber hecho tal cosa, y lo que hizo, no fue en modo alguno arbitrario, es porque estaba empujado por los manifestantes en la calle. Además hubiera sido sustituido por otros miembros del comité revolucionario (Alcalá Zamora o Alejandro Lerroux) si se hubiese podido dilatar unas horas la ceremonia de la proclamación de la República.
(2) Sobre todo, la figura del sujeto insustituible, al no reducirse a la condición de «punto de decisión» sino al consistir en una línea singular que va enlazando diversos puntos de cruce, tampoco puede ser puntual. Mientras que los sujetos sustituibles pueden tomarse puntualmente, en los puntos de su acción dados en su «línea de universo», en cambio el sujeto insustituible sólo comienza a serlo en un intervalo no puntual, sino significativamente amplio en su línea de universo espacio temporal. Y es en función de este intervalo en donde sus decisiones y actos pueden comenzar a ser necesarios. Porque, en efecto, si esas decisiones se retirasen de la línea del universo, el sujeto singular dejaría de ser lo que es, y con él las líneas que en él suponemos se intersectan. No otra cosa quiso decir, sin duda, Leibniz, al afirmar que si César no hubiera pasado el Rubicón no hubiera sido César. La decisión de pasar el Rubicón no fue contingente o aleatoria (a pesar del alea jacta est); porque el paso del Rubicón ha de considerarse vinculado a la entrada posterior en Roma. Es decir, una vez cumplido el dominio perfecto de la secuencia de la Roma del siglo I antes de Cristo, cuando en él aparece la figura singular de César, tendremos que prohibirnos tratar a Julio César en el Rubicón como si fuese un sujeto individual, que duda o no ante la eventualidad de pasarlo. No es que no sea pensable el futurible («si no lo hubiera pasado»); es que este futurible no podría ser atribuido a César, ni tampoco al final de la República romana, en la medida en que en este final intervino de modo decisivo Julio César.
Es evidente que el esquema de la conjugación de los planos alfa y beta en Historia excluye el determinismo histórico, en cuanto fatalismo, si no ya en intervalos de tiempo seculares (pues acaso, a escala de siglos, podría resultar ser accidental que César hubiera cruzado o no el Rubicón, si los resultados fuesen equifinales), sí en intervalos en los que no quepa considerar la equifinalidad. Lo que la consideración de los futuribles puede aportarnos es el desarrollo de trayectorias bifurcables, dentro de condiciones dadas, es decir, alguna decisión en la que César no hubiera estado presente. Por ejemplo Bonaparte muerto en Tolon no hubiera sido el inicio de la invasión francesa de Europa, pero una vez que esta invasión fue reabsorbida y la Restauración quedó consolidada, podríamos decir que la situación era bifurcable.
La confrontación de los cursos efectivos de la Historia con los cursos futuribles, a partir de puntos de bifurcación, o de sujetos singulares insustituibles, es una tarea imprescindible en el proceso de construcción de una historia causal racional. El lema «en Historia no se hacen futuribles» es totalmente gratuito, porque sólo en función de los futuribles será posible medir el alcance de los efectos de las operaciones de los sujetos en los puntos de bifurcación.
La bifurcabilidad de la Historia de Roma a partir del Rubicón excluiría el determinismo lineal, pero no implicaría la contingencia, porque el futurible sólo se da dentro de unos grados de libertad objetiva muy estrechos. El curso de la Historia sigue siendo determinista, y en modo alguno errático. La intervención del sujeto singular no introduce por tanto contingencia en el despliegue alfa, sino que simplemente determina su curso en una dirección diferente a la que se hubiera seguido si otros sujetos hubieran intervenido.
Por ello, nos parece, es un mal planteamiento del problema el suponer que «si César no hubiera pasado el Rubicón el curso de la Historia hubiera sido diferente», porque este planteamiento es pura tautología. Hubiera sido diferente porque habríamos eliminado de ese curso a la «línea-César» (no ya a la decisión opuesta en el Rubicón); pero habría otros muchos cursos de la Historia de Roma (pero no infinitos, sino muy limitados en número) que serían semejantes y tan deterministas (equifinales) como el primero. La razón última sería esta: que la intervención del sujeto insustituible (César) no consiste en introducir o crear una nueva cadena causal en la Historia; consiste en tomar una combinación o intersección de líneas dentro de una combinatoria muy limitada (que es la que el historiador tendrá que establecer), de suerte que las decisiones individuales, aunque fuesen «aleatorias» en el terreno subjetivo, dejarán de serlo en la combinatoria objetiva de las posibilidades preestablecidas. Muchas de las combinaciones posibles son equifinales. En este caso, aunque los sujetos fueran insustituibles, a escala del intervalo entre la bifurcación de referencia y el resultado equifinal, quedan neutralizados. Y cuando la combinación no es equifinal, entonces los sujetos insustituibles contribuirán con sus actos al desarrollo determinista del curso histórico. Pues no hay que tomarlos en el punto de la bifurcación para, sin más, construir la historia futurible, sino que, una vez ya cumplida su línea de universo, retrospectivamente, obtener otras línea de curso alternativo por comparación con la línea histórica real. De este modo, en lugar de dar el salto en el vacío de un futurible absoluto, lo que estaremos haciendo es simplemente contrastar la desviación que habría de producirse respecto de la línea histórica real, y las razones de esa desviación. Y esta es la única manera, nos parece, de delimitar con precisión el alcance histórico del sujeto singular de referencia.
Apliquemos este análisis a la sentencia de Engels: «Si el teniente Bonaparte hubiera muerto en Tolón otro teniente hubiera sido el Primer Cónsul.» Lo que está aquí equivocado, nos parece, es dar por supuesto, sin más (en virtud del determinismo histórico fatalista) que Bonaparte habría podido ser sustituido por otro teniente idéntico en el contexto; esto sólo hubiera ocurrido en el supuesto de que Napoleón hubiera sido sustituible, es decir, en el supuesto de que su trayectoria no hubiera tenido una impronta singular insustituible (la que por ejemplo dio lugar a la misma figura de Primer Cónsul.) Otra cosa es que el futurible de la muerte de Bonaparte en Tolon, aunque hubiera dado lugar a una línea de bifurcación muy diferente de la línea real, sin embargo, dado cierto intervalo, estas dos líneas de bifurcación hubieran sido equifinales, es decir, hubieran conducido al mismo o similar resultado, por ejemplo, a la vuelta de Luis XVIII, o, más aún, al cabo de un siglo, a la victoria de Prusia sobre Francia. Ahora bien, es evidente que la equifinalidad es sumamente improbable, al menos cuando se toman intervalos de tiempo histórico de duración media (décadas, incluso un siglo).
6. Cuanto a la responsabilidad y la culpabilidad: Es evidente que la responsabilidad recae sobre los sujetos operatorios singulares, y que cuando estos son insustituibles parece que el grado de imputabilidad de los sucesos se incrementa, tanto si los efectos son gloriosos como si son miserables. Sin embargo, y en la medida en que el sujeto operatorio insustituible es sólo un cruce de líneas diversas, y, en todo caso, sus acciones necesitan estar asistidas por un grupo, la imputabilidad, tanto de la gloria, como de la miseria, deja de serle exclusiva. No se diluye, pero tampoco cabe concentrarla en él. Y esto incluso si al sujeto insustituible se le imputan crímenes horrendos, como es el caso de Carlomagno o de Hitler. Pues estas imputaciones habría que extenderlas no sólo a sus inmediatos colaboradores, sino al gran número de quienes apoyaron o alentaron sus decisiones. Si se concentra la culpabilidad en un solo «criminal de guerra», o en unos pocos, esto será debido no a la justicia, sino a que los vencedores necesitan del simbolismo de la condenación para definir su propia normativa como vencedores: si los vencedores hubieran sido quienes son juzgados como criminales de guerra por los vencidos, la imputación ni siquiera hubiera tenido lugar; antes bien se hubiera transformado en gloria y honor. Dicho de otro modo: la imputación de culpa al sujeto singular vencido delimita al vencedor que lo juzga en sus propias posiciones, como resultado merecido por su derrota.
En cualquier caso, la imputación de culpa por los efectos de las decisiones del vencido no son siempre tan claras y directas como las que tuvieron lugar en el caso de Adolfo Hitler, pues siempre caben bifurcaciones futuribles que permitirán relativizar la culpabilidad del vencido. El PSOE, IU y otros hacen responsables políticos a Aznar y a su gobierno de la masacre del 11M por su participación en le Guerra del Irak del año 2003. Sin embargo esta imputación política habrá de enfrentarse a una bifurcación futurible: si el PSOE o IU, junto con Francia y Alemania, hubieran apoyado también, a la altura de la reunión de las Azores, la intervención de España en Irak, la Guerra del Irak –podría afirmarse– hubiera concluido antes de que se hubiera llegado a la convicción de que Sadam Hussein no tenía armas de destrucción masiva; por lo que la futurible victoria relámpago de todos los coaligados de la hipótesis de la bifurcación –que comportaba un nuevo gobierno democrático en Irak– habría desvanecido mucho antes el «error» de las sospechas de las armas ocultas, error que se habría compensado con el acierto de la sustitución inmediata del régimen de Sadam Hussein por otro régimen democrático, con ahorro de miles de muertos.
No pretendemos sugerir como evidentes estas hipótesis de bifurcación; pero sí nos parece que estas hipótesis tienen el suficiente vigor como para poner en tela de juicio las hipótesiss de la culpabilidad lineal, excesivamente simplistas o malintencionadas, que se utilizan ordinariamente.
