Gustavo Bueno, Consideraciones sobre la Democracia, El Catoblepas 77:2, 2008 (original) (raw)

El Catoblepas • número 77 • julio 2008 • página 2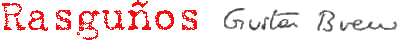
Gustavo Bueno
Democracia como tecnología institucionalizada y Democracia como nematología institucionalizada involucrada en aquélla. Reexposición de la conferencia de clausura de los XIII Encuentros de Filosofía, 4 de julio de 2008


Introducción
Acaba de preguntarme un periodista por qué a estas alturas (es decir, pocas semanas después de celebradas en España unas elecciones parlamentarias que, al margen de sus resultados, han sido reconocidas por todos como un modelo de buen funcionamiento de la democracia, sin perjuicio de que puedan señalarse algunos déficits, los derivados, por ejemplo, de la ley d’Hondt, que sin duda podrán corregirse en el futuro) todavía hay que seguir hablando de la Democracia. Le he respondido: «Porque hoy día, a estas alturas, casi nadie de quienes eligen o son elegidos en las urnas, o de quienes comentan las elecciones, saben lo que es la democracia. Por ejemplo, ¿podría usted decirme qué es la democracia?» Y me ha replicado: «Es la expresión en las urnas de la voluntad del pueblo.» Ahora bien –le he contestado–: «¿No advierte usted que el término ‘pueblo’, mediante el cual usted pretende definir la democracia, es todavía más oscuro que el término democracia que pretende definir mediante él? No, usted tampoco sabe lo que es la democracia. No dudo que tenga usted, como la mayoría, un concepto técnico (a veces llamado ‘empírico’) bastante adecuado de la democracia; pero este concepto técnico, imprescindible sin duda, oscurece mucho más de lo que aclara qué pueda ser, o en qué pueda consistir, la realidad de la democracia. Ocurre aquí lo mismo que con otros términos de utilización tan corriente y vulgar como el de democracia, por ejemplo, el término ‘Cultura’. Todo el mundo utiliza este término como si su significado fuera la cosa más clara del mundo; incluso hay ministros de cultura, funcionarios de cultura, consejeros de cultura, concejales de cultura, que tienen como oficio la ‘promoción y administración de la cultura’. Y sin duda tienen un concepto técnico, práctico, denotativo del concepto que utilizan, por cierto, en una franja circunscrita de su extensión. Pero desconocen enteramente, en proporciones escandalosas (y si usted lo duda pregúntele a un ministro o a un concejal de cultura qué es lo que entiende por cultura, y juzgue en consecuencia), en qué pueda consistir realmente la ‘cultura’ y viven inmersos en el mito de la cultura.»
1
Acabo de utilizar, al referirme a la democracia, una distinción binaria que puede parecer muy obvia, la distinción entre un concepto técnico o tecnológico de la democracia y un concepto de su realidad al parecer más profunda, un conocimiento al que solemos referirnos negativamente (como algo que se mantiene más allá del concepto técnico), pero que tampoco nos atrevemos a definir positivamente como concepto filosófico; y no sólo porque hay muchas filosofías de la democracia, sino porque las mayorías de las que así se consideran son en realidad mitologías de la democracia, indignas de figurar como filosofía, al menos desde el materialismo filosófico.
Ahora bien, la democracia, como complejo institucional de organización política y social, en nuestros días (sobre todo a partir de los años en los que tuvo lugar la caída de la Unión Soviética) ha alcanzado la consideración prácticamente universal de sistema definitivo de la convivencia humana (sin perjuicio de sus déficits). Este sistema suele ser analizado mediante distinciones binarias; sin duda también abundan los análisis orientados a establecer distinciones múltiples n-arias, pero son los análisis binarios aquellos que parecen alcanzar una mayor generalidad y profundidad en el momento de establecer una teoría de la democracia. Tendremos en cuenta, en esta ocasión, dos distinciones binarias muy conocidas: la distinción entre democracia formal y democracia material, y la distinción entre democracia realmente existente y democracia fundamentalista (o fundamentalismo democrático).
La distinción binaria entre democracia formal y democracia material aparece utilizada por Kelsen en 1929 (Esencia y valor de la democracia, 2ª edición), es decir, en los días de la emergencia del nacional socialismo alemán, por un lado, y de la consolidación del estalinismo en la Unión Soviética, por otro. La teoría de la democracia de Kelsen podría considerarse, en gran medida, como la presentación de una alternativa a la autocracia totalitaria de la Unión Soviética, y, pocos años después, a la del Tercer Reich.
Por lo demás, la distinción binaria de Kelsen no hacía otra cosa sino «seleccionar» dos de los cuatro componentes causales que los escolásticos distinguían en toda sociedad política, en cuanto proceso temporal –histórico– susceptible de ser analizado según la doctrina aristotélica de las cuatro causas: la causa material (la multitud, el pueblo), la causa formal (la autoridad, el gobierno), la causa eficiente (Dios, según la fórmula de San Pablo, non est potestas nisi a Deo) y la causa final (el bien común). Kelsen, se diría, dejaba de lado, sin duda por su carácter metafísico, a las llamadas causas extrínsecas (eficiente y final) de la sociedad política democrática, y se atenía con espíritu más positivo a las causas intrínsecas, la formal y la material.
La distinción entre democracia realmente existente y democracia fundamentalista es el tema central del Panfleto contra la democracia realmente existente, publicado en 2004.
Ahora bien, las dos distinciones binarias mencionadas se mantienen en la perspectiva politológica, propia de toda teoría del Estado. La distinción que vamos a exponer, y que figura en el título de este rasguño, implica en cambio una perspectiva «antropológica», por cuanto considera a la democracia, ante todo, como una «institución compleja» (dualmente: como un complejo de instituciones) al lado de otras muchas. La «perspectiva antropológica» permite alcanzar una mayor generalidad, en la medida en la cual la democracia se nos muestra, a efectos de la distinción, como una institución entre otras; una mayor generalidad que, sin embargo, es la propia de la Antropología, desde la cual se «desdibujan» muchas de las líneas recogidas por la distinción politológica (el término «institución» se toma aquí en el sentido generalísimo expuesto en el «Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones» (El Basilisco, nº 37, págs. 3-52, 2005).
2
La distinción entre democracia técnica (institucionalizada) y democracia nematológica (también más o menos institucionalizada en su «ámbito doctrinal») es una aplicación, a las sociedad políticas democráticas, de la distinción general entre la realidad de una institución compleja, delimitable en el campo antropológico –como pueda serlo el complejo de instituciones constituido en torno a las drogas estupefacientes, a los rituales de su consumo, a la industria del narcotráfico; como pueda serlo el complejo institucional que gira en torno al museo de pinturas, al teatro, a un departamento científico desde la perspectiva popularizada por Latour y Woollgar en su La vida en el laboratorio, o como pueda serlo la institución de la Eucaristía de la Iglesia Católica– y la nebulosa ideológica que envuelve a tales instituciones, y a cuya estructura llamamos nematología (ver Cuestiones Cuodlibetales..., Mondadori 1989, cuestión II, págs. 97-104; El animal divino, 2ª edición, Pentalfa 1996, escolio 1, págs. 319 y ss.).
La distinción, común entre los antropólogos, más afín a la que estamos exponiendo es probablemente la distinción entre el mito y el rito, si bien esta distinción se circunscribe a dominios particulares (los ritos son complejos institucionales, pero no todo complejo institucional es un rito; los mitos –en cuanto opuestos a ritos– son nematológicos, o pueden desempeñar funciones nematológicas, pero no todas las nematologías son mitos, si admitimos que hay nematologías que no tienen la estructura de un mito, en el sentido antropológico o filológico).
La realidad tecnológica de una institución compleja, o complejo de instituciones, no es otra cosa sino este mismo «complejo en marcha» (en funcionamiento) entre o frente a otros complejos institucionales, y tal como es percibido por los sujetos operatorios que se adscriben a él, o por los sujetos operatorios que no se adscriben a él, o simplemente, que lo contemplan a distancia. Esta realidad tecnológica del complejo institucional de referencia comprende no solamente elementos personales –fieles, funcionarios administrativos, militantes o simpatizantes jerarquizados en diverso grado– sino también elementos impersonales –edificios, instrumentos, aparatos, libros, medios de comunicación, registros, &c.–.
En cuanto complejo institucional técnico la democracia comprende asimismo elementos personales (candidatos, votantes, militantes de partidos políticos, funcionarios, mítines) y elementos impersonales (edificios, urnas, papeletas, prensa, televisión, pasquines). Puede afirmarse que la democracia, como complejo institucional, es, en nuestros días, una realidad «conocida familiarmente», con mayor o menos detalle, por todo ciudadano adulto que no sea un débil mental.
Desde este punto de vista podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que «todo el mundo sabe qué es la democracia», porque todo el mundo tiene un conocimiento más o menos detallado del complejo institucional; casi todo el mundo distingue, además, con mayor o menor precisión, los sistemas políticos democráticos de los que no lo son, ya los llame dictaduras o tiranías; incluso, a esta escala técnica, la democracia permite clasificar a los ciudadanos en tres grandes grupos: el grupo de los demócratas (es decir, aquellos que simpatizan con el sistema técnico, o sencillamente se identifican con él como la forma más natural de la sociedad política, con la que están familiarizados), los antidemócratas (aquellos que tienen aversión a la institución, por las razones que sean (por ejemplo, por los mítines transmitidos por altavoces, por las largas colas de la votación...) y los ademócratas (es decir, los indiferentes o agnósticos de la democracia que, sin embargo, pueden ser practicantes aunque no sean creyentes en la democracia; entre los ademócratas habría que contar a muchos de quienes piensan que la democracia «es el menos malo de los sistemas políticos»).
La nematología de la democracia incluye a todas los diversos componentes ideológicos del complejo institucional; ideologías que pasan muchas veces por ser teorías de la democracia, pero que, en todo caso (en cuanto nematologías), no son teorías especulativas o científicas, separadas de las realidades democráticas (por ejemplo, las teorías de la democracia burguesa que puedan albergar un nazi o un comunista soviético), sino que son prácticas, involucradas en la propia realidad institucional, a la manera como la teoría termodinámica está involucrada en un automóvil. Pero así como ordinariamente el conductor de un automóvil, incluso un buen conductor y aún un campeón de Fórmula 1, desconoce probablemente la termodinámica, así también un demócrata practicante (por ejemplo, un peón fanáticamente democrático pero cuasi analfabeto) puede desconocer en su integridad las ideologías democráticas. Él votará al partido que ha votado siempre; acaso en el proceso de la votación la idea de «el pueblo» envolverá a su cabeza y a sus manos, pero esa idea de «pueblo» también envuelve a otro peón que vota al partido contrario. Más aún: desde el punto de vista de la aritmética electoral tan importante es el peón votante como el intelectual orgánico que vota al mismo partido, porque los votos no se pesan sino que se cuentan; y si los peones que votan son más numerosos que los intelectuales orgánicos que meten la papeleta en la urna, aquéllos serán en la democracia más importantes que estos. Y no hace falta ni siquiera referirse al peón: los llamados «activistas» de un partido, no sólo los que preparan los escenarios de los mítines, sino también los que organizan la propaganda desde el «aparato» del partido, suelen ignorar (y no ya en el sentido del desconocimiento, sino del conocimiento de sus estrictas responsabilidades técnicas) los contenidos de los programas y de los discursos de los líderes, de los que sólo se interesan por su etología, en relación con las respuestas del público, del que pueden dar informes precisos e interesantes para la cúpula del partido.
Situaciones parecidas podremos encontrar en el desarrollo de otras instituciones muy distintas de las de la democracia. El yoga es una institución cuya realidad técnica puede disociarse casi enteramente de las nematologías hinduistas que lo acogieron, o de sus transformados occidentales. El yoga de gimnasio puede practicarse disociado (incluso separado) de toda teoría (ideológica o científica) nematológica; lo que no significa que la realidad tecnológica del yoga haya eliminado todo género de teoría, y así comprobamos muchas veces cómo quienes practican el yoga de gimnasio suelen acogerse a teorías fisiológicas –relajación muscular– o pseudocientíficas –energía, positiva o negativa, energía cósmica–. La eucaristía, en su realidad técnica, puede ir disociada de todo tipo de teología (nematología) del Corpus Christi: es la perspectiva desde la cual conoce la eucaristía el monaguillo que ayuda a la misa de comunión (y que sólo está pensando en comerse, después de la misa, las formas no consagradas que se guardan en la sacristía, sobrantes o reservadas) y, en general, quien haya olvidado la doctrina que la propia institución obliga a conocer a los niños que van a hacer la primera comunión.
Por lo demás, las nematologías pueden ser muy distintas entre sí: en la eucaristía, desde la sutilísima doctrina de la transubstanciación de Santo Tomás hasta la doctrina de las especies intencionales de los cartesianos o gassendistas. Más aún, desde el punto de vista de la Iglesia Católica quien comulga incorpora el cuerpo de Cristo al suyo, aunque desconozca todo género de teología (nematología) de la eucaristía, puesto que la incorporación del cuerpo de Cristo por el comulgante, al menos desde la teología tomista, es objetiva, y no depende del conocimiento o de la conciencia del comulgante. ¿Puede por ello concluirse que la teología de la eucaristía es una superestructura? Difícilmente, porque esa nematología forma parte interna de la institución eucarística, en la medida en que es algo más que un ritual primitivo. Si suprimimos cualquier nematología en este punto, la institución desaparecería o, mejor dicho, ni siquiera hubiera comenzado: carecería de todo sentido guardar en un sagrario, envuelto por las paredes de una catedral, unos trocitos de pan. Por lo menos sería necesario conferirle algún valor simbólico, el de una reliquia o recuerdo de la Última Cena, para «explicar» la institución de la eucaristía, como institución distinta de las propias del fetichismo que adora piedras, mechones de pelo o las obras de arte no figurativo presentadas en inmensos museos de llamado «arte contemporáneo».
3
No cabe establecer correspondencia biunívoca, sin embargo, entre la forma de la democracia y su realidad tecnológica, ni entre la materia democrática y su nematología (del género que ésta sea). La forma de la democracia incorpora muchas más nematología implícita (y no superestructural) de la que podría incorporar su realidad tecnológica, porque en la forma (por ejemplo, en la forma genérica que define la democracia procedimental) está ya contenida mucha ideología o nematología previa, mientras que en su realidad tecnológica los componentes nematológicos pueden ser disociados, si no separados, casi por completo. Propiamente, la forma democrática, como cualquier forma de cualquier complejo institucional, jamás está separada de su materia, que si parece separada a veces no lo es tanto de la forma cuanto de una forma determinada (por ejemplo, una forma genérica) respecto de otras formas incorporadas a una materia; como tampoco la forma de la sonrisa del gato está separada del gato (de su materia, de su cuerpo), aunque pueda disociarse de ella. Cuando hablamos de democracia procedimental, como «forma genérica» de la democracia, capaz de conformar a distintas materias, como puedan serlo los accionistas que concurren a la asamblea general de una sociedad anónima, o los Estados que se sientan en la asamblea general de la ONU, o los viajeros que ocupan el asiento de un autobús (pero también los individuos que constituyen el pueblo de una sociedad política), estamos refiriéndonos a una forma genérica, pero circunscrita a materias específicas que pueden no ser políticas.
Y, por este motivo, puede parecer que la forma genérica «democracia procedimental» está «separada de la materia», cuando sólo está separada de la materia política. Así, cuando los sesenta viajeros de un autobús, un grupo de excursionistas del Inserso, al llegar a un cruce de carreteras «deciden democráticamente» tomar la carretera de la izquierda, en lugar de tomar la de la derecha, no se limitan a aplicar «mecánicamente» la regla de la mayoría; simplemente la aplican, como procedimiento práctico disponible (además de que no conocen otro) para resolver las dudas sobre el itinerario a seguir. Otra cosa sería explicar por qué se recurre a la democracia procedimental, prefiriéndola acaso a la información que pueda dar algún compañero de autobús que conoce bien las diferencias entre los lugares a los que conduce la carretera de la izquierda o los de la derecha. Si acaso llega a poder ser escuchado, podría ocurrir que sus informes, y sobre todo, el modo de exponerlos, en función de sus gestos o del timbre de su voz, produzca aversión a los restantes miembros del grupo, que decidirán de inmediato tomar el camino opuesto al que les sugiere el sabio. En todo caso, el criterio de la mayoría es algo más que un proceder meramente técnico (que lo es): es ideológico, de un modo no especialmente ostensible, en tanto implica una estructuración del grupo en la forma de un conjunto de individuos (o personas) capaces de elegir libremente (en lugar de estructurarlo, por ejemplo, el subgrupos constituidos por relaciones de parentesco, o de edad, o de vecindad). Pero la estructuración del grupo según la forma «conjunto de individuos libres» es ya una conformación ideológica, por no decir metafísica, sobre todo porque de esa estructuración (que guarda una afinidad esencial con lo que hemos llamado holización en El mito de la Izquierda, pág. 105) no se deduce la regla de la mayoría de la democracia procedimental. ¿Por qué elegir la ruta que marca la mayoría? ¿Porque ésta tiene más fuerza física que la minoría? Evidentemente no, porque la minoría acaso puede estar formada por individuos más robustos o más entrenados. ¿Porque dos ojos (sesenta ojos) ven más que uno (o que veintinueve)? Tampoco, porque los ojos de la mayoría pueden ser ojos miopes, que deciden libremente, con libertad de, respecto del empujón del vecino (pero acaso no de la ascendencia moral que él ejerciera) pero no por ello son capaces de establecer un juicio sobre la realidad que no sea distinto del juicio ciego que se guía por la decisión de seguir su propio impulso, aunque sea ciego y estúpido a los ojos de los demás.
¿Y qué decir de la ideología de la democracia de la ONU? ¿Por qué se dice habitualmente que la Asamblea General toma sus decisiones democráticamente (o al menos, que las tomaría en el momento en el que se aboliese el derecho de veto que poseen los cinco grandes)? Pues en la ONU las unidades votantes ya no son personas individuales, efectos de la holización, sino Estados, Naciones políticas; pero la democracia procedimental equipara aquí el voto del representante de un Estado de mil cuatrocientos millones de ciudadanos y el del representante de un Estado de treinta mil ciudadanos. Estamos ante un caso de democracia procedimental aplicado a una multiplicidad de unidades que ya no tienen nada que ver con la democracia de las personas, aunque no sea una democracia política (como es el caso del autobús). Otro tanto diríamos de la democracia procedimental de la asamblea general de la sociedad anónima, o de una comunidad de vecinos, en las cuales las unidades no son las personas sino las acciones o los pisos, muchos de los cuales pueden ser propiedad de una sola persona. Es evidente que el sentido de la democracia cambia por completo según la materia y la definición de las unidades constitutivas de la multiplicidad de esa materia a la que se aplica el procedimiento democrático.
Lo que Kelsen presenta como forma de la democracia se corresponde estrechamente con la democracia procedimental, o mejor aún, con la forma técnico institucional de las democracias políticas que envuelven desde luego la democracia procedimental, pero aplicada ya a una materia política «holizada». Dicho de otro modo, aquello que Kelsen llama forma democrática es el resultado de la disociación, en las democracias efectivas, de las instituciones democráticas de esa sociedad (incluyendo la regla de la mayoría de unidades holizadas), pero segregadas de su contenido. Y de unos contenidos que, aunque ejercen la función de materia de esa forma democrática, no se confunden con la nematología de la institución, porque esos contenidos no se reducen a su nematología, sino a los propios programas propuestos por los partidos contendientes, a título, no tanto de «explicación» o legitimación de la democracia, cuando de proyectos prácticos. Y por ello Kelsen puede establecer la distinción, tan celebrada, entre autocracias y democracias, según que, dada la forma democrático política, el contenido que se ofrece como proyecto a través de esa forma sea presentado por un partido que está convencido dogmáticamente de sus propuestas, como única alternativa posible, o bien, que el contenido que se ofrece sea presentado como una de las alternativas posibles porque nadie, se supone, abriga la certeza o la evidencia de que su propuesta es la única verdadera. Y por ello Kelsen pone la esencia de la democracia en la libertad, y no en la igualdad (que es donde la ponía Bobbio, por ejemplo), porque, dice Kelsen, para lograr la igualdad es mucho más eficaz un régimen autocrático que un régimen democrático (sin duda Kelsen estaba pensando en la Unión Soviética de su tiempo). En una libertad que se funda en la indeterminación, incluso en el escepticismo o la duda acerca de los propios proyectos que estaría dispuesto a cambiar en caso de fracaso en las urnas.
De este modo la teoría de la democracia de Kelsen se aproxima a la teoría de Popper, es decir, a su teoría falsacionista de las proposiciones científicas aplicada a las decisiones políticas: la proposición política de un gobierno no tendría otro criterio de verdad que el de la posibilidad de no ser falsada por los electores de la próxima campaña que derriben al gobierno. Kelsen, por supuesto, viene a sugerir, de su idea de autocracia, la deriva de ésta hacia el despotismo (soviético o nazi, diríamos nosotros). También –añadiríamos por nuestra cuenta– podría decirse que su idea de autocracia, según sus contenidos, tiene la tendencia a un internacionalismo (incluso a un imperialismo) capaz de desbordar el ámbito del Estado Nación que constituye el territorio de competencia de una sociedad política, sea o no democrática, extendiéndolo a todo el género humano. Esto habría ocurrido tanto en la República jacobina francesa como en la Unión Soviética. En efecto, en ambos casos cabría hablar de autocracia en el sentido de Kelsen, porque los revolucionarios franceses, que son quienes establecieron la forma democrática según la holización, no tuvieron duda alguna acerca del contenido (en el sentido de Kelsen) que correspondía a esta forma (otra cosa es que la definición de ese contenido fuera muy vaga y aún metafísica: la libertad, la razón, el progreso, la ilustración, la aniquilación de la superstición, el francés como lengua unitaria, lograda mediante el «arte diabólico» de la guillotina). Pero estos contenidos, por la racionalidad que se les atribuye, deberán ser universales a todos los hombres. De este modo se entiende por qué la Asamblea francesa tuvo que comenzar por una Declaración de los Derechos Humanos, entrando en conflicto con la Iglesia Católica, de cuyo ecumenismo católico resultaban ser herederos los jacobinos (por ello Pío VI condenó esta declaración, que constituía una extralimitación de la propia asamblea). Por ello también los revolucionarios, que como ciudadanos de Francia hablaban francés, no podrían mantener su revolución únicamente dentro de su territorio. Tendrían que desbordarlo, heredando la tradición del imperialismo francés emergente ya en los proyectos iniciados por Luis XIV (política de penetración en España a través de su nieto Felipe V, guerras contra España, penetración en América con la Luisiana). Napoleón resultaría ser, de este modo, no tanto la continuación del absolutismo de Luis XIV cuanto del imperialismo ecuménico implicado en la Revolución.
Otro tanto habría que decir de la autocracia soviética: el comunismo, como contenido de la forma democrática manifestada a través de los partidos comunistas, no podría circunscribirse al imperio de los zares. Tenía que desbordarlo y alcanzar el globo terráqueo. Lenin ya había advertido que si la Revolución de Octubre, que había estallado en el eslabón más débil, no prendía también en Alemania y en los restantes eslabones de la «cadena global», estaría llamada al fracaso. Cuando Stalin declaró el principio del «socialismo en un solo país» habría anunciado en realidad la caída de la Unión Soviética, que se derrumbó efectivamente unas décadas después.
La distinción entre democracia técnica y democracia nematológica (como caso particular de la distinción antropológica entre el cuerpo técnico positivo de un complejo institucional y la nematología de ese cuerpo) tiene su paralelo con la distinción entre los diversos tipos de Ideas sobre las izquierdas (como complejos institucionales, dados dentro de las democracias modernas) y entre las corrientes de izquierdas (en El mito de la Izquierda, página 18, aparece ya formulada esta distinción como una dualidad, en el sentido aproximado que recibe este término en álgebra lógica, cuando se refiere a la dualidad entre la interpretación de las fórmulas en términos de clases y la interpretación en términos de proposiciones).
4
La distinción entre democracia técnica y democracia nematológica tampoco se corresponde biunívocamente con la distinción entre democracia realmente existente y fundamentalismo democrático. Porque la democracia técnica es sin duda una democracia realmente existente, aunque no se agota en ella, porque la democracia realmente existente también contiene, en cada caso, muchos componentes nematológicos, como hemos dicho; y el fundamentalismo democrático es una nematología de la democracia, pero no la única, porque hay otros muchos tipos de nematología democrática, por ejemplo, la que ofreció Kelsen, o bien la metodología ordinaria de la socialdemocracia fundada en el gradualismo armonista que comienza a ser definido en el ámbito de cada Estado y que, se espera, irá incorporando poco a poco a todos los demás Estados de la Tierra, no necesariamente a través de una metodología imperialista, sino por la acción «pedagógica» (como gusta decir a los dirigentes socialdemócratas), por la ayuda pacífica a los demás Estados subdesarrollados; ayuda que, desde el punto de vista económico no tiene tanto una motivación «ética», como pretenden, cuanto la motivación funcional de extender el «cuerpo de consumidores» del mercado pletórico, cuyos centros de producción se encuentran en el «país pedagogo».
5
En cualquier caso, y sin duda a raíz de la caída de la Unión Soviética, la nematología de las democracias, precisamente como alternativa al comunismo soviético, fue aproximándose cada vez más al fundamentalismo, si bien su metodología combinó tanto los procedimientos pacíficos (ayudas al tercer mundo, a los países subdesarrollados) como los militares (orientados, eso sí, a salvar a los Estados que incumplían los derechos humanos, declarando la guerra por el título de civilización: guerras del Irak, de Bosnia, de Afganistán, &c.).
El documento que cristalizó esta nematología fue el famoso artículo de Francis Fukuyama, «¿El fin de la Historia?», publicado en 1989, en la revista The National Interest, y ampliado dos años después en un libro en cuyo título desapareció ya la interrogación: El fin de la Historia y el último hombre (traducido al español por Planeta en 1992). Fukuyama era a la sazón Director Adjunto de la oficina de planificación política del Departamento de Estado de los Estados Unidos del Norte de América, y su artículo fue citado en un discurso del presidente Bush I (a pesar de que éste no era considerado por los europeos como socialdemócrata), y que podemos considerar como el manifiesto de la filosofía de la nueva política del Imperio norteamericano, una vez caída la Unión Soviética. Según Fukuyama, lo que estaría ocurriendo en nuestros días, sería la culminación del proceso histórico iniciado con la Revolución francesa, que estaría alcanzando su definitivo término en la consolidación de la democracia parlamentaria y de la economía liberal de mercado. Quedarán sin duda muchas bolsas de población sin democracia, pero su destino estaba ya determinado. La democracia será la forma de convivencia a la que definitivamente habrá llegado el género humano y, en este sentido, la Historia puede darse ya por acabada.
Dando por supuesta la realidad histórica del Género humano, podrá afirmarse que el punto en el cual la línea de su evolución histórica habría alcanzado su cenit era la democracia parlamentaria, y no, por ejemplo (como podría decir un demócrata cristiano), la conversión del Imperio romano al cristianismo, con Constantino el Grande. Si la doctrina cristiano-agustiniana veía en el nacimiento de Cristo el año cero de la Historia Universal, el momento (largamente preparado por la providencia divina, según decía Eusebio de Cesarea, quien presentó a Constantino el Grande) en el cual la alienación del hombre por el pecado original había sido cancelada, y por tanto, el fin de la historia en la plenitud de los tiempos (después de la venida de Cristo no cabría citar ningún acontecimiento más importante en la historia del género humano, es decir, el progreso implicado en la Praeparatio evangelica habría alcanzado su escalón más alto; por lo que después de la venida de Cristo no cabría ya esperar revolución más importante capaz de equipararse a la unión hipostática de la Segunda Persona de la Trinidad con la naturaleza humana: sólo el progreso en extensión de la eucaristía podría ajustarse a esta idea del progreso (en virtud de la cual todos los hombres de todos los pueblos pudieran identificarse mediante la comunión con el Corpus Christi). En cambio la doctrina democrática comenzará a ver en la democracia la verdadera transformación del Género humano en una realidad libre y dueña definitivamente de su destino. Es esta una versión de las más radicales imaginables del fundamentalismo democrático. Ser demócrata comenzará a significar prácticamente lo mismo que ser hombre. Las sociedades no democráticas, o los partidos no democráticos, en general, no podrán ser considerados por el fundamentalista democrático como plenamente humanos. Para el fundamentalismo democrático «vivir en democracia» (como se dice ahora por los socialdemócratas) es equivalente a vivir en libertad, es decir, a ser hombre en sentido pleno. Por ello, todo lo bueno que pueda ser atribuido al hombre, habrá de deducirse de su condición de demócrata. En España, durante el gobierno de Zapatero, este fundamentalismo democrático ha pasado a ser el valor humano más elevado. Si ayudamos a los inmigrantes que vienen a nuestra costa, y aún nos proponemos darles el derecho a votar, es porque somos demócratas –no les concedemos el voto para asegurarnos un electorado que nos será favorable como agradecimiento a nuestra iniciativa (en la comunidad de Madrid viven unos seiscientos mil inmigrantes legalizados; con los dos tercios de estos votos, cualquier candidato del Partido Popular será derribado en las elecciones de 2012)–.
Si proyectamos en el Congreso de julio de 2008 del Partido Socialista Obrero Español (o socialdemócrata, como prefieren decir ahora sus ideólogos) ampliar los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, esto se deducirá de los principios democráticos del PSOE. Sin embargo hay que preguntar, ¿qué tienen que ver los principios democráticos con el aborto legal? ¿Acaso no sería tan propio o más de la democracia la resolución de prohibir absolutamente el aborto, salvo contadas excepciones, en la medida en la cual el aborto no sólo es un procedimiento semisalvaje de control de la natalidad, sino que implica un despilfarro inmenso de energía, derivado de la falta de educación sexual de las mujeres embarazadas? ¿O es que hemos de suponer, desde los principios del «izquierdismo libertario de género» que cada mujer es dueña de su cuerpo y que, en consecuencia, «tiene derecho» a segregar a su embrión de su cuerpo como se segrega a una verruga? Un supuesto que sólo tendría sentido desde un espiritualismo dualista radical de estirpe cartesiana: sólo si me concibo como un espíritu que maneja mi cuerpo como una máquina a su servicio tendría algún sentido decir que él es dueño de su cuerpo, porque la propiedad solamente tiene aplicación respecto de los bienes exteriores a mi persona, y por ello, desde una perspectiva materialista, no puede decirse que yo soy dueño de mi cuerpo, porque yo soy mi cuerpo.
El fundamentalismo democrático ha alcanzado entre los dirigentes de la sociedad española tal grado de exaltación, después de la victoria electoral de marzo de 2008, que la vicepresidenta De la Vega llegó a decir que, después de las elecciones, experimentó la más profunda «emoción democrática», y Zerolo, abanderado de la facción homosexual del PSOE, manifestó que había experimentado un «orgasmo democrático» (sin duda aquella emoción y este orgasmo, si fueron reales y no meramente retóricos, tuvieron evidentemente como causa, no la democracia, sino la victoria en las elecciones que les garantizaba cuatro años más de asiento en los sillones reservados a la cúpula del poder: si la victoria en las elecciones hubiera correspondido al PP, ni la vicepresidenta hubiera experimentado sus cursis emociones democráticas ni Zerolo su grosero orgasmo democrático).
6
El fundamentalismo democrático es una nematología de la democracia estrictamente metafísica, tan metafísica como pudiera serlo la nematología teológica del Antiguo Régimen que hacía derivar el absolutismo de la Gracia de Dios.
Pero no por ello es una superestructura retórica que nada añade a la democracia técnica realmente existente. Porque este fundamentalismo, en cuanto nematología, forma parte de muchas democracias realmente existentes (las que, por ejemplo, hemos sometido a crítica en nuestro Panfleto contra la democracia realmente existente, Madrid 2004), y no tiene como función única la autocomplacencia o la propaganda (lo que ya sería suficiente para liberarle de la acusación de superestructura). Define también el mapa que dispone y la posición en él que se atribuye a una democracia respecto de otras formas de sociedad política, y en especial, traza la línea divisoria entre el partido fundamentalista (el PSOE, en este caso) y el partido principal de la oposición, a quien tendrá necesariamente que ver, si no como antidemocrático, sí como poco democrático, como «reliquia del franquismo», pues su fundamentalismo le obliga a reconocerse a sí mismo como el verdadero adalid de la democracia. Y, al mismo tiempo, el fundamentalismo democrático socialdemócrata, a través de su optimismo gradualista, dispondrá, con su optimismo democrático, de un eficaz opio del pueblo, al presentarse como ideología de reconciliación con la realidad: «En democracia todas las medidas que toma el gobierno socialista, aunque a veces cometa algún error, serán un paso adelante (o dos adelante y uno atrás) hacia la felicidad humana.» La esperanza en el futuro terrenal comienza a ser ahora el color del horizonte del pueblo democrático, como en el Antiguo Régimen lo era la esperanza en el futuro celestial.
7
La democracia fundamentalista será presentada, en términos del idealismo más metafísico, como un «estado de Gracia» alcanzado por el Género humano, pero a costa de desconocer cuáles son los fundamentos materiales en los cuales se asienta una democracia realmente existente, a saber, la libertad. Y no sólo la libertad-de (la libertad de coacción, la inmunidad de cada individuo respecto de la sujeción a otro) sino también la libertad-para, que no es otra cosa sino la capacidad de elegir, aunque no en el sentido metafísico del libre arbitrio, entre los bienes ofrecidos por un mercado pletórico (el concepto de mercado pletórico lo hemos tratado en Panfleto contra la democracia, págs. 190-ss.).
Y aquí reside, desde la perspectiva del materialismo filosófico, el nexo entre la democracia parlamentaria y el mercado. Un nexo que empíricamente ha sido ya advertido (Schumpeter, Fukuyama y otros) aunque desconociendo, casi enteramente, su estructura ontológica, precisamente porque utilizaban una idea metafísica de libertad que ocultaba esa estructura ontológica. Ahora bien, este armonismo democrático no es sólo una teoría especulativa ofrecida al pueblo para su autosatisfacción espiritual y filosófica. Orienta también, por su pacifismo, la política militar de la democracia, que buscará reducir al ejército a la condición de una ONG y se verá obligada a dar las explicaciones «cínicas» para justificar las inevitables intervenciones del ejército en otros países, considerándolas como «misiones de paz», como si hubiera habido alguna vez algún ejército que iniciase una guerra, aún promovida por un Estado no democrático, que no tuviera una misión de paz, a saber, la que consiste en obtener la paz de la victoria sobre el enemigo.
La nematología fundamentalista de la democracia oculta también tenazmente la posibilidad de que una democracia se derrumbe, y no ya por desfallecimiento de la voluntad política de sus dirigentes, sino por un desfallecimiento del mercado, por una crisis profunda de materias primas o de energía, que limitaría totalmente la libertad de elegir y llevaría a la guerra no deseada, pero necesaria, para la supervivencia del pueblo y para el mantenimiento de su libertad de elección.
Por último, la nematología fundamentalista de la democracia, que asume también, al lado del principio de Leibniz, el principio de la igualdad (incluso en España crea un Ministerio de Igualdad, no menos metafísico), se verá precisada a falsificar la realidad, a ocultarla o sencillamente a desconocerla, al no advertir que la libertad objetiva de mercado pletórico, esencia de la democracia realmente existente, implica precisamente la desigualdad económica y social entre los ciudadanos. Un mercado libre requiere diversidad de compradores, y diversidad de necesidades o de preferencias. Una sociedad de ciudadanos clónicos que prefirieran los mismos bienes, dejaría de ser un mercado y la distribución podría llevarse a cabo de un modo tan automático como el riego gota a gota a cada planta de un cultivo hidropónico. Pero la diversidad de compradores no clónicos requiere la diversificación de los bienes en el mercado pletórico, y por tanto la diversidad de la capacidad de adquisición de esos bienes por parte de la demanda solvente. Por ello, en la democracia de mercado libre, las desigualdades entre los ciudadanos han aumentado de modo que a los demócratas idealistas les parece escandaloso. En 2008 hay en España muchos más millonarios en euros que en la época de Franco, y la demanda de joyas, residencias de lujo o automóviles de altísima gama es en nuestros días, y contando con demanda solvente, muy superior a la demanda de hace diez, veinte o treinta años.
Las desigualdades de los ciudadanos y de su estratificación social es la ley del desarrollo de la democracia de la libertad, sin perjuicio obviamente de que en el Estado de bienestar y gracias al progreso industrial, el nivel de vida de los estratos inferiores de la sociedad sea mucho más elevado del que correspondía a los estratos más bajos de las épocas anteriores (democráticas o no democráticas). En vano se esforzarán los fundamentalistas democráticos que ocupan el gobierno en encarecer su política de igualdad, aduciendo por ejemplo la extensión de la seguridad social, de nuevos hospitales, de transportes «sociales» (populares), de impuestos progresivo sobre la renta de las personas físicas, &c. Estas políticas de mejora de los estratos de menor nivel de renta no pueden confundirse con una política de igualdad. Se trata de una política orientada objetivamente (aunque subjetivamente pretenda ser lo contrario) al establecimiento de la desigualdad social, a la vez que al equilibrio entre los diferentes estratos sociales mediante la consolidación de los mínimos para los estratos más bajos. A evitar los peligros de que las gentes menos favorecidas puedan representar para quienes disfrutan de mayores niveles de renta: habrá que proporcionales hospitales, viajes colectivos, viviendas sociales, ocio o cultura abundante para que no molesten a quienes se curan en hospitales de lujo, a quienes viven en residencias no menos lujosas, a quienes viajan en aviones privados o incluso a quienes pagan más impuestos, porque con ellos legitiman su propiedad, que queda consolidada mediante el tributo proporcional plenamente reconocido por la democracia. Los socialdemócratas que predican la igualdad en sus programas (y peor aún si lo hacen sinceramente) desconocen o no quieren reconocer la ley de la democracia de la libertad, se parecen a los clérigos que prueban la inmortalidad del alma (e incluso lo hacen sinceramente) porque desconocen o no quieren reconocer la ley de los organismos vivientes.
En realidad, la desigualdad implicada por la libertad objetiva que es propia de la democracia, deriva no tanto de la democracia en su sentido específico sino de la democracia en cuanto comporta la condición de ser un Estado de derecho, y en la medida en la cual la libertad positiva humana sólo se configura como tal, históricamente (dentro de las leyes). Por ello, cuando se define la igualdad democrática como «igualdad ante la ley» se incurre en un tipo de definición genérica y no específica, por la razón de que todos los Estados de derecho (todos lo son, y no sólo los democráticos) implican el principio de la igualdad ante la ley (la isonomía, en los Estados esclavistas de derecho de la antigüedad, considerados algunas veces como democracias por razones sin duda meramente procedimentales). Lo que ocurre es que precisamente la igualdad ante la ley, la isonomía, es aquello que implica (presupone, confirma o promociona) la desigualdad, juntamente con la libertad objetiva; porque si hay leyes es porque hay desigualdades que se trata de regular, no de suprimir, y por ello es lo que convierte a las leyes precisamente en un principio de desigualdad. La ley justa, que se atiene a la definición de justicia de Gayo (suum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo) sanciona la desigualdad de la sociedad esclavista, regulándola, acaso moderándola: «Al latifundista habrá que darle lo suyo, los latifundios que tiene en propiedad; al esclavo sus alimentos y recursos indispensables.» La ley tributaria, en una sociedad democrática, es también una ley que regula, sanciona y legitima la desigualdad económica de los ciudadanos, porque la igualdad de los ciudadanos ante la ley tributaria no puede ser aritmética sino proporcional: el que tiene más tributará más, pero proporcionalmente igual a quienes tienen menos. Por ello ha podido considerarse como profundamente injusto el supuesto reparto igualitario de 400 euros dispuesto en la campaña electoral por el presidente Zapatero a dieciséis millones de ciudadanos que tributan el impuesto sobre la renta, porque en este reparto tanto los más ricos como los más pobres recibirán la misma cantidad, y dejando de lado, además, al resto de ciudadanos que no tributan, y por tanto, que no reciben nada. Por ello es tan difícil justificar, dentro del Estado de derecho (y menos aún dentro del Estado de derecho democrático) la razón de ese reparto aritméticamente igualitario de los 400 euros, decisión que deberá figurar como ejemplo inigualable en la historia de la incompetencia democrática: ¿fue un ayuda inspirada por un espíritu ético de beneficencia, pero carente de toda dimensión política? ¿fue una compra encubierta de votos? En cualquier caso, fue injusta.
8
Apuntemos, por último, la sospecha –para decirlo de forma cortés– de que la idea del progreso indefinido asociada internamente por la nematología a las primeras cristalizaciones de la democracia moderna, es decir, a la Gran Revolución, es una idea profundamente irracional desde muchos puntos de vista. Aunque proceda de ciertos esquemas racionales del movimiento es una idea que lleva al límite estos esquemas y con ello se hace irracional, como si fuera un sueño de la razón, capaz de producir monstruos, delirios.
En efecto, como es bien sabido, el término «revolución», que originariamente significaba un movimiento cíclico que, al aplicarse a los astros, sirvió de fundamento a la mecánica racional, desde Copérnico a Newton, adquirió un significado no circular cerrado (cíclico) sino lineal abierto, y acumulativo, cuando se aplicó a los movimientos políticos, originariamente acaso porque estos movimientos políticos «ponían del revés» el sistema político antecedente, a la manera como también cada revolución celeste ponía del revés a los astros, situando abajo los que estaban arriba, o a la izquierda los que estaban a la derecha. Esta transformación de la idea de revolución astronómica en la idea de revolución política (después, en la idea de revolución tecnológica, científica...) sólo se consumó cuando entró «en convergencia», en la época de Turgot y de Condorcet, con la transformación de la idea de progreso, desde su sentido antiguo originario (un sentido cíclico, como fase de un movimiento de regressus-progressus del organismo, por ejemplo, desde su habitáculo hasta la fuente del alimento) hasta su sentido moderno (como movimiento no cíclico y cerrado, sino abierto e indefinido).
La transformación de la idea antigua de progreso en la idea moderna de progreso (un «neologismo», como decía J. A. Maravall en su libro Antiguos y modernos, pág. V, Madrid 1986) habría tenido lugar precisamente en la España del siglo XVI, en la época de los descubrimientos, cuando los conquistadores, que estaban familiarizados con los autores romanos, tomaron conciencia de que sus hazañas estaban superando objetivamente a las hazañas de los romanos (Díaz del Castillo se pregunta: «¿Qué hombres ha habido en el Universo que tal atrevimiento tuvieron?»; y Hernán Cortés –recuerda también Maravall, op. cit., pág. 441– estimaba que el imperio que era conquistado para su señor es más grande que todos los Imperios de la antigüedad clásica juntos). Y estas confrontaciones son las que habrían dado a luz la idea moderna de progreso, en virtud de la cual los modernos no tienen por qué concebirse (como lo hacían los griegos, o los romanos, Platón o Aristóteles, o Panecio, o Posidonio) como una repetición, variada en lo accidental, de una situación que ya hubiera tenido lugar anteriormente en un eterno retorno. Los modernos habrían ido mucho más allá que los antiguos, idea que se reforzaría con el progreso científico y tecnológico. Todavía de Copérnico, por su De revolutionibus orbium coelestium, podría decirse que no había hecho sino volver «revolucionariamente» al sistema antiguo de Aristarco; pero de Galileo, con su anteojo, ya no cabría decir que había vuelto a levantar algún aparato antiguo, sino un instrumento enteramente nuevo en astronomía, un instrumento llamado, a medida de su desarrollo, a revolucionar de modo progresivo la astronomía de los astros eternos e incorruptibles, por cuanto fue a través de estos telescopios como se llegó al conocimiento de que los astros tenían manchas, irregularidades, y estaban hechos de la misma sustancia que la Tierra.
Ahora bien –y aquí es adonde queríamos llegar–: mientras que los movimientos cíclicos (las revoluciones cíclicas, con progressus y regressus definidos y finitos) constituirán el modelo mismo del racionalismo científico (no es posible hablar de un descubrimiento científico si este no puede ser reproducido de algún modo, es decir, si este no consta de un regressus y un progressus), en cambio, los movimientos en supuesto progreso indefinido, habrán de calificarse de movimientos arracionales (si no irracionales). Cabe hablar de un progreso racional cuando éste es limitado, circular y de radio finito; pero un progreso indefinido, y no limitado sino global (como pueda serlo el «progreso del Género humano») es ya una idea límite, un delirio de la razón, una suerte de mito que jamás podrá ser comprobado, porque faltan los términos de comparación, y porque las posiciones sucesivas se irán alejando de las presentes que controlamos operatoriamente hasta términos incontrolables y fuera de toda razón. Por ello el «progreso indefinido» que desde el siglo XIX ha sido utilizado por biólogos, políticos y cosmólogos (últimamente por Tipler, en su teoría del punto omega), habrá de ser considerado como un delirio, como un sueño de la razón, en el cual la racionalidad originaria se desvanece.
¿Qué decir entonces de una nematología fundamentalista de la democracia que apela, como la socialdemocracia, al progreso gradualista indefinido del Género humano, y no sólo en las fases de su historia predemocrática, sino sobre todo cuando dice que, a partir de la instauración de la democracia, el «Género humano» se ha encontrado a sí mismo como animal democrático (y no ya como animal político), en cuanto miembro de una sociedad socialista? En su delirio racional el gradualismo socialdemócrata no verá contradicciones entre la consideración de la democracia como fin de la Historia y en el reconocimiento de la ley del progreso gradual indefinido como ley de la historia futura. Utilizando una ocurrencia de Marx: lo que habría tenido lugar antes de la revolución socialista (que Marx ponía todavía en un futuro indefinido) sería el fin de la prehistoria de la humanidad: la revolución socialista (que la socialdemocracia ya considera instaurada en algunas sociedades democráticas) constituye el principio de la historia del Género humano en el inicio del progreso indefinido. Para los demócratas fundamentalistas, para los demagogos a los cuales la democracia les produce orgasmos democráticos (por cierto, los orgasmos de Zerolo recuerdan a los orgasmos místicos de San Juan de la Cruz), el optimismo metafísico y el panfilismo más incontrolado llegará a ser la sustancia del medio mismo en el que flotan. Y seguirán tan felices mientras que el pueblo, que prefiere creer a juzgar, les siga votando.
Sobre esta confianza alcanza mucho sentido que el secretario general del Partido Socialista diga solemnemente a sus compañeros de congreso: «Y os aseguro que en el futuro estaremos mejor.» Es decir, seguiremos consiguiendo el voto del pueblo, que quiere vivir en libertad, en paz y en felicidad. Este es el pueblo ideal, el pueblo de los consumidores satisfechos (que cierran los ojos ante los peligros que, en todo momento, acechan al «Género humano»). Recordemos aquí una vez más a Heráclito: «Si la felicidad consistiera en la satisfacción, serían felices los bueyes cuando comen guisantes.»
