Enrique Ubieta Gómez, La utopía y el imposible revolucionario como posibilidad, El Catoblepas 6:5, 2002 (original) (raw)

El Catoblepas • número 6 • agosto 2002 • página 5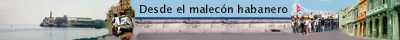
Enrique Ubieta Gómez
El poder ser martiano y el hombre nuevo guevariano
en el ejemplo y la realidad cubana ante el mundo
 ¿Qué se espera que diga un filósofo sobre el derecho de los pueblos a la utopía? ¿Qué se espera que diga un cubano, específicamente un filósofo cubano? Había una vez una isla que soltó amarras y se hizo a la mar... Una isla real, pero desconocida. Utopía es sin duda un término ambiguo. Marx montó la esperanza y los sueños históricos de justicia social sobre los rieles metodológicos de sus hallazgos científicos. Podría decirse que su obra señaló el fin del llamado socialismo utópico, y que no obstante, le abrió la puerta a la más ambiciosa de las utopías humanas: la identidad posible de la verdad, la belleza y la justicia. Pero lo utópico arrastra también una carga poética, simbólica, no despreciable. ¿Para qué sirve la inalcanzable utopía?, se preguntaba un personaje de Galeano. Para caminar, respondía. Hablaré pues de la utopía práctica que sirve de horizonte, que es sentido de inconformidad con el presente, atalaya histórica de la razón, impulso y medida móvil de la esperanza. Y quisiera abordarla desde dos planos: el poder ser martiano y la concepción guevariana del hombre nuevo{1}. Ambas nos conducirán a la relación de lo posible y lo imposible en la historia.
¿Qué se espera que diga un filósofo sobre el derecho de los pueblos a la utopía? ¿Qué se espera que diga un cubano, específicamente un filósofo cubano? Había una vez una isla que soltó amarras y se hizo a la mar... Una isla real, pero desconocida. Utopía es sin duda un término ambiguo. Marx montó la esperanza y los sueños históricos de justicia social sobre los rieles metodológicos de sus hallazgos científicos. Podría decirse que su obra señaló el fin del llamado socialismo utópico, y que no obstante, le abrió la puerta a la más ambiciosa de las utopías humanas: la identidad posible de la verdad, la belleza y la justicia. Pero lo utópico arrastra también una carga poética, simbólica, no despreciable. ¿Para qué sirve la inalcanzable utopía?, se preguntaba un personaje de Galeano. Para caminar, respondía. Hablaré pues de la utopía práctica que sirve de horizonte, que es sentido de inconformidad con el presente, atalaya histórica de la razón, impulso y medida móvil de la esperanza. Y quisiera abordarla desde dos planos: el poder ser martiano y la concepción guevariana del hombre nuevo{1}. Ambas nos conducirán a la relación de lo posible y lo imposible en la historia.
Vivir la experiencia de una Revolución es una escuela insustituible para las masas, para cada individuo. «Enero de 1959 fue el éxtasis de la historia –me decía Cintio Vitier en una entrevista– sin ánimo religioso, éxtasis en el sentido de suspensión del tiempo: pareció que se producía una visión, ya no una metáfora o una imagen, sino una visión de algo que se realiza y que parecía imposible. (...) Pero lo cierto es que el imposible aquel de pronto se hace posible, cuando entra en La Habana un ejército de campesinos. Si eso no es poesía, yo no sé lo que es. Ahí sí que la poesía y la historia se fundieron absolutamente. Y el que vió eso –algo muy difícil de transmitir a los más jóvenes– nunca lo olvida (...). Después viene la sucesión y con ella los problemas del tiempo, de la época, los problemas ideológicos, los aciertos y los errores. Ese es el discurso, donde el poeta a veces falla y a veces acierta. El poeta en este caso para mi es el proceso revolucionario.»{2}
La poesía para Vitier –y no la literatura que es ficción–, es el instante en que lo imposible se hace posible. Y en la tradición martiana el político debe crear, rebasar, transgredir, fundar. En política, decía Martí, lo real es lo que no se ve. Su proyecto de república no se sustentaba en la realidad visible; él sabía que es igualmente real la posibilidad latente, y actuaba conscientemente en pos de ella. Pero nunca se nos presenta una única posibilidad. Y la voluntad humana intercede entonces por la posibilidad mejor. Poesía y política coinciden, vistos así, como actos de creación. Por eso –y no es mera retórica– Cintio Vitier acepta mi afirmación de que no son los antropólogos sino los políticos los que definen nuestra identidad cultural, pero enseguida escribe: «a lo que añadiríamos, con su seguro asentimiento: y los poetas.»{3}
Mucho se ha escrito sobre la diferencia que establece el marxismo clásico entre el socialismo científico y el utópico. Diferenciación que debe contextualizarse. Pero la utopía, como el horizonte, guarda siempre su distancia de la más audaz embarcación. Todo grito entusiasta de llegada a tierra firme es ilusorio, aunque no irreal, porque abre nuevos horizontes.
Algunos marxistas manualescos creyeron que su doctrina superaba hegelianamente todo el pensamiento anterior. Hubo en América Latina quien declaró obsoleto a Bolívar o a Martí. Lo cierto es que quienes fundaron en 1925 el Partido Comunista cubano se declararon martianos, y Fidel Castro lo halló «culpable» de su propio asalto al Cuartel Moncada... Los marxistas que ignoren sus precursoras advertencias sobre el ahora llamado eurocentrismo, o sobre el aldeanismo vanidoso, que desconozcan sus penetrantes juicios sobre la sociedad norteamericana y su temprana y aguda denuncia del imperialismo, o no tengan suficiente aliento para el vuelo de cóndor sobre el abismo de lo desconocido o queden atrapados en las redes de lo contingente, de lo estadísticamente cierto o de lo posible (visible), aquellos que subordinen lo ético a lo supuestamente verdadero, no son revolucionarios.
No fue habitual en el pasado siglo XX leer o escuchar declaraciones que reconocieran abiertamente a la derecha como espacio político de una autodefinición. Algún que otro intelectual importante, es cierto, se apropiaba del lugar maldito. Borges, por ejemplo, se refugió en un cinismo inteligente que reforzaba su imagen de genio despistado. No pretendo decir que no existieran intelectuales de derecha. Algunos fueron fascistas. Ni siquiera pretendo insinuar que han sido pocos o de menor valía. Pero, en un mundo salvajemente injusto, han vivido, digamos, con un «vicio» de conciencia. No obstante ser José Martí un hombre de izquierda, han sentido la obligación de entresacar con pinzas sus frases para declararse martianos. Durante años emplearon los viejos términos de la burguesía revolucionaria para enmascarar sus proyectos conservadores o francamente reaccionarios. ¿Podría alguien imaginarse a un político latinoamericano que no expresara su intención de revertir el empobrecimiento de las mayorías, que no hablara de la justicia como trasfondo de su gestión de gobierno?
Pero después que «terminó» el siglo y la historia en 1991, cesó momentáneamente la vergüenza de los hombres de derecha. Recuerdo que leí en 1994 un artículo de Enrico Mario Santí en la revista mexicana Vuelta que desbancaba a la «vieja guardia» de los ideólogos de derecha, a esos señores atormentados por la mala conciencia, cansados de gritar en el desierto que José Martí estaría, de vivir hoy, en Miami. Santí, surfeando en la gran ola de la derecha finisecular, decía sin sonrojos visibles, parafraseando a Fidel: sí, Martí es el culpable de la Revolución cubana. Y concluía: eliminémoslo. Otro investigador, Rafael Rojas, hizo maletas y viajó más lejos: dividió el pensamiento cubano en dos bandos, el de los utópicos y antimodernos (entendiendo por tales a los anticapitalistas) y el de los pragmáticos y modernos (es decir, los que aceptan el imperio del mercado). En el primero figuraba, entre otros muy ilustres compatriotas decimonónicos, José Martí. Y la lista llegaba hasta Fidel. Un ilustre escritor peruano, Mario Vargas Llosa, anhelando quizás ocupar el lugar de Borges, decía en 1998: «Después de haber soñado también, de joven, con la sociedad perfecta, hace treinta años que me convencí de que es preferible, para la supervivencia de la civilización humana, conformarse con los lentos y aburridos progresos de la democracia, en vez de buscar la inalcanzable utopía, que genera hecatombes»{4}. Tres audaces mercaderes llegaron a publicar incluso un denominado Manual del perfecto idiota latinoamericano: los idiotas, desde luego, éramos nosotros, los que anhelamos un mundo más justo.
Hay un aspecto que me parece clave en la descalificación posmoderna del concepto de utopía: su promocionado vínculo con lo ético y la oposición, más aparente que real, de lo ético y lo necesario (lo pragmático, o lo útil), aunque suela atribuírsele a la racionalidad instrumental una cierta dosis peculiar de eticidad. Lo ético sin embargo es pensado como un deber ser que se interpone artificialmente en la buena marcha del ser. Y la realidad no es como (supuestamente) debe ser, sino como es. Pero podríamos ver las cosas de otra manera: lo ético expresa una necesidad histórica, en última instancia de carácter material. Si afirmamos que la humanidad debe construir un nuevo orden económico internacional, no es sólo porque el actual sea profundamente injusto, es porque la permanencia de ese orden injusto provocaría su autodestrucción. Identidad de la verdad y la justicia. Hay otra dimensión del asunto: el poder ser martiano. Lo posible como parte no visible de la realidad, como aparente imposibilidad. Siempre recuerdo una frase de Martí tajante y lúcida como suya, cuando un escéptico le argumentaba que en la atmósfera de Cuba no se apreciaba el ímpetu necesario de rebeldía para el inicio de la gesta emancipadora: «Yo no hablo de la atmósfera –respondió–. Yo hablo del subsuelo.» Por último, un comentario histórico: los autonomistas decimonónicos cubanos le oponían al independentismo su supuesta cordura, su apego a lo posible, su concepción de lo útil. Pero resultó que el esfuerzo autonomista fue inútil e imposible; lo único posible, cuerdo y útil, fue paradójicamente el salto sobre el imposible.
Somos seres impresionables y la llegada del tercer milenio de la era cristiana nos ha hecho reflexionar sobre las carencias morales y la miseria material de un mundo signado por indudables éxitos tecnológicos y por la desvergonzada opulencia de un pequeño grupo de países o personas. Permítaseme citar dos elementos estadísticos: 378 ricos poseen tanto dinero como el que ganan en un año 2.600 millones de personas y, aunque nos parezca descabellado en la era de Internet, casi dos terceras partes de la humanidad nunca ha llamado por teléfono. Se niega el derecho a la utopía y sin embargo, la industria de los pronósticos nos vende una amplia gama de productos sofisticados. Los pronósticos para el próximo día, año, siglo o milenio, satisfacen todas las expectativas. Walter Mercado, un astrólogo fabricado por un canal de Miami, desde su set y vestuario televisivo posmoderno –un poco futurista y un poco medieval, unisex, y por supuesto, kitch–, complace cada tarde a las amas de casas y a los funcionarios de a pie hispanohablantes en sus pequeñas esperanzas cotidianas, tan antiguas como la humanidad: el amor posible, la amistad, el éxito laboral y financiero.
Otros pronósticos son más atrevidos y, aunque no lo parezcan, más manipuladores, como éste que comentara Fidel el 26 de junio de 1998, en una reunión de Ministros de Salud de los Países No Alineados: «Cuando escuchaba al Presidente de Estados Unidos hablar allá en la OMC, de una idílica sociedad, que es como nos quieren pintar la que prometen con el neoliberalismo, de miles de millones de personas de clase media, es decir, sociedades de un mundo extraño que al parecer conocería una sola clase –prácticamente igual que la concebida por Carlos Marx, pero en este caso no de todos los trabajadores, sino de clase media–, trataba de imaginarme al Africa, por ejemplo, convertida toda en la clase media con que deliraba Clinton, allí donde el número de teléfonos en todo el continente es menor que el que tiene Tokio, o menor que el que tiene Manhattan; trataba de verlos a todos ya con escuelas, altos niveles de educación, sin un analfabeto, con electricidad, comunicaciones, y cada familia no solo con su auto, su televisor a color y su teléfono, sino también con su equipo de computación conectado a Internet. Realmente por dentro me sonreía, era como para empezar a reírse ruidosamente, como cuando alguien hace un chiste especialmente cómico, pero por respeto, por la solemnidad de la reunión y, además, porque es algo que realmente más bien debe irritar, me limitaba a reír por dentro y a preguntarme: ¿Creen realmente eso? ¿A quién están engañando?.»{5}
De alguna manera, millones de hombres y mujeres de todo el mundo ansían escuchar en cada discurso del presidente de la nación más poderosa de la tierra, en cada encuentro del Grupo de los Siete países –de los ahora Ocho, sin contar a Rusia– más industrializados, el mismo mensaje optimista que les trasmite Walter Mercado en torno a las grandes pequeñeces cotidianas de sus vidas. La manipulación de la conciencia de los súbditos es una necesidad vital para un imperio en decadencia. Sin embargo, la humanidad reclama responsabilidad ante su futuro. Hay otros millones de personas, muchos más, que no cuentan, que no esperan siquiera ser engañados, que no aparecen en las estadísticas imperiales. «¿Qué sentido tiene ir al Africa con su modelo de sociedad de consumo y despilfarro –había dicho Fidel unos días antes, el 20 de junio de 1998{6}–, a lugares donde la gente no tiene ni un bohío, ni un maestro para recibir clases, donde hay millones de personas que mueren todos los años porque falta atención médica?» Hay también utopías conservadoras, que funcionan como aseguradoras del status quo, utopías que llegan empaquetadas al supermercado, que entran al hogar por la televisión unipolar, que intentan construir pequeños horizontes individuales e individualistas, que son, diría Marx, el opio de los pueblos.
Durante once meses, entre abril de 1999 y marzo del 2000, recorrí los más intrincados parajes de la geografía centroamericana, acompañando a los médicos cubanos. Viví junto a los misquitos nicaragüenses y hondureños en la ribera de los ríos Coco y Patuca; jugamos fútbol, cubanos e ixiles, en la cumbre de una montaña que se empinaba, entre ancestrales tumbas mayas y otras más recientes que abrió la guerra, sobre la selva guatemalteca. Lugares a donde únicamente llegaban los brigadistas cubanos... y la Coca Cola. Allí tropecé con la utopía desvestida, sin ropajes académicos. Podía hallarse en individualidades excepcionales como el padre Josep Aguilá, un catalán que desde hacía doce años compartía su vida con los misquitos hondureños y que había construido, ladrillo a ladrillo, en plena selva, un «palacio del saber» con una espléndida biblioteca en la que habían, paradójicamente, libros de Borges, de Octavio Paz y de Vargas Llosa, entre otros.
El mismo Che Guevara quiso alguna vez servir gratuitamente en El Petén guatemalteco como médico, pero no resultó posible. Entonces escribió: «Me dí cuenta de una cosa fundamental, para ser médico revolucionario lo primero que hay que tener es revolución. De nada sirve el esfuerzo aislado, el esfuerzo individual, la pureza de ideales, el afán de sacrificar toda una vida al más noble de los ideales, si ese esfuerzo se hace solo, solitario en algún rincón de América, luchando contra los gobiernos adversos y las condiciones sociales que no permiten avanzar (...).»{7} Los médicos cubanos no se asumen como héroes. Puedo imaginar la sonrisa irónica de Luis Ernesto en Guatemala, de Miguelito en Honduras, de Iván en Nicaragua, al escuchar estas palabras. Pero hay observadores que no aceptan esa desconcertante normalidad. Algo esconden –dicen–, algún interés individualista los mueve, alguna obligación los encadena. No son hombres nuevos en un sentido abstracto, pero fueron formados en un sistema diferente de valores, en una extraña, para la época, normalidad. Los revolucionarios, para seguir siéndolo, tienen que nacer muchas veces en sus vidas. El internacionalismo revolucionario ha hecho que la Revolución cubana vuelva a nacer en cada internacionalista. En 1998, 28.000 médicos cubanos habían cumplido misiones en más de 50 países.
Después de una efímera euforia, la derecha ha vuelto a sentirse insegura. Y clama con mucha cordura que nos ajustemos a lo posible. Ahora juega otra vez, en el salón de los espejos, a la gallinita ciega: ¿dónde está la izquierda?, ¿dónde la derecha? Republicanos y demócratas, socialdemócratas y socialcristianos se parecen tanto que no es razonable hacer distinciones. La nueva izquierda, dicen, debe aceptar los límites del imposible. Pero en realidad lo único que resulta imposible, tanto en política como en poesía, es lo posible a secas. La Revolución cubana no ha llegado a ninguna parte, pero le movió el horizonte a todos los latinoamericanos. Y navega, como una Isla Desconocida, la embarcación del cuento homónimo de Saramago, en pos de la (su) Isla Desconocida. La Utopía en pos de la Utopía.
Notas
{1} Ernesto Che Guevara, «El socialismo y el hombre en Cuba», en Revolución, Letras, Arte, Editorial Letras Cubanas, La Habana 1980, pág. 34.
{2} Cintio Vitier, «La historia como esperanza» (entrevista con Enrique Ubieta Gómez), revista Contracorriente, nº 11-14, La Habana 1998, págs. 135-142.
{3} Cintio Vitier, «Utopía y posibilidad» (prólogo), en Enrique Ubieta Gómez, De la historia, los mitos y los hombres, Editora Política, La Habana 1999, pág. XIII.
{4} Mario Vargas Llosa, «Carta abierta a Kenzaburo Oe», en La Prensa Literaria, Managua, 23 de enero de 1999.
{5} Fidel Castro Ruz, «Discurso de clausura de la Reunión de Ministros de Salud de los Países No Alineados» (26 de junio de 1998), en su Globalización neoliberal y crisis económica global, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana 1999, pág. 50.
{6} Fidel Castro Ruz, «Discurso de Clausura del Encuentro Mundial sobre Educación Especial» (20 de junio de 1998), en su Ibidem, pág. 20.
{7} Citado por Adys Cupull y Froilán González en su Un hombre bravo, Editorial Capitán San Luis, La Habana 1994, págs.176-177.
