Gustavo D. Perednik, La furia y la mentira, ganadoras, El Catoblepas 48:5, 2006 (original) (raw)

El Catoblepas • número 48 • febrero 2006 • página 5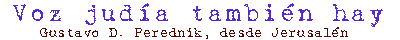
Gustavo D. Perednik
De Edward Said y Bernard Lewis, y de por qué los palestinos votaron lo peor
Cuando en 1956 el prestigioso profesor norteamericano Charles Van Doren participó del programa televisivo de preguntas y respuestas Veintuno, su erudición le ganó la admiración de centenares de miles de oyentes, desconocedores del fraude que se escondía detrás de la brillantez del interrogado. En efecto, a fin de aumentar la audiencia, los productores le habían pasado de antemano las respuestas al cuestionario del certamen. Cuando tres años después se reveló la mentira, Van Doren debió renunciar a sus cargos universitarios. Era imperdonable que un académico engañara tan descaradamente. Medio siglo después parece haber más tolerancia para con el fraude de los académicos, en los casos en que éstos sean árabes, anti-occidentales y aguerridamente anti-israelíes.
Ya nos hemos referido al palestino-norteamericano Edward Said (1935-2003), quien en 1999 fue cabalmente desenmascarado por Justus Weiner: la supuesta biografía de Said había sido inventada por éste para servir de propaganda antijudía. Su lugar de nacimiento, su escuela, su sufrimiento, todo era falso. Pero los partidarios de Said por doquier permanecieron fieles, incluidos los del mundo académico. Es que las posiciones del profesor eran tan políticamente correctas que obligaban a hacer caso omiso de su farsa. Se trataba del máximo intelectual palestino, quien fue convirtiéndose en una especie de modelo para su pueblo entero. El ardid de inventar la propia historia se extrapoló a escala nacional.
Se aceptó de los organismos oficiales palestinos toda mentira que promovieran acerca de su «milenaria» historia, de su «posesión» histórica de esta tierra, de que «Jesús fue palestino» y la ciudad de Jerusalén les perteneció, que su «opresión» y su sufrimiento único, y la quimérica maquinaria se oficializó en el mundo entero, porque permitía canalizar los prejuicios contra el judío de los países.
El libro que lanzó a Said al estrellato se titula Orientalismo (1978), un término que desde entonces viene cargado de una connotación negativa que hasta ese momento le era ajena. «Orientalismo» pasó a indicar que el estudio de las sociedades árabes por parte de los occidentales está viciado de prejuicios imperialistas. El vicio supuestamente nubla la lente de hasta los mejores especialistas, notablemente el profesor Bernard Lewis, blanco predilecto de Said y la máxima autoridad mundial en historia árabe.
Lewis nació en 1916 en el seno de una familia judía en Londres, donde se transformó en el más experto profesor de historia islámica. Sus más de veinte libros sobre el tema cobraron especial relevancia después del 11-S. Entre ellos Las raíces de la rabia musulmana (1990) y ¿Qué ha fallado?: El impacto de Occidente y la respuesta de Oriente Medio (2001, escrito poco antes de 11-S). Imposible abordar la historia árabe sin la ayuda bibliográfica de Lewis.
Por el contrario, el campo de investigación de Said era otro (la literatura) y a pesar de ello logró cosechar notoria popularidad (destino similar le cupo a Noam Chomsky, que aunque es lingüista declama todo tipo de análisis sociológicos e históricos que le granjean citas constantes y la veneración de muchos).
Occidente elevó a este dúo también al pedestal de adalides de la paz, aun cuando la única paz que propusieron pasa por destruir Israel (Said se opuso incluso a los acuerdos de Oslo, a los que presentó como una traición por parte de Arafat). Pero Occidente le concedió premios y honores; lo enalteció no por su integridad académica, sino por su antioccidentalismo y antisionismo. Pareciera que cuando la acusación de imperialistas se esgrime contra ciertos occidentales, quedan paralizados por sentimientos de culpa que les hacen absorber toda agresión que se les arroje.
Prestigiado y galardonado, Said había mentido. Pero mintió sobre aquellas verdades que más molestan a Europa, mintió en lo que facilitaba la deslegitimación de Israel. Como lo expusiera Alain Finkielkraut (16-4-04) «Europa no está interesada en enemigos. Aún cuando es atacada, como ocurrió en Madrid, muchos españoles preferían acusar al gobierno español... Cada vez hay más personas que creen que están pagando un precio alto por Israel, y los cansa. Parte de ellos sueña con un mundo libre --de Israel. Piensan que si éste dejara de existir ya no habría terrorismo ni desorden».
Por qué ganan los peores
En estos días miles de militantes palestinos amenazan con atacar los intereses daneses en el exterior. En una manifestación en la ciudad de Nablus (29-1-06) protestaban por supuestas ofensas de los medios de Dinamarca contra el profeta Mahoma. Exhortaron a que se boicoteen los productos de procedencia danesa y a que los daneses que se encuentran en territorios de la Autoridad Palestina se marchen «para evitar ser dañados».
Son los mismos que destruyen impunemente los sitios sagrados de las otras religiones, y persiguen y humillan a «los infieles», pero tienen el tupé de indicarles a los libérrimos escandinavos cómo deben censurar a sus medios de difusión. Lo peor es que para evitarse enemigos probablemente Dinamarca termine excusándose.
En estos días de fin de enero la jefa de gobierno alemán Angela Merkel está llevando a cabo una amistosa visita a Israel, durante la cual ha declarado que se opone a que la Unión Europea siga financiando a la Autoridad Palestina, ahora que ésta se malogra en las garras del islamismo. Pero me temo que lentamente, Europa terminará por «descubrir» facetas positivas del islamismo judeofóbico que emerge triunfal de las elecciones palestinas.
Aunque Lewis la viene prediciendo, la victoria islamista es históricamente una novedad casi sin precedentes. La primera vez en la historia en que el islamismo se apoderó de un país fue en 1979 cuando la revolución iraní entronó a los ayatolás. La segunda en 1996 cuando los Taliban ocuparon Afganistán. La derrota de estos últimos en 2001 dejó a los iraníes como los representantes más puros del único totalitarismo supérstite en el siglo XXI (casos como el de Arabia Saudita no son equivalentes, ya que allí rige una casta oligárquica que se atribuye derechos divinos, pero no son los imanes los que gobiernan en Riyad). De hecho, ni siquiera Mahoma estableció un Estado coránico, y el Corán demanda un gobierno consultivo. Cuando Mahoma gobernó Medina durante los diez últimos años de su vida, basó al Estado no en la ley coránica sino en la llamada Constitución de Medina (Dastur al-Medina, 622) que trataba a las minorías con igualdad, y gobernaba por consentimiento. En su condición de líder político, Mahoma gobernaba de acuerdo a un convenio tripartito firmado por los Muhajirun (inmigrantes musulmanes de La Meca), los Ansar (los musulmanes locales) y los judíos, quienes curiosamente fueron socios del primer Estado islámico. Mahoma podría haber establecido que la verdad revelada por Alá era suficiente como constitución política. Prefirió no hacerlo y buscar consenso.
Irán innovó en ese aspecto, pero estaba solo en su violenta retórica. Para quebrar el aislamiento buscaba con algún éxito aliados en la dictadura cubana y sus acólitos emergentes en Hispanoamérica. Ahora el Eje ha recibido un obsequio acaso inesperado: la Autoridad Palestina en manos del Hamas.
Para este trágico retroceso caben variados diagnósticos, que con el transcurso del tiempo se harán más sabios. Tal vez fue por el ímpetu al terrorismo que habría generado la retirada unilateral israelí de Gaza, quizás fue por el hartazgo de los palestinos ante la endémica corrupción de su gobierno. Pero hay dos consideraciones adicionales que esclarecen sobre qué les ha ocurrido a los palestinos.
Muchos coincidirán en que su voto fue el del enfado, pero posiblemente yerren en cuál fue el blanco de la ira. Es cierto: puede haber sido la corrupción de la OLP o la severidad israelí. Pero hay aspectos más estables en la furia de los pueblos árabes.
La reprimida cólera de los palestinos después de décadas de avasallamiento por parte de sus líderes, vino volcándose hasta ahora contra el enemigo externo, el único enemigo que su sociedad aceptaba como legítimo. Israel era el chivo emisario del enfado palestino. Mientras la OLP perpetuaba la guerra contra el Estado judío, la canalización del odio se mantenía por vías aceptadas. Cuando, muerto Arafat, Abu Mazen comenzó un paulatino proceso pacificador, la belicosidad palestina necesitó de otro cauce y Hamas se lo proveyó. No se puede descargar enojo en negociaciones hacia la paz; sí se puede por medio de la bravuconada y el terrorismo suicida. Si Arafat ya no podía suministrar el catalizador de la rabia, hubo que elegir un nuevo proveedor.
Un segundo motivo que nunca debería soslayarse es que entre los pueblos sojuzgados en sociedades de miedo y constante represión, la única protesta más o menos legítima es la exacerbación del fanatismo. Cuando un régimen totalitario no ablanda sus estructuras y se limita a permitir un pequeño caño de escape de protesta, una parte de la población ejerce esa protesta apoyando lo más nefasto del sistema. En base de su experiencia siente que eso no les será reprimido. Vuelcan en general sus frustraciones y amargura contra el régimen de un modo que aparenta fidelidad al mismo: exigiéndole que extreme su índole represora.
Cuando finalmente les permiten votar, lo hacen instintivamente a favor del candidato de oposición socialmente más «aceptado»: el más extremista posible. Un partido palestino que exaltara la democracia y la paz con Israel sería imposible en la primera etapa de endeble construcción de la democracia en la sociedad palestina.
Por ello ganó Hamas, y también porque desde el exterior la mentira venía siendo legitimada, la violencia condonada, y el terrorismo se presentaba como exitoso. Como es habitual, quien sufrirá en carne propia estos comicios es el Estado hebreo, pero quien más ha perdido, sin duda, es el postrado pueblo palestino, que va nuevamente en camino de sacrificar una generación más en el altar de la necrofilia.
