Gustavo Bueno, Educación para la Ciudadanía, una crítica desde la izquierda, El Catoblepas 85:2, 2009 (original) (raw)

El Catoblepas • número 85 • marzo 2009 • página 2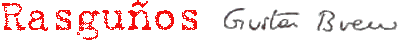

Gustavo Bueno
Reconstrucción de la conferencia pronunciada en Sevilla,
organizada por el periódico El Mundo, el día 17 de febrero de 2009

Preámbulo
¿Qué significa «desde la izquierda»?
José Antonio Gómez Marín, filósofo genuino (sin necesidad de formar parte del gremio de los profesores de filosofía, y acaso por ello mismo), no sólo ha organizado esta conferencia sino que me ha sugerido que en su título figurase la expresión «una crítica desde la izquierda».
Una sugerencia cuyo contenido me parece esencial, porque sin duda la «cuestión de la educación de la ciudadanía», como cuestión eminentemente práctica, no puede ser tratada neutralmente «desde ninguna parte». Podría considerarse impertinente advertir, en el anuncio de una conferencia científica sobre la teoría darwinista de la evolución, que la exposición anunciada iba a mantenerse «desde la izquierda» (porque aunque esta precisión diese mucha materia de conversación, por ejemplo, teniendo en cuenta que fue «la derecha» la que aceptó con más entusiasmo esa teoría, en la forma de darwinismo social, esta conversación sería externa al tratamiento científico de una cuestión que, en el bicentenario del nacimiento de Darwin, se considera ya científicamente resuelta en sus líneas generales). Pero no menos impertinente habría que considerar advertir, en el anuncio de una conferencia de carácter filosófico sobre «Educación para la ciudadanía», que su tratamiento iba a mantenerse «desde una perspectiva neutral». Pues el tratamiento de esta cuestión, como, en general, el tratamiento filosófico y político de cualquier cuestión, no puede ser nunca neutral: pensar filosóficamente o políticamente es siempre pensar contra alguien.
Ahora bien, cada cuestión polémica se plantea en el sistema de disyuntivas que la envuelve de un modo más o menos ceñido. Y la cuestión que nos ocupa está planteada de hecho en el contexto de un sistema dualista que se mantiene muy cerca del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. En el agitado debate abierto en nuestros días en torno a esta cuestión, es opinión común que «la izquierda» convencional defiende la asignatura «Educación para la ciudadanía», y que quien la impugna es, desde luego, «la derecha», y su bastión más visible, la Conferencia Episcopal. Y estas correspondencias entre la defensa del proyecto de una educación para la ciudadanía y la izquierda, por un lado, y entre su impugnación y la derecha, por otro, se consideran, desde luego, como formando parte interna del debate.
Pero comprenderán ustedes que como autor de un libro sobre El mito de la Izquierda (publicado en el año 2003) y de otro libro sobre El mito de la Derecha (publicado en el año 2008) me vea obligado a puntualizar, desde el principio, algunos extremos, si quiero mantenerme fiel a las tesis que defendí en los libros citados, según las cuales no existe la «unidad de la izquierda» (tal como se expresa en el singular, «la izquierda», que es un mito) ni tampoco «la derecha» puede tomarse como una unidad en un sentido unívoco. Esto no suprime el dualismo, pero suprime el sentido de la disyuntiva convencional entre el «desde la izquierda» y el «desde la derecha» implícito. Exige, en cambio, precisar desde qué género o generación de la izquierda se está hablando (pongamos por caso: la izquierda jacobina, la liberal, la anarquista, la socialdemócrata, la comunista leninista, o la asiática), y exige también precisar a qué modulación de la derecha nos referimos (pongamos por caso: la derecha primaria, la derecha liberal o la derecha socialista).
Y esto me obliga inmediatamente a mantenerme a distancia de la identificación convencional, en gran parte de la opinión pública española actual, de la izquierda con los llamados «partidos progresistas» socialdemócratas, y de la derecha con los llamados «partidos conservadores» (que estarían apoyados por la Conferencia Episcopal). Porque la oposición convencional no es aquí el criterio único. Que convencionalmente se considere que la izquierda es el PSOE nada dice: también convencionalmente llamamos cristal a los vidrios de las ventanas; pero justamente estos cristales convencionales no son cristales, en el sentido científico, sino placas de materia amorfa.
Pongo por tanto en tela de juicio que el «Partido socialista», el PSOE, sea hoy un «partido de izquierdas», salvo que se considere como un marcador de la izquierda, pongamos por caso, la defensa del aborto como un derecho de la mujer por lo menos en las doce semanas primeras del embarazo, y que se considere al Partido Popular como un partido de derechas, salvo que se tenga en cuenta su proximidad, en todo caso, a la «derecha socialista»; en cuyo caso tan socialista será el Partido Popular como el PSOE.
Me limitaré a decir, en primer lugar, que la izquierda desde la cual abordo la crítica al proyecto de Educación para la Ciudadanía promovido por el gobierno socialdemócrata, es la izquierda representada por el materialismo filosófico, cuya inspiración originalmente marxista –frente a la inspiración krausista de la socialdemocracia española– nunca ha ocultado, aunque sin olvidar la «vuelta del revés» que, desde este materialismo, se imprime al materialismo monista del Diamat. Y diré también, en segundo lugar, que precisamente por reconocer la distancia con las diversas modulaciones de la derecha, y puesto que carece sentido hablar de «alianzas de la izquierda con la izquierda», es posible en cambio hablar de alianzas de la izquierda (de algunas corrientes suyas) con algunas modulaciones de la derecha, sobre todo cuando estas alianzas se fundamentan en la convergencia crítica ante determinadas posiciones de algún género de las izquierdas que pretenda monopolizar o secuestrar el concepto, del mismo modo a como monopolizó o secuestró el concepto de socialismo creado por Pedro Leroux.
Dicho brevemente, mi perspectiva es filosófica, e incluso cuando utilizamos los conceptos de izquierda y derecha no lo hacemos en el sentido convencional, aunque obviamente hayamos de referirnos a este sentido, aunque sea críticamente.
Pero no es posible dar más precisiones en este preámbulo sobre el particular, si no queremos exponernos a ocupar con él todo el tiempo que se nos ha concedido.
I
El fallo, previo a la sentencia del Tribunal Supremo, como criterio para delimitar el conflicto en torno al proyecto de una «Educación para la ciudadanía»
1. El fallo que «tras dos días y medio de agotadoras deliberaciones», y a la espera de la publicación de la sentencia (Gómez Marín acaba de informarme de que hace un par de horas ha sido publicada la sentencia), ofreció el Tribunal Supremo en los últimos días de enero de 2009, estableció una distinción entre la institución de una asignatura orientada a la educación de la ciudadanía (un término, por cierto, utilizado en un sentido indefinido constitucionalmente: ¿ciudadanía sevillana?, ¿ciudadanía onubense o ciudadanía andaluza, o bien ciudadanía española, francesa o europea?) y determinados contenidos («puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas») que a esta asignatura puedan atribuirse.
El Tribunal considera que no cabe admitir objeciones de conciencia ante la institución de esta asignatura, que le parece enteramente ajustada a derecho; sin embargo reconoce la posibilidad de que se presenten objeciones de conciencia a determinados contenidos que tengan que ver con el «adoctrinamiento» (ético, moral, filosófico). Por ello el fallo, y luego la sentencia, ha sido recibida por el Gobierno como una corroboración definitiva de su proyecto. Y por la oposición como un freno considerable al mismo. Sin embargo, la cuestión de fondo la pondríamos en algo más preciso: en la incapacidad del Gobierno para distinguir el proyecto general de la asignatura y la diversidad de sus contenidos, incapacidad que se funda (si no me equivoco) en que el Gobierno presupone que unos contenidos que han sido aprobados democráticamente son, en cuanto tales contenidos, infalibles.
En cualquier caso, el fallo y la sentencia del Supremo sólo teóricamente pueden considerarse como un enjuiciamiento definitivo, incluso en el terreno jurídico constitucional, del proyecto. Y esto sin necesidad de apelar a un supuesto parcialismo de los magistrados o simplemente a un error, es decir, a razones psicológico subjetivas, susceptibles de ser corregidas por el Tribunal Constitucional. Basta con apelar a razones estrictamente objetivo jurídicas: los magistrados del Tribunal Supremo no pueden enjuiciar la asignatura «Educación para la Ciudadanía» desde un punto de vista jurídico constitucional, por la sencilla razón de que en la Constitución española de 1978 no aparece en absoluto la figura de la ciudadanía. Esta es una figura praeterconstitucional, que aunque haya sido reconocida por las Cortes, estará siempre sometida al fallo de Tribunal Constitucional. La ciudadanía, como veremos después, es un término indefinido (sincategoremático) y sobre él no se puede juzgar; a lo sumo puede juzgarse sobre sus contenidos, pero estos son tan heterogéneos que quedan desorganizados cuando se analizan al margen del proyecto global y adquieren sentidos distintos en otros contextos.
2. En cualquier caso, lo que aquí nos interesa, desde una perspectiva más filosófica que estrictamente jurídico constitucional –y sin que por ello haya que suponer una desconexión total entre ambas perspectivas, dado que la perspectiva filosófica puede inspirar _leges ferendae_–, no es tanto constatar la discrepancia de interpretación a que está dando lugar el fallo del Tribunal Supremo, y aún sus sentencias, sino a los fundamentos de las respectivas interpretaciones discrepantes, porque estos fundamentos se mantienen más allá, o por encima, del terreno en el que se desenvuelven los fallos o las sentencias de los tribunales de justicia.
Por ello, el verdadero significado de la interpretación gubernamental del fallo (y de la sentencia) del Tribunal Supremo no lo ponemos en la satisfacción psicológica que una ministra de educación o el mismo presidente de su gobierno experimentaron al querer ver cómo los objetores de conciencia habían quedado desautorizados. Lo verdaderamente significativo, desde nuestro punto de vista, lo ponemos en la identificación entre la denominación o definición de la asignatura, «educación para la ciudadanía», y los contenidos que ella pretende envolver. Identificación que se hace visible por el hecho de que tanto la ministra de educación como la vicepresidenta o el presidente del Gobierno se congratularon de que un Tribunal Supremo hubiese «desactivado» a los objetores de conciencia ante la asignatura «Educación para la ciudadanía», tomada en bloque, es decir, sin distinguir en absoluto, por tanto, confundiendo, el enunciado general del proyecto (un proyecto tan indefinido como el propio término ciudadanía) y determinados contenidos incluidos de hecho en los programas de tal asignatura, contenidos de naturaleza filosófica, ética o moral, relativos a la eutanasia, al aborto, a los matrimonios homosexuales, al laicismo, &c. Es decir, lo significativo de la reacción del Gobierno y de su partido y aliados ante el fallo y sentencia del Supremo lo hacemos consistir en la indistinción (o confusión) entre la definición por ellos asumida de una educación para la ciudadanía y los contenidos de índole doctrinal (de ahí sin duda la expresión «adoctrinamiento» que aparece en la sentencia) que en ella el Gobierno hace figurar, de un modo que considera infalible en un Estado de Derecho.
3. En conclusión, la raíz del conflicto entre los objetores del proyecto y el gobierno socialdemócrata no lo ponemos en una discrepancia surgida en torno a la obligatoriedad de hecho, sino en torno a una discrepancia de mucho mayor calado, que afecta a la misma ideología política de la socialdemocracia española en cuanto se contrapone frontalmente, no ya sólo a la ideología política de la Iglesia católica, sino también a otras corrientes que sin ser católicas, sin embargo se encuentran formando parte de algo así como un bloque histórico político frente a las doctrinas socialdemócratas, otros dirían: socialfascistas.
4. A mantener la confusión entre los conflictos de hecho (planteados por los objetores de conciencia ante los tribunales) y los conflictos de derecho (en gran medida filosóficos, sin dejar de ser de derecho, cuando rebasamos el horizonte de las leges datae, incluida la propia Constitución), contribuye decisivamente la presencia de otro principio que incide oblicuamente sobre la cuestión, a saber, el principio de la libertad de expresión y, en especial, el de la libertad de publicación y el de la libertad de cátedra. Pues es evidente que la influencia de este principio suaviza notablemente, y muchas veces lo neutraliza, los peligros atribuidos a un adoctrinamiento gubernamental. En efecto, el principio de libertad de cátedra deja amplio margen a los profesores o a los autores de los libros de texto, para que, aún asumiendo los enunciados de los temas propuestos por el ministerio, mantengan razonadamente doctrinas por completo opuestas a las directrices gubernamentales. Se diría, por tanto, que el principio de la libertad de cátedra garantiza, en muchos caso, la inmunidad de los alumnos ante las pretensiones doctrinarias atribuidas al Gobierno y a su Partido, al implantar como obligatorias la «educación para la ciudadanía». De este modo el conflicto se transforma antes en un conflicto en torno al fuero que en un conflicto en torno al huevo; y acaso por esto muchos consideran irrelevante y de poco fuste el conflicto levantado por la polémica asignatura, y no sólo teniendo en cuenta la mínima presencia que ella tiene en el calendario y en el horario escolar, sino porque la confrontación de los contenidos de los diversos libros de texto da la impresión a muchos de que la asignatura se mantiene en un terreno anodino y poco significativo: «releyendo tres de los libros de texto más usados en el Principado de Asturias (dice La Nueva España del sábado 31 de enero de 2009) se entiende mal la virulencia de la polémica». Los libros confrontados son los de la editorial Editex («tan tibio que parece imposible encontrar un mínimo agujero moral»), el de SM («pasa de puntillas por los temas considerados por los críticos como más escabrosos: sexo y familia»), el de Bruñol (que «se moja más bien poco»); en cambio los contenidos del texto de Akal le parecen «marcianos» (por nuestra parte hemos hecho una crítica de este libro en esta revista y en La fe del ateo). En resolución, sacamos la impresión de que el autor E. G. del informe sobre los textos de la asignatura ofrecido por La Nueva España no ha advertido la diferencia entre el fuero y el huevo, aplicada al caso que nos ocupa.
La mejor prueba de que esto es así es que muchas órdenes religiosas, practicando el posibilismo, han editado manuales de Educación para la ciudadanía que en modo alguno parecen dispuestos a dejar de lado sus propios principios doctrinales. Tal es el caso de Ediciones Don Bosco y de la Sociedad Marianista (que encargó su manual a José Antonio Marina). Pero tampoco creo que se pueda decir que estos libros de texto expongan una doctrina cristiana militante explícitamente; su posibilismo les lleva, sin duda, a pasar de puntillas sobre los temas escabrosos, y, en general, a ofrecer una especie de papilla doctrinal de signo angelista-cristiano-humanista-democrático-liberal en la que quedan disueltos los «valores tradicionales», subordinados a una ideología armonista que subraya los valores de la convivencia, de la solidaridad, de la tolerancia, de la autoestima o del pacifismo, y que ofrece como iconos universales de estos valores no ya a Cristo o a San Pablo, sino a Gandhi o a Rigoberta Menchú; y como iconos de contravalores universales, no ya a la kale borroka o a ETA, sino a los nazis o al 11-S. Lo que consideramos más grave de esta papilla ideológica es precisamente el ocultamiento de la realidad en nombre de un armonismo pánfilo, que parece destinado a hacer creer a los futuros ciudadanos que todos los problemas de la humanidad tienen un origen psicológico y que por tanto se resolverán con la buena educación en la convivencia, suponiendo que la convivencia humana es por naturaleza armónica.
Lo verdaderamente notable de la polémica, nos parece, es la incapacidad del gobierno socialdemócrata para distinguir las diferencias de contenidos englobados en el mismo paquete «Educación para la ciudadanía». Al presidente del Gobierno y a su ministra de educación les parece obvio que la educación para la ciudadanía es una disciplina tan enteramente ajustada al consenso democrático europeo e internacional que no comprenden siquiera (salvo por motivos partidistas electorales) cómo un líder político como Rajoy pueda impugnar un proyecto de educación para la ciudadanía. Y la vicepresidenta, con sorprendente ingenuidad, comentando el fallo del Tribunal Supremo, ensalza la asignatura «porque enseña valores compartidos por la Humanidad», y así se lo hizo saber al cardenal Tarsicio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, en la entrevista que mantuvo con él en Madrid el pasado miércoles día 4 de febrero.
Por su parte, y situado en el extremo opuesto, Mariano Rajoy dijo que si él llegara al Gobierno en las próximas elecciones suprimiría la asignatura «Educación para la ciudadanía» por inútil. Si esto fuera así, también Rajoy estaría confundiendo el proyecto general de una educación para la ciudadanía, con los contenidos que el Gobierno actual le da como indiscutibles, por el hecho de haber sido aprobados por el gobierno democrático de un estado de derecho.
II
Sobre la idea de ciudadanía de la «filosofía administrada» por el Estado democrático de derecho, y de la filosofía independiente (del Estado democrático de derecho)
1. La idea de ciudadanía ejercitada en los decretos o recomendaciones sobre la Educación de la ciudadanía por las autoridades de la Unión Europea, idea recogida plenamente por las autoridades españolas, es sin duda una idea filosófica administrada, una idea que se abre camino a través de los cauces jerárquicos ordinarios (comité de ministros de la UE, comisiones, gobierno español, &c.).
Lo primero que nos llama la atención es que esta idea se da por sobreentendida; por ello no se «representa», sino que más bien se «ejercita», y en torno a ella se organizan programas de análisis, de enseñanza, &c.
Sin embargo, ya en el mero ejercicio o utilización de la idea de ciudadanía, tal como se manifiesta en el modo de tratarla, nos notifica que esta idea es considerada como expresión del máximo valor político social, como el auténtico ideal que marca el principio y el objetivo más elevado de la convivencia europea y humana. La «ciudadanía», como condición más elevada de la vida social y política del hombre, se nos muestra sin embargo como una idea indefinida, acaso porque no necesita una definición que la determine en el terreno burocrático, escolástico, prosaico; y sobre todo, porque se supone que los contenidos de esta idea que se traducen a la educación sólo podrían ser precisamente los que determine «la democracia» en cada momento histórico. Por ello, el proyecto se muestra acompañado siempre del adjetivo «democrático», adjetivo que por cierto también se da por sobreentendido.
Se trata de una determinación que le confiere prestigio: «ciudadanía democrática». Sin embargo, esta determinación se mantiene en un éter intemporal y puramente espiritual. La condición democrática de la ciudadanía no está referida explícitamente a ninguna sociedad histórica o política concreta. La ciudadanía democrática no está presentada a escala de la maquinaria de una sociedad parlamentaria, de las luchas partidistas, de las dificultades económicas; la ciudadanía democrática se contempla a escala «puramente moral», más allá de su maquinaria real. La ciudadanía democrática comienza a aparecerse a la propia de una sociedad ideal organizada como una sociedad moral, puesta en el futuro (el proyecto de educación para la ciudadanía va dirigido a los ciudadanos del futuro), una sociedad capaz de flotar, una vez superados los tiempos históricos, en cualquier lugar del planeta. Se sobreentiende que la ciudadanía democrática de la que se habla está impulsada por la Unión Europea, pero no tiene por qué circunscribirse a esta unión, aunque, eso sí, la Unión Europea es entendida en la línea de la Europa sublime, como la forma más elevada y depurada de sociedad a la que ha llegado la humanidad.
La ciudadanía democrática es vista, desde la filosofía europeísta administrada (más bien en teoría que en la práctica), como el modelo definitivo de la sociedad humana. Una sociedad en la cual los ciudadanos ya educados conviven de acuerdo con las normas de un estado de derecho en el cual los individuos encuentran su libertad como personas, gracias a la tolerancia mutua, a la participación, al pacifismo que eleva la guerra a la condición de un tabú innombrable, &c. Una sociedad que aparece envuelta por el complemento de los derechos humanos. En la ciudadanía democrática, la igualdad moral ha borrado las diferencias de clases, y también, en particular, ha superado las divisiones fratricidas entre las derechas y las izquierdas.
Cabría recuperar para una sociedad tal el tema de la «realización de la filosofía» (Verwirklichung der Philosophie) que el marxismo había planteado para las sociedades comunistas en las cuales la lucha de clases hubiera sido superada.
Como es sabido, el tema de la realización de la filosofía fue planteado por el Marx joven en los años en los cuales intentaba liberarse de la filosofía idealista hegeliana. El tema aparece planteado ya en 1843, a sus veinticinco años, en su Contribución a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel –«no se puede suprimir la filosofía sin realizarla»–, en el que insiste en 1845, en las Tesis sobre Feuerbach –la praxis transformadora realizará la filosofía negando el modo de existencia alienado de la filosofía especulativa del idealismo– y de nuevo en 1845-1846 en La ideología alemana –en la que se subraya que la filosofía no desaparece para ser sustituida por una existencia animal o por una política anárquica, porque lo que desaparece es la «filosofía independiente y especulativa», acaso lo que Kant llamó la «filosofía académica». En cualquier caso, el tema marxista de la «realización de la filosofía», que inspiró gran parte del pensamiento marxista de los años sesenta y setenta del siglo XX, desde Henri Lefebvre hasta Luis Althusser, se mantiene, a nuestro juicio, prisionero del monismo materialista orientado hacia la identificación del «pensar» y el «ser», de la teoría y la praxis, &c.
En una sociedad cuyos miembros están educados por la socialdemocracia desde los principios de la ciudadanía democrática, la filosofía estaría realizada en la misma democracia ciudadana. No es pues que haya desaparecido; es que en una sociedad considerada como el fin de la historia, la filosofía está realizada, porque todos los ciudadanos son ya filósofos, precisamente en la medida en la cual asuman como propias las resoluciones emanadas de la asamblea de los representantes de la sociedad de ciudadanos democráticos educados, y se identifiquen con los «valores» que esta asamblea ofrece (por ejemplo, los valores vinculados al derecho de la mujer para el aborto libre, el derecho a una educación laica, la solidaridad de los hombres con todos los demás).
2. Ahora bien, la «filosofía independiente» (de esa filosofía administrada por el Estado de derecho socialdemócrata) no puede aceptar su identificación de principio con la filosofía realizada en la democracia, lo que no quiere decir que haya de considerarse en todo momento como discrepante de ella. Lo que quiere decir es que no admite la idea de la realización de la filosofía en la democracia y el Estado de derecho, sencillamente porque niega que la democracia y el Estado de derecho estén definidos de una manera suficiente como para garantizar la llamada «libertad humana» y la racionalidad humana. De otro modo: la filosofía independiente niega de plano el fundamentalismo democrático, así como el fundamentalismo científico; afirma que la democracia no agota la libertad humana, como si al margen de la democracia la libertad fuera impensable. Niega también de plano la tesis de la realización de la filosofía en la democracia y en el Estado de derecho, y en esta negación puede encontrar como aliados a otras posiciones, que van desde la Iglesia católica hasta el anarquismo.
Según esto, la idea de ciudadanía, y de educación para la ciudadanía que puede concebir una filosofía independiente, tendrá un aspecto muy distinto del ideal de la ciudadanía democrática fundamentalista. Ante todo, porque es ineludible la crítica al fundamentalismo democrático (y a sus complementos: el fundamentalismo científico y el cultural), por tanto, a la democracia misma y a la propia idea de ciudadanía como ideal definitivo de la humanidad. La ciudadanía es sólo un concepto abstracto que solamente afecta a una parte de cada uno de los individuos humanos, pero sin «agotarlos». Lo que la filosofía independiente podrá decir a la filosofía administrada, que identifica la ciudadanía democrática con la realización de la filosofía, es algo parecido a lo que decía Hamlet: «Hay muchas cosas en el mundo que no caben en tu filosofía», en la filosofía realizada por la ciudadanía socialdemócrata.
III
Análisis crítico (clasificador) de la Idea de Ciudadanía
1. La idea de ciudadanía es en sí misma una idea indefinida o incompleta, lo que no quiere decir que, mejor que una idea, debiera ser considerada como una pura palabra formada por la base léxica «ciudadano» (que, por supuesto, presupone a la ciudad) y un morfema-sufijo -ia que transforma la base en un abstracto, como el sufijo -ia transforma a «soberano» en «soberanía». Esta transformación es por lo demás muy común, y ocurre en las derivaciones que tienen lugar en nuestro terreno. De sevillano obtenemos sevillanía; de campechano, campechanía; de valenciano, valencianía; de asturiano, asturianía... Derivaciones que quedan bloqueadas en otras bases léxicas (aunque semánticamente equiparables) tales como cordobés, almeriense, ovetense o granadino (más discutible en otros casos, como «gaditanía», de gaditano; o «zaragozanía», de zaragozano). Lo que no significaría que hubiera que renunciar definitivamente a los conceptos abstractos asociados al sufijo -ia, aunque con denominaciones distintas, de «cordobesía», «almeriensía», «granadasía», «oventesía»; la dificultad de articular el morfema -ia parece impedir la formación del concepto correspondiente (salvo que pudiéramos encontrar otro morfema equivalente).
Lo que sí cabe afirmar con suficiente fundamento es que el término ciudadanía no es un concepto unívoco, aunque tampoco es equívoco. Es un análogo con significados muy diversos.
2. Ante todo sugerimos que la abstracción derivada del sufijo -ia depende de la base, y se aproxima a los llamados (con precedentes estoicos, pero más precisamente por los escolásticos del siglo XIV, como Alberto de Sajonia) conceptos sincategoremáticos, que son conceptos que por sí mismos carecen de significado, pero no porque no lo tengan en absoluto (porque no sean conceptos, sino acaso intuiciones) sino porque sólo alcanzan la condición de conceptos con-significando con otros, como es el caso de los términos «y», «o», «algunos», «todos», «allí»; o, por extensión, a conceptos tales como «izquierda», por relación al sujeto que habla, o el concepto de «solidaridad».
El concepto de los términos sincategoremáticos se corresponde con lo que los gramáticos estructuralistas llamaban morfemas, por oposición a los términos raíces o bases, y también con los términos funcionales (funtivos de los lingüistas), y en particular señalaríamos la condición sincategoremática de las características de las funciones del tipo y = f(x), cuando sea posible interpretar un concepto como característica de una función que sólo alcanza su significado funcional «y» (es decir, los valores de «y») cuando se determinan previamente los valores de «x» (o los «parámetros» de la función). Así, el término «doble» designa la característica de un concepto funcional y = 2x, cuya característica es 2x, y cuyo sentido requiere determinar los valores o parámetros de x; doble, en abstracto, carece de sentido absoluto; pero si hacemos x = 3 entonces doble significa y = 6. Doble, como concepto funcional, tiene como valores a pares de términos tales como (4, 2) (16, 8) (100, 50), &c.
Cabría también reconstruir de este modo la famosa distinción de E. Cassirer entre los «conceptos funcionales» y los «conceptos sustanciales» (que él estableció más bien empíricamente, sin ofrecer un criterio lógico convincente), mediante la distinción entre términos con significado categoremático (los conceptos sustanciales) y términos con significado sincategoremático (o característica funcional). En cualquier caso, los conceptos funcionales no serían intuiciones (como pretenden algunos), sino conceptos, aunque de distinta naturaleza que los conceptos sustanciales.
El término solidaridad, por ejemplo, hoy en alza («excursión solidaria», «paella solidaria», «bomberos solidarios»), podría considerarse como un sinsentido absoluto si no lo interpretásemos como un término sincategoremático o funcional, que requiere parámetros, que dan lugar a valores contrapuestos del mismo término, sin por ello hacerlo equívoco. Pues la solidaridad es una identificación con otras personas frente a terceros (los cuarenta ladrones son solidarios frente a los guardias; los asesinos de ETA son solidarios frente a los españoles, y, por cierto, no faltan películas, como La pelota vasca, en donde se exalta la solidaridad de los asesinos etarras, como si la solidaridad fuera un valor absoluto). Otro tanto ocurre con el término ciudadanía.
En cualquier caso, la base del término ciudadanía, es decir, ciudadano, es un concepto clase, pero no en sentido puramente distributivo, en el que el concepto se distribuye en cada uno de sus elementos, puesto que no cabe un ciudadano único aislado: el ciudadano es siempre conciudadano, lo que no excluye el sentido de la ciudadanía como calidad aplicable a cada uno de los elementos de la clase ciudadanos.
3. Por otro lado, ciudadanía alcanza dos significados muy distintos según el formato lógico de las clases sobre las que se construye. O bien el formato de una clase atributiva (o colectiva) o bien el formato de una clase distributiva (o divisiva).
Como concepto clase atributivo, ciudadano significa cada una de las personas vecinas de una ciudad, pero tomadas en sentido compuesto, es decir, colectivamente tomadas, como conjunto de los ciudadanos (correspondería al griego to polisma). Ciudadanía representa ahora el conjunto de todos los ciudadanos que integran una ciudad: un conjunto de personas que conviven en la ciudad, pero cuya convivencia presupone el entenderse en un mismo idioma. Precisamente el idioma común es el que testimonia su convivencia efectiva (en este sentido resulta ridículo que en los manuales al uso de Educación para la ciudadanía se exalte como valor supremo la convivencia sin advertir que esta convivencia es imposible cuando no se comparte un idioma común, y que por tanto, todas las prédicas abstractas sobre el valor de la convivencia en la educación para la ciudadanía equivalen más bien a una enseñanza que falsifica el significado real y práctico de la convivencia, sobre todo en la España de las autonomías que reivindican como condición esencial en sus estatutos la impregnación lingüística en los idiomas respectivos) .
El término ciudadanía, en este sentido atributivo o colectivo, es de uso ordinario: «Toda la ciudadanía sevillana acudió a la procesión de Viernes Santo», «Toda la ciudadanía española (o su práctica totalidad) se manifestó contra el atentado terrorista de ETA.»
En cuanto concepto distributivo o divisivo, ciudadanía es un concepto intensional que se aplica a cada uno de los ciudadanos en cuanto perteneciente a una ciudad (corresponde al griego o polites, o to politeuma). Ciudadanía se corresponde con el francés citoyenneté, con el alemán staatsbürgerschaft, con el inglés citizenship, o con el italiano cittadinanza. Ahora la ciudadanía es antes la relación de la ciudad al ciudadano que la relación del ciudadano a la ciudad. En efecto, alguien adquiere la condición de ciudadano, es decir, la ciudadanía, porque pertenece a una ciudad (Aristóteles: «El todo es necesariamente anterior a la parte, el Estado es anterior al individuo», Política 1253a), y sólo después de recibida la ciudadanía puede decirse que el ciudadano pertenece a la ciudad.
Esta consideración lógica de la ciudadanía demuestra por sí misma que la ciudadanía es originariamente una cualidad que recibe un sujeto humano, un hombre, cuando adquiere la condición de ciudadano, a partir de una ciudad dada (o en general, de una entidad característica) históricamente preexistente. Y también demuestra cómo esa cualidad es predicada del sujeto humano como una cualidad valiosa (por tanto, axiológica, normativa), por cuanto en general se supone que el sujeto humano que la recibe, por nacimiento, por adopción, la recibe como una cualidad honrosa que le obliga e impulsa a cooperar a la vida y desarrollo de la ciudad que le ha otorgado la ciudadanía. De hecho, el término ciudadanía, en sentido distributivo, alcanza un rango axiológico superior al que tiene la ciudadanía en su sentido atributivo o colectivo, porque la ciudadanía, como vecindario, está más próxima a aquello que Rubén Darío llamó el «vulgo errante, municipal y espeso».
Conviene advertir que sobre el concepto de ciudadanía en sentido atributivo se forma a su vez un concepto distributivo de rango lógico superior: el de ciudadanía como la clase de las clases de ciudadanos o de entidades características. La ciudadanía distributiva en esas clases de clases puede ser universal, pero no conexa; porque aunque todos los hombres de esta clase sean ciudadanos o conciudadanos, no por ello cualquier par o terna de sujetos humanos pertenecientes a esta clase de clases es conciudadano de cualquier otro. En términos lógicos, el cociente de esta clase de clases por la relación de equivalencia con ciudadanía, da como resultado una partición de tal conjunto en un conjunto de conjuntos disyuntos, lo que significa para nuestro asunto que el término «convivencia» entre los elementos de ese conjunto de conjuntos no puede ser derivado de la ciudadanía.
La conclusión más importante que extraeríamos de lo que precede es la siguiente: que la idea misma de ciudadanía, como calidad distributiva de la clase de clases de todos los ciudadanos, implica ya la distinción entre el hombre y el ciudadano, porque todos los ciudadanos que no son conciudadanos de uno dado, son sin embargo hombres. La idea de ciudadano implica por tanto la idea de hombre, pero no recíprocamente. Dicho de otro modo, la ciudadanía no es un concepto antropológico, como pueda serlo la idea de hombre, que es un concepto histórico.
4. La relación entre el hombre y el ciudadano –dos ideas en cierto modo conjugadas– requiere enfrentarse con el dilema entre el hombre en sentido antropológico y el hombre en sentido histórico político, y o bien se opta por la definición de hombre a partir del ciudadano (camino que habría seguido Aristóteles al definir al hombre como zoon politikon, es decir, como animal que vive en ciudades –y entonces la idea de hombre surgirá de la confrontación de los ciudadanos de diversas ciudades–) o bien se optará por la definición de ciudadano a partir de hombre (el hombre como zoon koinonikon de los estoicos –y entonces los ciudadanos surgirán de la confluencia de los hombres, en cuanto forman agrupamientos diversos–). Es esta última perspectiva la que adoptaremos aquí por nuestra parte.
En cualquier caso, la distinción hombre/ciudadano no puede interpretarse como distinción entre el concepto genérico, porfiriano, de hombre, y una especie átoma suya, «ciudadano». En esta oposición, es cierto, el genérico hombre suele interpretarse como un universal distributivo, que se resuelve en un singular (que el árbol de Porfirio llama Pedro). El genérico hombre, como clase de singulares («los hombres de carne y hueso»), es un concepto abstracto, el concepto en torno al cual se dibujan las categorías éticas y aún los derechos humanos (como derechos del individuo singular, de carne y hueso). Cuando se utiliza este formato lógico, «hombre» es un universal porfiriano abstracto, que no tiene existencia real, sino a través de esos individuos de carne y hueso. El nominalismo atomista sostuvo que sólo existen los individuos humanos, y que el hombre es un mero concepto o una simple palabra: «Nunca me he encontrado con el hombre, sino con Pedro o con Juan». Tesis que es falsa, porque jamás me encuentro con Juan en cuanto hombre, si no está a la vez relacionado con Pedro o con Mateo, y en general con aquellos que le dieron precisamente el nombre de Juan en la ciudad.
Lo que ocurre es que la contraposición hombre/ciudadano no se mantiene en la línea de la oposición hombre universal/hombre singular. Ciudadano, en sentido distributivo, es un hombre singular, pero singularizado a través de un grupo extensional de individuos humanos, que se opone a otros grupos humanos distintos. Ahora bien: hombre, en sentido antropológico cultural (y no meramente en su sentido anatómico, con carne y hueso), es siempre grupo humano, porque sólo a través del grupo los individuos humanos comienzan a ser hombres en el sentido antropológico. Y por ello, cuando hablamos de derechos humanos, damos por sobreentendido que los hombres ya están dados en diferentes grupos, es decir, que los derechos humanos no son constitutivos del hombre, sino que al revés, son los hombres, ya distribuidos en grupos, los que constituyen los derechos humanos.
Dicho de otro modo, el individuo humano, en cuanto elemento de la clase genérica porfiriana hombre, es sólo una abstracción respecto de los grupos humanos a partir de los cuales se singulariza. Por ello, «ciudadano» no cabe oponerlo a hombre genérico, sino a otros grupos humanos (de ciudadanos o de no ciudadanos) a través de los cuales los hombres se singularizan. Según esto no tendría sentido la oposición que Protágoras parece mantener ante Sócrates cuando le dice que él va a enseñar a sus alumnos a ser hombres: como si dijera, antes que ateniense soy hombre. Porque «hombre» no se opone a «ateniense» directamente, sino a través de «lacedemonio», de «tebano» o de «persa». Cuando De Maistre decía: «He visto a franceses, a ingleses o a italianos, pero nunca he visto al hombre», no estaba hablando desde un nominalismo atomista; estaba diciendo simplemente, no ya que el género hombre se da a través de especies distintas (franceses, italianos, alemanes), sino que el género humano sólo se singulariza e individualiza a través de clases atributivas o grupos tales como franceses, ingleses o italianos. Por ello es también absurda la retórica advertencia que hacía Pi Margall: «Antes que español soy hombre», como si alguien pudiera ser hombre, que no fuera un bárbaro o un salvaje, si no fuese a través de España, de Francia, de Inglaterra o de Italia. El concepto genérico de hombre es un género posterior a las «especies atributivas».
5. La distinción entre el hombre y el ciudadano ha sido por lo demás formalizada de algún modo desde la antigüedad; sin duda los orígenes de esta distinción hay que ponerlos en el proceso mismo de la creación de las ciudades, proceso vinculado por los prehistoriadores y antropólogos al concepto de «neolítico», a la «revolución urbana», en el sentido de Gordon Childe; se citan las excavaciones de Çatal Hüyük, en Anatolia, de 12.000 años de antigüedad.
Obviamente la formulación de esta distinción no tuvo lugar de modo unívoco, y en general habrá que distinguir las dos orientaciones que ya hemos señalado en el punto anterior, la de quienes conceptualizan la nueva vida en la ciudad como un progreso o ascenso en riqueza, poder, bienestar o cultura, y las de quienes mantienen una nostalgia de la vida preurbana (selvática o salvaje) del hombre primitivo (en el sentido de Zerzan).
Estas dos orientaciones en la formalización de la distinción entre el hombre y el ciudadano se mantiene continuamente de algún modo hasta nuestros días, si bien se expresan en versiones muy variadas, algunas veces establecidas en perspectiva histórica, y otras veces en perspectiva geográfica. Por ejemplo, el perspectiva histórica o diacrónica citaríamos la distinción platónica entre pueblos selváticos o montañeses y pueblos que bajan a las llanuras y fundan ciudades; en perspectiva sincrónica, la distinción común entre griegos (que viven en ciudades) y bárbaros, que viven en las selvas o en las cuevas, como los cíclopes. Una variedad de esta distinción sincrónica es la oposición entre el ciudadano y el rústico, tal como la expuso Teofrasto; y también, en la época del imperio romano cristianizado, la distinción entre el cristiano y el pagano (el pagano es quien vivía en el campo, lejos de las novedades ocurridas en la ciudad, que se había hecho cristiana). La oposición ciudad/campo se mantendrá durante siglos («corte» y «aldea» de fray Antonio de Guevara, «ratón de ciudad» y «ratón de campo» de Lafontaine, oposición entre «ciudad» y «campo» en el planteamiento político de la revolución soviética o china).
La oposición ciudad/campo fue utilizada también algunas veces, en principio, para reformular la distinción entre Naturaleza y Cultura, y a su través, en algunos casos, la oposición entre Derecha e Izquierda: la Derecha tendría que ver con la Naturaleza, es decir, con lo que es rústico, propio del campo, incluso «cavernícola»; la Izquierda tendría que ver con la Cultura civilizada, la que se crea en la ciudad. «Las grandes culturas son culturas urbanas, el aldeano se hace planta», decía Spengler en su Decadencia de Occidente. Y Ortega llegó a decir también que el hombre campesino es todavía un vegetal (Rebelión de las masas), y todavía más (en El Espectador), que «en la ciudad la lluvia es repugnante porque es una injustificada invasión del cosmos, de la naturaleza primigenia, en un recinto como el urbano, hecho precisamente para dejar lo cósmico y primario». Cabría advertir la huella de esta oposición en aquellos historiadores o politólogos que llegan a ponerla en correspondencia con la oposición izquierda/derecha: la izquierda revolucionaria y progresista es la que vive en las ciudades (París, Madrid), frente al campo, territorio de la derecha controlada por el clero (las elecciones de 1931 en España han sido muchas veces interpretadas en estos términos).
6. Ahora bien, la correspondencia biunívoca entre los términos de la oposición ciudad/campo y hombre/naturaleza, ensayada por Spengler y Ortega y rozada por el marxismo leninista y maoísta, podría ya considerarse insinuada por Aristóteles, en la definición de hombre que hemos citado, y por la Stoa. En relación con la Stoa habría que citar, obligadamente, la concepción del «ciudadano del mundo», es decir, del reconocimiento del hombre que como tal no necesita vivir en ciudades; concepción que fue asumida en muchas corrientes cristianas como pudieron serlo los eremitas, los santos del Yermo, de los que nos habla Paladio, que huían de las ciudades para refugiarse en los desiertos de Nitria.
Pero lo cierto es que la doctrina de la cosmópolis mantenida por la primitiva escuela estoica (Zenón de Chipre, según Plutarco, Vida de Alejandro, I, 6), que enseñaba que todos los hombres deben llevar una vida común formando un cosmos, con una ley única, fue convergiendo en la Stoa media, y sobre todo en el estoicismo romano con el Imperio romano. Séneca (Diálogos, 8, 4) imaginó la posibilidad de dos ciudades, «una grande y verdaderamente pública, que contiene a los dioses y a los hombres, otra, la que nos fijó la circunstancia de nuestra nación, Atenas o Cartago» (algunos han visto en esta distinción de Séneca una prefiguración de la teoría de las dos ciudades de San Agustín, la «ciudad de Dios» y la «ciudad terrena»).
En resolución: la dialéctica entre el hombre y el ciudadano puede considerarse ya en plena madurez, sin perjuicio de su confusión, en la filosofía de la antigüedad. Y la antigüedad nos ha legado sin duda la tendencia a considera a la ciudad como la verdadera «patria del hombre», según la tradición de Platón y Aristóteles. De la civilización, dirán los antropólogos más modernos.
Una ciudad que comienza a ser un concepto político, en cuanto va referida a la ciudad Estado (polis), pero que no desaparece cuando, poco después de Aristóteles, el Estado comienza a desbordar los límites del Estado ciudad con el Imperio de Alejandro. Desbordamiento que es interpretado muchas veces como un desarrollo que no habría sido aprobado por Aristóteles, maestro de Alejandro, aún cuando no faltan argumentos para ver la impronta de Aristóteles en el mismo proyecto imperialista de Alejandro, si este proyecto hubiera consistido en lograr la extensión de la estructura de la polis griega a los inmensos territorios de los bárbaros asiáticos, persas o hindúes.
En cualquier caso, existe un amplio consenso en considerar al imperio romano como la herencia más importante de los imperios helenísticos que surgieron tras Alejandro. El imperio romano se organiza ante todo en torno a la ciudad, a la Urbs, a Roma. Ser hombre libre (y no animal, o bárbaro, o esclavo) equivaldrá prácticamente a ser ciudadano romano. Con el Imperio, la ciudadanía romana deja de ser una cualidad derivada de cada «ciudad del archipiélago», y comienza a ser una cualidad de la ciudad imperial, derivada de Roma, de su imperio. Es decir, de una entidad característica, de una nueva función que no es propiamente universal o humana, sino en la medida de la cual lo humano y el humanismo sea redefinido desde Roma. Para el humanismo refinado de Cicerón, en su Pro Archia, un humanismo urbano, ser hombre significa ser ciudadano romano, es decir, hablar en latín refinado, cultivar las artes y todas aquellas cosas «que pertenecen a la humanidad». De hecho, el reconocimiento de la humanidad plena tomó la forma del reconocimiento de la ciudadanía romana, en la época de Caracalla, a todos aquellos que habitaban en las ciudades del imperio. Un poco más tarde, quienes no vivían en las ciudades, sino en los pagos, serían considerados como rústicos o paganos.
7. Los bárbaros germánicos que han ido infiltrándose en el Imperio y asimilándose en él fragmentaron el Imperio de occidente, y es a partir del saqueo de Roma cuando sin embargo fueron incorporándose a la vida ciudadana. Es con ocasión del saco de Roma cuando San Agustín se distancia de la ciudad antigua, de la ciudad terrena, contraponiéndola a la ciudad de Dios, a la Iglesia. Una nueva ciudadanía que el agustinismo político, según otros, el isidorismo político, en atención a San Isidoro de Sevilla, se contrapone a la ciudad política de la antigüedad, y llega a postularse como la condición para que en la ciudad, en el estado, sea posible la vida humana y no la vida bárbara. Sólo desde una teología como la agustiniana puede decirse que la persona, antes de ser romana –o española o francesa, o azteca, o china–, es un ciudadano, antes de ser hombre libre (véase La fe del ateo, pág. 189).
Las sociedades políticas o los reinos sucesores que fueron organizándose a partir de la fragmentación del Imperio romano, serán al mismo tiempo sociedades civiles. Suele aceptarse que el feudalismo significó una ruralización de las sociedades europeas, sin que por ello desapareciesen las organizaciones municipales herederas de Roma o creadas de nuevo, en España, en Francia, en Italia, &c. Pero estas sociedades civiles tienen ahora como correlatos no ya el campo, a las sociedades rústicas, sino a las sociedades eclesiásticas, cuya ciudadanía era única en todo el ámbito de la cristiandad (mientras que la ciudadanía de las sociedades civiles se mantenía circunscrita a cada reino o a cada república).
El Renacimiento y la Edad moderna representan el fortalecimiento de las ciudades del Antiguo Régimen, pero al mismo tiempo la consolidación de una Iglesia Católica –y después de diversas iglesias cristianas– como fuentes de una ciudadanía distinta de la ciudadanía política. Es una «ciudadanía sublime», porque se presupone que «el Reino en el que se asienta no es de este Mundo».
Las ciudades modernas, y en ellas las ciudadanías particulares, se hacen cada vez más importantes, y se diferencian dentro de la condición de súbdito (del Rey) común a todos los ciudadanos y aldeanos (o pueblerinos) del Reino. De un reino que se apoya en las ciudades a través de las cuales reciben los tributos. Los ciudadanos tienen representación en las Cortes; la tensión entre el Rey y la aristocracia y los ciudadanos (comuneros, burgueses) es en gran medida el argumento de la historia moderna del Antiguo Régimen.
8. La «caída» política del Antiguo Régimen es el acontecimiento histórico más importante que da comienzo a la historia moderna, en cuanto abre el camino a la historia contemporánea. El Antiguo Régimen, el Reino, será sustituido por la Nación; acaso por un rey constitucional, pero sin soberanía, un rey que reina pero no gobierna, según la conocida fórmula de Thiers. En la batalla de Valmy los soldados han gritado «¡Viva la Nación!», en lugar de «¡Viva el Rey!».
¿Cómo llamar ahora a los antiguos súbditos del Reino del Antiguo Régimen, transformados en miembros de la Nación? Es decir, ¿cómo denominar a los átomos del nuevo cuerpo nacional, en la medida en la cual ellos son elementos de una nueva organización política republicaba?
Se les llamará ciudadanos, sin duda evocando a las ciudades romanas, que recibían el título de ciudades, no por pertenecer a una ciudad particular, sino sólo a través de una entidad imperial que ofrecía una unidad política supraurbana, es decir, como elementos «holizados» de la Nación. La Nación soberana sustituirá a la Ciudad imperial, a Roma, lo que confirma aquella observación de Marx según la cual los franceses hicieron la revolución disfrazados de romanos.
Desde ahora ciudadano será el predicado distributivo que recibe cada elemento o átomo político de la Nación, en la medida en que él, como parte del pueblo, es la fuente de la soberanía democrática. Ahora el ciudadano –el ciudadano Danton, el ciudadano Robespierre– es el átomo político de la nación soberana, no el súbdito de ningún rey. Y la ciudadanía se definirá precisamente por la nacionalidad, por la nacionalidad francesa, por la nacionalidad española, &c. En España también el ciudadano comenzó a ser entendido en función de la Nación española. En el himno El pendón morado se cantaba: «He aquí la villa del miliciano, buen ciudadano de la Nación.» Y la ciudadanía, en los años sucesivos, constituiría la expresión de la nacionalidad en cuanto distribuida en los individuos, en los ciudadanos. En las embajadas españolas, el Libro de ciudadanía sería el registro de aquellos individuos a los que se les había acreditado la nacionalidad española, en virtud de la cual se les reconocía como ciudadanos españoles. La ciudadanía asumirá un significado esencialmente vinculado a la Nación política, y por tanto afectará tanto a los militares como a los «civiles». En 1929, en la dictadura de Primo de Rivera, tuvo lugar en Toledo un Curso de Ciudadanía, dirigido a los comandantes, y en el que participaron personajes tales como José Pemartín, José María Pemán, Eduardo Aunós o Joaquín Calvo Sotelo.
Ahora bien, ¿qué vínculo puede establecerse entre la nueva ciudadanía nacional, considerada como la fuente de la libertad, igualdad y fraternidad humanas, y la humanidad restante, la que no estaba compuesta de ciudadanos, sino de hombres, por ejemplo aquellos que formaban la ciudad de Dios de las edades antiguas (pero que seguían vivas: todavía en los años sesenta del siglo XX se fundó una Escuela de ciudadanía cristiana, por el Cardenal Herrera Oria, orientada a la formación de la «conciencia social» de los españoles) o aquellos que, aún siendo bárbaros, estaban siendo vistos como mejores hombres que los ciudadanos? («salvaje es el que llama a otros salvajes»). Era imprescindible, en el momento de definir a las nuevas ciudadanías nacionales como hombres libres, iguales y fraternos, fijar sus relaciones con los hombres que no eran ciudadanos franceses, puesto que los ciudadanos franceses, en cuanto hombres libres, tenían que redefinirse frente a los hombres que no eran ciudadanos franceses. Y no se trataba de una cuestión meramente teórica: era una cuestión práctica, porque la nueva sociedad industrial y comercial, la burguesía, tenía que seguir intercambiando con otros reinos y con los pueblos bárbaros de las colonias (con los indígenas). Desde la nueva ciudadanía política había que definir el estatuto de los demás hombres. Por ello, entre las primeras decisiones de la Asamblea revolucionaria de 1789, figura la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Una Declaración que fue considerada inaceptable por la Iglesia católica (Pío VI la condenó) y por otros Estados (en Inglaterra, a través de J. Bentham).
¿Qué jurisdicción tenía la Asamblea francesa para declarar los derechos de los hombres que no eran ciudadanos franceses?
Sin embargo, desde la perspectiva nacional, los derechos humanos necesitaban ser redefinidos por confusa y oscura que fuese esta necesidad, y en todo caso la declaración podría interpretarse no ya como una legislación sobre los hombres que no eran ciudadanos franceses, sino como una norma o criterio para regular la conducta de los ciudadanos de la nueva nación con los demás hombres. Pero como estos eran muy heterogéneos –enemigos o amigos, salvajes o súbditos– los derechos humanos no podrían detenerse en ninguna entidad característica particular; tendrían que replegarse o «huir», si se quiere, a una idea metafísica, la idea de hombre del humanismo moderno, que no era otra cosa sino la secularización, la idea sublime del ciudadano de la ciudad de Dios. La humanidad, convertida ahora en Ser Supremo (como diría Augusto Comte poco después, recogiendo la herencia de la Revolución francesa). Por ello la copulativa «y» (Derechos del hombre «y» del ciudadano) encerraba tanto o más que una conjuntiva, una disyuntiva o una apelativa (la que se contenía ya en otras expresiones tradicionales, tales como «Castor y Pólux»).
9. A lo largo del siglo XIX, el hombre y el ciudadano tuvieron que ser redefinidos de un modo muy distinto a como se redefinían desde la teología cristiana del pecado original, como explicación última de la distinción entre la barbarie y el cristianismo, es decir, entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios. Los hombres creados perfectos en el proceso de creación se habían degradado por el pecado; con frecuencia se suponía que el color negro de muchos hombres no era otra cosa sino una especie de lepra benigna con la que habrían sido castigados los camitas. Sin duda, los criterios del Antiguo Régimen subsistían, aunque en conflicto con los criterios nuevos. Marx redefinió la situación de alienación no ya por el pecado, sino por la invención de la propiedad privada y la división de la sociedad en dos clases antagónicas: la clase buena de los desposeídos y la clase maligna o perversa de los poseedores. La lucha de estas clases sería entendida nada menos que como el motor de la historia. La redefinición fue trabajosamente desarrollándose a través de la teoría de la Cultura (heredera del reino de la Gracia) y de la teoría de la Civilización. La teoría de la Cultura asoció la cultura a cada Nación, a su Volksgeist, y cada Nación política fue definida por su cultura, desde Fichte. La Antropología clásica (Morgan, Tylor, Lubbock) remodeló los conceptos antiguos de salvajismo y barbarie como fases previas a la civilización, vinculada precisamente a la ciudad. Con ello la teoría moderna de la civilización volvía a identificar al hombre con el ciudadano.
Ahora bien, la teoría de la cultura, que convergió muy pronto con la antropología de la civilización, no resolvió en modo alguno las relaciones tradicionales que oponían los hombres a los salvajes y a los bárbaros. El conocimiento cada vez más profundo de los diversos pueblos y culturas condujo al relativismo cultural, es decir, a la imposibilidad de la ecuación entre el hombre y el ciudadano, y, sobre todo, del ciudadano de tradición greco romana o europea. ¿Es que no son hombres los salvajes y los bárbaros? ¿Es que no son hombres los aimaras, los aruntas, los mayas, incluso sin necesidad de ser ciudadanos? No será ya necesario ser ciudadano para ser hombre. ¿Con qué derecho tratamos de extender a los pueblos que van siendo descubiertos (africanos, americanos, asiáticos) la estructura de nuestras ciudades? Los clásicos de la Antropología, impregnados del evolucionismo darwinista, ¿acaso no hacían otra cosa sino justificar el colonialismo, con el pretexto de facilitar el progreso de los salvajes y los bárbaros, a fin de llevarlos hacia la civilización? Como antes los misioneros lo habían hecho para facilitar su elevación a la condición de ciudadanos de la ciudad de Dios.
El marxismo, en esta parte, se adhirió a la antropología evolucionista: Engels estudió por indicación de Marx y aplicó las ideas de Morgan al materialismo histórico. El materialismo histórico, en nombre de su progresismo monista, creyó disponer de un esquema seguro no relativista a través de la adaptación del esquema evolucionista (discusión sobre el modo de producción asiático), que aseguraba la eliminación de las diferencias entre el campo y la ciudad y la sociedad universal como estado final del género humano.
10. En medio de estos conflictos reales y teóricos entre los nacionalismos colonialistas estalló la Segunda Guerra Mundial. Ocasión para que los hombres de las colonias, africanos o asiáticos, se incorporasen a los ejércitos nacionales contra el racismo germánico. Al final de la Guerra se hizo necesario redefinir por los vencedores el estatuto de todos estos pueblos al margen de cualquier confesión religiosa, teniendo en cuenta la diferencia de confesiones y la necesidad de respetarse las unas a las otras. Y del mismo modo que en la Gran Revolución se había hecho preciso redefinir los derechos del hombre al margen de la teología, así también inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial se publicó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948.
Esta declaración, que es considerada por muchos como la Biblia del humanismo moderno, no resolvió ni puede resolver los problemas. Por de pronto ella no fue una declaración que la Humanidad se hiciera a sí misma a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque no fue firmada por los países comunistas ni por los islamistas (tampoco Marx había aceptado la Declaración de los derechos humanos de los franceses, que reducía a la declaración de los derechos del hombre burgués). Ni los podía resolver, porque sólo era una normativa de mínimos, establecida a una escala eminentemente ética o anatómica. Y aún cuando comenzaba diciendo que el Hombre se consideraba al margen de su lengua, de su religión, de su cultura, &c., lo cierto es que la Declaración de 1948 presuponía ya dadas las lenguas, las religiones y las culturas. Lo que hacía en realidad al hablar del hombre era recaer otra vez en la metafísica del género humano, postulando la armonía entre todos los hombres, como si los Estados, las culturas, las religiones, y sus conflictos inherentes, no existiesen o como si sus conflictos fuesen accidentales.
Pero una cosa es que la Declaración de 1948 estableciese normas éticas (no matar, no torturar, respetar a los inmigrantes) y otra cosa es que estas normas pudieran decir algo sobre las orientaciones o caminos ofrecidos a la Humanidad del presente. La situación es similar a la que tradicionalmente se planteó con los diez mandamientos. Los más piadosos pretendían que todos los problemas humanos, políticos, sociales y aún culturales se resolverían con el cumplimiento estricto de los diez mandamientos. Pero, ¿cómo deducir de los diez mandamientos criterios para resolver un conflicto de hipotecas, o la programación de una sala de conciertos? Entre los diez mandamientos no figura ninguno que establezca: «Escucharás por lo menos una vez al año la Novena Sinfonía», y así sucesivamente (tampoco figuran entre los diez mandamientos normas relativas a la indumentaria, ni en ellos se contiene ninguna decisión sobre la superior bondad de la democracia sobre la aristocracia, o incluso sobre la tiranía paternalista).
Y lo que decimos de los diez mandamientos podemos decirlo de los treinta derechos humanos. ¿Acaso la humanidad puede entenderse como un todo que tiene asegurado su destino con tal de que se respeten los derechos humanos? No, porque la humanidad está estructurada en sociedades políticas, culturas, religiones, &c., cada una de las cuales tiene sus propias normas, y que están dadas muchos siglos antes de la Declaración de los derechos humanos, por lo que el respeto a estas normas equivale casi siempre a mantener el enfrentamiento entre estas sociedades o culturas (¿por qué los europeos no han de respetar el burka, la poligamia, el vudú o la cliteroctomía?).
11. Por último, tras la Declaración de 1948, promulgada en los días de la redistribución del mapa terrestre por las naciones vencedoras (los cinco grandes), tuvieron lugar, entre otros, dos procesos de cristalización de especial significado para nuestro asunto: la organización en bloques, y el renovamiento de los nacionalismos secesionistas (vinculados a los movimientos de liberación nacional de las colonias).
De un lado la formación de uniones o bloques entre Estados nacionales vencedores (el bloque capitalista y el bloque comunista), y dentro de ellos la formación del Mercado común europeo y de la Unión Europea.
Pero la Unión Europea se había constituido, como es sabido, como una ampliación de una unión mercantil, el Mercado Común, inspirada por los Estados Unidos, a través del Plan Marshall, para detener el avance en Europa del comunismo soviético. Y muy pronto vio la necesidad de fortificar esta unión con lazos de índole político y cultural. Ya en la segunda Cumbre de jefes de estado y de gobierno del Consejo de Europa (Estrasburgo, 10 y 11 de octubre de 1997) –en la que España estuvo representada, por cierto, por el gobierno de Aznar, del PP– se expresó el «deseo de desarrollar una educación para la ciudadanía democrática basada en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, así como en la participación de los jóvenes en la sociedad civil». Allí se decidió emprender un plan de acción encaminado a la educación para la ciudadanía democrática, urgidos sin duda por «la creciente apatía política y civil, y la falta de confianza en las instituciones democráticas y por el aumento de casos de corrupción, racismo, xenofobia...». La II Cumbre daba por sobreentendido, desde luego, el significado de esa «ciudadanía democrática», que sin duda la desvinculaba de sus indisolubles vínculos con la sociedad del mercado pletórico de bienestar, y con todos los problemas internacionales de competencia con otros estados, fueran democráticos o fueran aristocráticos, no sólo en el terreno político o cultural, sino también en el terreno económico. El propósito de educar en la ciudadanía democrática a los jóvenes europeos no era otra cosa, por tanto, sino un natural deseo de adoctrinamiento en las normas de esta sociedad pletórica de bienestar, confundida con el máximo ideal humanístico y moral que pudiera ser pensado.
De otra parte la intensificación de los movimientos secesionistas dentro de las naciones canónicas, en Gran Bretaña (Irlanda, Gales), Francia (Bretaña, Córcega) y sobre todo en España. Entre las finalidades de estos proyectos de naciones fraccionarias, en el seno de las naciones canónicas (naciones que ya no se formaban a partir de las naciones étnicas, sino de naciones políticas ya constituidas) figuraban las comunidades autónomas que reformaron sus estatutos, ya en el siglo XXI, en un sentido claramente nacionalista. En el proyecto de Estatuto de Ibarreche del año 2003 figuraba la institución de una «ciudadanía vasca». Similarmente ocurre con los estatutos gallego y catalán, por no citar otros menos radicales.
IV
Educación para la ciudadanía
como proyecto ideológico confusionario
1. Hemos intentado demostrar cómo el término ciudadanía carece de significado absoluto por el hecho de que el término ciudadano carece en sí mismo de significado absoluto. Pero esto no quiere decir que sea un mero sinsentido. Hemos intentado definir el estatuto lógico del término ciudadano, en torno al cual gira el proyecto, ya en avanzada fase de ejecución, de la asignatura obligatoria para la enseñanza obligatoria universal denominada «Educación para la ciudadanía», y hemos creído aproximarnos a ese estatuto apelando a la idea de los conceptos sincategoremáticos, en la medida en que estos conceptos mantienen profunda correspondencia con las características f de las funciones del tipo, en el caso más sencillo, y = f(x); característica que carece de significado absoluto (como «doble»), pero sí conduce a significados precisos, a valores de la función, cuando la acompañamos de los parámetros o valores de la variable.
La importancia práctica de esta distinción entre los conceptos sustanciales y los conceptos funcionales reside en esto: que mientras que los valores singulares de un concepto universal sustancialista suelen ser distributivos y semejantes entre sí, los valores (o pares de valores) de un concepto funcional o sincategoremático pueden asumir significados no sólo diversos, a veces separados e independientes, o inconexos, sino también, a veces, incompatibles entre sí.
Tal es el caso del concepto de ciudadano. Aplicado a Eslovaquia o a Islandia puede dar valores inconexos; pero aplicado a Atenas o a Esparta, o a Roma o a Cartago, da valores incompatibles entre sí (Delenda est Cartago). Para poner ejemplos más cercanos. La ciudadanía vasca –o catalana, o gallega–, que viene arrastrada por la idea de nacionalidad vasca –o catalana, o gallega–, es incompatible con la ciudadanía española, del mismo modo a como la nación vasca es incompatible con la Nación española, siempre que tengamos en cuenta que la expresión «nación de naciones» es una expresión vacía, para el caso de las Naciones políticas. Por la misma razón, la ciudadanía europea es incompatible con la ciudadanía española, porque para que la ciudadanía europea fuera posible debería desaparecer la ciudadanía española, reabsorbida en una Europa política unida que fuera algo más que un fantasma ideológico-administrativo-burocrático.
Por supuesto, el proyecto de una educación de la ciudadanía lo hacemos depender enteramente del concepto de ciudadanía que se mantenga en cada caso, es decir, del valor que escojamos como definición del concepto al cual habrán de subordinarse los proyectos educativos en tanto estos proyectos no son otra cosa sino la misma realización del concepto.
2. Una vez establecida la naturaleza sincategoremática funcional del concepto de ciudadanía, por tanto, su condición de concepto incompleto o cuasiconcepto, podemos intentar determinar el concepto de ciudadanía que se ejercita en el proyecto de una «educación para la ciudadanía», puesto que este concepto no esta representado ni puede estarlo en modo alguno por las autoridades competentes.
Podemos intentar redefinir, por un lado, la estructura del concepto característico, y, por otro lado, determinar la génesis funcional interna de este concepto.
3. Diremos dos palabras acerca del concepto de ciudadanía implicado en el proyecto de una educación de la ciudadanía. La principal determinación que podemos ofrecer es precisamente este su carácter sincategoremático, es decir, su indefinición, principalmente en relación con la característica definida por la escala nacional, en función de la cual se viene definiendo la ciudadanía en las sociedad políticas del nuevo régimen («ciudadanía francesa», «ciudadanía española», «ciudadanía italiana»). Escala nacional que presupone la soberanía política de la Nación, en la medida en la cual la nación está holizada en la forma de una república o de una democracia parlamentaria.
Esta es la razón principal por la cual la determinación con la que los autores del proyecto de una educación para la ciudadanía acompañan insistentemente el término ciudadanía, a saber, la determinación «ciudadanía democrática» no constituye propiamente una determinación de parámetros o de valores del término ciudadanía, salvo que se entendiese el carácter democrático de la ciudadanía como determinado por la nacionalidad, a escala de las nacionalidades canónicas, o por la ciudad tomada a escala municipal. Pero en todo caso el adjetivo «democrático», en sentido político, ha de decir referencia a una sociedad democrática concreta y real.
La primera alternativa ha de descartarse, porque, como veremos, precisamente el proyecto de educación para la ciudadanía quiere mantener indefinidos los parámetros nacionalistas, ya sean nacional canónicos, ya sea de escala fraccionaria –nacionalidad vasca– ya sea de escala supranacional –nacionalidad europea–.
Pero la segunda alternativa (la que toma como parámetro o variable independiente de ciudadanía precisamente a la ciudad a escala municipal) requeriría redefinir a las ciudades como «sociedades políticas democráticas soberanas», porque sólo entonces la condición democrática afectaría formalmente a la ciudadanía de referencia. Y la afectarían de forma mucho más radical que como afectan a las llamadas ciudades autónomas –tipo Ceuta o Melilla en España, o Hamburgo en Alemania–. La ciudadanía democrática municipal estaría más próxima a aquella que era propia de Atenas en la antigüedad -dejando de lado que la democracia de la Atenas de Pericles, aunque soberana, no era democrática en el sentido moderno, sino en el contexto del esclavismo– o Singapur en el presente. Sin duda, supuestas las ciudades soberanas, en el sentido actual, entonces la determinación «ciudadanía democrática» alcanzaría su sentido pleno y borraría la definición sincategoremática de ciudadanía. Educación de la ciudadanía sevillana significaría sencillamente educación de los ciudadanos que viven en Sevilla para seguir viviendo en Sevilla. Pero entonces, la organización de la asignatura «Educación para la Ciudadanía» no sería competencia del Ministerio, ni siquiera de la Junta de Andalucía, sino del Municipio sevillano.
Pero es evidente que en el proyecto de educación para la ciudadanía no se tiene en cuenta, en modo alguno, el parámetro municipal, menos aún que el nacional (canónico o fraccionario) o que el supranacional (ciudadanía europea). Y de aquí deducimos que la determinación «ciudadanía democrática» mantiene la indefinición sincategoremática de modo intencional, y sólo puede interpretarse como una determinación extrínseca a la función «ciudadanía», puesto que cuando se habla de la ciudadanía en general, tan ciudadanía es la propia de las ciudades aristocráticas (la «República de Venecia», por ejemplo), como de las ciudades democráticas, que además reciben su condición democrática no a escala municipal, sino precisamente a escala nacional: las ciudades o los municipios están incluidos políticamente en sociedades políticas o Estados, y se atienen a sus leyes (en el caso de las naciones fraccionarias, las ciudades están subordinadas en su ciudadanía en la pretendida ciudadanía de los estados fraccionarios). La misma elección de los alcaldes, en la época en que ya no son nombrados por el Rey o por el Gobierno, suele estar canalizada por el mismo sistema de partidos políticos que intervienen en la política nacional. Otra cosa es que las grandes ciudades –Madrid, París, Londres, Nueva York– gocen de una autonomía a escala administrativa muy grande.
Concluimos: la determinación «ciudadanía democrática» no es en modo alguno inocente o inspirada en «motivaciones idealistas» cosmopolitas o humanistas. Está «calculada» para excluir del campo de variables o parámetros a las ciudades inmersas en sociedades políticas o Estados democráticos. De otro modo: la expresión «ciudadanía democrática» no puede pretender asumir un carácter político o estatal, sino a lo sumo meramente ético, vinculado a una democracia procedimental en lo que ella implique de «diálogo», solidaridad y convivencia, tolerancia o paz... La determinación «ciudadanía democrática», según esto, alcanza en el contexto del proyecto de una educación para la ciudadanía ante todo un sentido ético y no político. Pero este sentido ético está al servicio de unos proyectos políticos implícitos e incompatibles entre sí, como puedan serlo el de la formación de una nación política europea, por un lado, o el de una nación política vasca, o catalana, o gallega, por el otro.
Por ello el proyecto de educación para la ciudadanía no puede tener un contenido definido, porque no se sabe qué pueda ser esa ciudadanía en la que se trata de educar a los hombres. Por eso los contenidos que se le asignan son aleatorios y no están engarzados sistemáticamente entre sí. ¿Qué tiene que ver la educación de la ciudadanía con los problemas del aborto, de la eutanasia o del laicismo? Hay que concluir que estos contenidos no son sino un modo de desviar la atención hacia las implicaciones políticas de la ciudadanía real.
Y como la indefinición de la ciudadanía, implica que lo que sigue siendo un concepto político que quiere dejar de serlo, al eludir los parámetros y los valores de la función, contiene virtualmente valores incompatibles, y la indefinición deja de presentarse como el mero estadio preliminar de un proyecto en formación para presentarse como resultado de un proceso elusivo o de repliegue propio de quien no desea o no puede determinarse por alguno de los valores o parámetros del concepto.
Por ello el proyecto es confusionario, porque confunde de hecho los valores más opuestos, e incompatibles que juegan precisamente en el terreno histórico político, y por ello la única opción que le queda al proyectista es huir del terreno histórico político en el cual existen las ciudades, los ciudadanos y la ciudadanía, para refugiarse en el terreno metafísico, ahistórico y atemporal denominado «género humano», o bien «hombre y derechos humanos», como si estos tuviesen contenidos prácticos al margen de la ciudad nacional y no necesariamente a través de ella. Esta es la razón por la cual, como contenidos del proyecto educación para la ciudadanía se consideran objetivos que tienen que ver con la educación del «hombre», no del «ciudadano», en el sentido de la ética, y fingiendo que la ética puede desempeñar los oficios de la política. Pero ocurre que una ética intemporal y ahistórica, como lo es la ética de los derechos humanos, es igualmente vacía y puramente formal, por más que esté disimulada con abundante retórica. Es una ética que elude plantear los problemas reales (los conflictos, las guerras, las incompatibilidades entre intereses) y no porque lo resuelva, sino porque los da por resueltos en el terreno de la práctica política, que es en donde se dirimen las cuestiones de la ciudadanía. Unos ejemplos concretos:
La convivencia, presentada en muchos manuales como uno de los contenidos primordiales de la educación para la ciudadanía. Pero la convivencia es un concepto demasiado vago, y que está pensado como si estuviera referido a una sociedad ideal cuyos individuos se definieran en términos puramente psicológicos: unos individuos que simplemente desean mantenerse en contacto con los demás, en paz y en armonía. Ahora bien, la convivencia efectiva no tiene nada que ver con esto. Ante todo se puede convivir de un modo polémico y no pacífico. Además, para convivir en la ciudad hace falta hablar un idioma común –por eso la convivencia ciudadana de un salmantino es incompatible con la convivencia ciudadana de un individuo que hable euskera y que no sepa hablar otro idioma– y en todo caso la convivencia efectiva no es sólo cuestión de voluntad o de buenos deseos, sino de convergencia de intereses compatibles, lo que implica una distribución adecuada de bienes, propiedades y servicios que no se pueden dar por supuestos, puesto que el problema estriba en su redistribución.
La no violencia es otro de los contenidos más subrayados en la educación de la ciudadanía, de ahí la condena a la guerra en nombre de un pacifismo panfilista. Se supone que la guerra es el mal, y que brota de la naturaleza ineducada de algunos individuos, y que siempre ha sido así. Si fueran coherentes los programadores de la educación para la ciudadanía debieran recomendar vaciar todas las esculturas o pinturas de los museos de arte, las estatuas ecuestres de los héroes, en tanto que implican una exaltación de la guerra o de la victoria. Pero esta interpretación de la guerra equivale a eludir el análisis de las causas políticas de la guerra, circunscribiendo estas causas de un modo infantil, a mecanismos psicológicos, susceptibles de ser modificados por la educación, y diagnosticándolos simplemente como falta de educación cívica en la no violencia. La educación para la ciudadanía establece así una alianza entre una filosofía pacifista empeñada en poner como causa de la guerra o de la violencia a factores psicológicos (la codicia, la ambición, la locura, la mala educación), factores que serían controlados en todo caso por una buena educación ciudadana. De este modo la educación para la ciudadanía se convierte en cómplice de la ignorancia de los ciudadanos acerca de asuntos fundamentales, e induce a los ciudadanos a creer, que en caso de conflicto armado, el ciudadano educado sólo podría mantener su pureza ética, sin necesidad de mancharse las manos, como objetor de conciencia ante el servicio de armas, dejando que un ejército mercenario, pero no un ejército de ciudadanos, saque las castañas del fuego al ciudadano pacifista educado en la «ciudadanía» que quiere mantenerse dentro de su exquisita educación ciudadana.
La tolerancia es otro de los contenidos más valorados en los programas de educación para la ciudadanía. Pero al margen de que se olvida que «tolerar es ofender», con esta predicación lo que se hace es eludir, y no sólo en el aula, los problemas reales sobre las fronteras de la tolerancia en cada caso. ¿Puedo tolerar el velo, el burka, la cliteroctomía, la poligamia, la kale borroka, el vudú, el culto a Satán, el exorcismo, el creacionismo o la teoría del diseño inteligente en nombre de la tolerancia? ¿Debo tolerar que un alumno en nombre de su libertad de pensamiento pueda afirmar que el teorema de Pitágoras de la geometría euclidiana es erróneo? La educación en la tolerancia es inútil en el momento de tener que tomar decisiones intolerantes pero necesarias. Desde el punto de vista práctico la educación en la tolerancia es sólo una huída cobarde de la realidad.
Por último, nos referiremos a la solidaridad como uno de los valores más estimados por quienes programan la educación de la ciudadanía. De la solidaridad se deduce, por ejemplo, una política de puertas abiertas para cualquier inmigrante que acceda a la ciudad. Ahora bien, hablar de la solidaridad sin parámetros es sólo hablar por hablar a niños, porque la solidaridad es también un concepto sincategoremático, que requiere parámetros. Hay solidaridades indeseables, o en todo caso incompatibles entre sí y con la propia existencia de la ciudad, de la Nación política. Desde este punto de vista suponer que la educación en los valores solidarios resuelve los problemas de la inmigración no es sino un procedimiento hipócrita amparado en la mala fe que consiste en predicar la abstención de la toma de decisiones, encomendando a otros que las tomen en su lugar, a fin de mantener su propia pureza ética de ciudadano indefinido.
4. Si nos volvemos ahora a la génesis o funcionalidad del proyecto confusionario que asociamos a la educación para la ciudadanía, podremos aproximarnos hacia las fuentes concretas e históricas que están impulsando el proyecto. Obviamente esta vez nos obligamos a dar un paso más de lo que decimos al establecer la estructura indefinida del concepto de ciudadanía; y este paso más ha de dirigirse a la determinación del valor concreto del concepto funcional de ciudadano que quiere eludirlo. Creemos no equivocarnos si «denunciamos» los dos siguientes géneros de valores que el proyecto de educación para la ciudadanía elude formalmente para poder alcanzar su estadio indefinido:
a) Ante todo los valores nacionales de la ciudadanía, valores heredados de las revoluciones de los siglos XVIII y XIX que dieron lugar a las Naciones políticas canónicas, reconocidas como tales, después de la SGM por la Organización de las Naciones Unidas. Pero en la época de la «guerra fría», el 12 de julio de 1947, se iniciaron los trabajos para conducirnos a la constitución de la OECE (Organización Económica de Cooperación Europea), se firmó el convenio el 16 de abril de 1948: la OECE fue un proyecto casi simultáneo con la conferencia que el general Marshall pronunció en Harvard el 5 de julio de 1947. El Plan Marshall surgió como un medio perentorio para frenar el avance en Europa de la Unión Soviética, y fue complementado con la organización de la OTAN dos años después, en 1949. Tras la OECE se constituyo la CECA en 1952 –que determinó la inmediata constitución del COMECOM, inspirado por la Unión Soviética, que en 1956 invadió Hungría–. En 1948 la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (que no fue firmada, como hemos dicho, ni por los países comunistas ni por los islámicos). A raíz del derrumbamiento de la Unión Soviética, en 1990, la Comunidad Económica Europea se reorganizó en 1991, por el Tratado de Maastrich, como Unión Europea de doce socios, más allá de una unión meramente mercantil. En el borrador del Tratado de Maastrich figuraba la expresión «vocación federal europea», que terminó siendo sustituida, a iniciativa británica, por «para una unión más estricta». Las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, que comportaba el ingreso de nuevas naciones políticas del Este, incluida Turquía si fuera posible, obligaban a redefinir las relaciones entre la Unión Europea y las naciones ajenas a esa Unión. Y era el proyecto de formar esa nueva ciudadanía europea la que inspiró la necesidad de una educación de la ciudadanía por encima de las ciudadanías nacionales. En la II Cumbre de Jefes de Estado de Estrasburgo que ya hemos citado, se explicitó este proyecto, que fue ratificado por el Comité de ministros de Estados miembros de 16 de octubre de 2002. Tras la aprobación del Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (2004), se declaró al año 2005 como «Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación».
En resolución: puede asegurarse que el proyecto de una educación para la ciudadanía fue inspirado por los ideólogos que controlaban las instituciones de la Unión Europea con el objetivo claro, aunque utópico, de establecer una ciudadanía europea que atenuase o desactivase las ciudadanías nacionales que arrastraba la idea de la «Europa de las patrias» tradicionales, como las llamó el general De Gaulle.
Dicho de otro modo: la ciudadanía europea no estaba definida, ni en el pasado ni en el presente (por ello se confiaba, mediante la educación, en el futuro), porque las naciones europeas no habían podido reabsorberse en el proyecto del tratado, que no había alcanzado siquiera la forma de un Estado federal. La Unión Europea no era una nación, y por ello la ciudadanía europea no podía ser el nombre de una nacionalidad europea. La ciudadanía europea resultaba por tanto como una ampliación metafórica de las ciudadanías nacionales clásicas a la nueva «entidad» que Maastrich en 1991 y luego el Proyecto del Tratado de 2004 habían denominado Unión Europea.
Pero una cosa era el proyecto confuso de una Unión Europea (confuso porque arrancando de una unidad económica entre Estados nacionales, pretendía ser a la vez una unión política que sólo podría mantenerse en los límites de una asociación entre Estados, a lo sumo de una confederación, pero nunca de un Estado, ni siquiera federal). En una unión de Estados Nación, los estados conservan su soberanía, y el mismo artículo 60 del Proyecto del Tratado de 2004 establece que cada Estado puede retirarse en cualquier momento de la Unión. La Unión Europea no es un Estado Nación, ni por tanto es una Nación política. Hablar de una nación de naciones, como algunos pretenden, es una alternativa todavía más confusa, puesto que no distingue las naciones étnicas o culturales y las naciones políticas.
Históricamente Europa, como unidad geográfico cultural, no ha sido jamás una nación política, ni tampoco una unión armónica de naciones hermanas, sino una biocenosis de naciones políticas en guerra permanente; jamás hubo una nación política, como lo demuestra de modo definitivo la inexistencia de una lengua europea común, que hubiera sido efecto natural y necesario de una secular convivencia política. La Unión Europea del 2004 no significó por tanto el «nacimiento de una Nación»; en consecuencia, hablar de una ciudadanía europea –por ampliación del concepto de la ciudadanía nacional, ya consolidado tras la caída del Antiguo Régimen– sigue siendo un contrasentido que había que disimular a toda costa. La nación europea es sólo un deseo, y un deseo utópico, y no una realidad, sin perjuicio de los lazos económicos que puedan establecerse entre los socios. Y la indefinición confusionaria de la ciudadanía europea es aquello que trata de ser encubierto por la determinación de «democrática» (a fin de eliminar a posibles socios aspirantes al mercado común de naciones no democráticas). Pero esta determinación no sirve para definir la Unión Europea, porque también abarca a otras muchas democracias no europeas y, tras la caída de la Unión Soviética, se equipara virtualmente con la totalidad de las naciones.
b) Casi paralelamente al proyecto del Tratado de Unión europea de 2004 tuvo lugar en España la victoria electoral del partido socialdemócrata, lo que impulso notablemente los estatutos de autonomía, en el proceso de desarrollo del Estado de las Autonomías, y en la dirección de un incremento de las comunidades autónomas y de sus reclamaciones de definición como naciones (con el corolario de la reclamación de ciudadanías nacionalistas fraccionarias, tales como la ciudadanía vasca, catalana, gallega, &c.). El gobierno socialdemócrata impulsó paralelamente la política de sustitución del adjetivo nacional en su contexto canónico por el de estatal, con objeto de no interferir con los nacionalismos autonómicos (por ejemplo, en lugar de Instituto Nacional de Meteorología, se hablará de la Agencia Estatal de Meteorología; la Orquesta Nacional se denominará Orquesta Estatal, para no interferir con la Orquesta Nacional Catalana).
Y en este contexto, el 4 de enero de 2007, el gobierno español decreta la puesta a punto de los medios destinados a poner en marcha el proyecto de asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía. Este proyecto tenía sin duda la funcionalidad de atenuar los efectos que estaban alcanzando las reclamaciones de ciudadanía nacionalista, frente a la española. Los propios nacionalistas fraccionarios veían en Europa la posibilidad de secesión política respecto de España («en Europa nos encontraremos»), considerando menos peligrosa para sus reivindicaciones nacionalistas la ciudadanía europea que la ciudadanía española. Y el gobierno socialdemócrata también veía en la ciudadanía europea una solución para desactivar los peligros de las ciudadanías nacionalistas fraccionarias.
Todos estos motivos ideológicos se cruzaron y estuvieron en las fuentes del proyecto de una educación para la ciudadanía, proyecto necesariamente confusionario y malformado desde su mismo nacimiento.
5. Concluimos: la indefinición del concepto de ciudadanía implicada en el proyecto de una educación para la ciudadanía es la razón de la inconsistencia interna de los programas del proyecto en el momento en que pasamos a determinar sus contenidos. Nada tienen que ver con un plan de educación de la ciudadanía las cuestiones sobre la autoestima, el aborto, la eutanasia, el laicismo, la libertad o los derechos humanos. Esta derivación de los contenidos de la asignatura hacia la ética, o hacia la moral, o hacia la antropología, equivale en realidad a una huida de las cuestiones vinculadas propiamente a la ciudad y a la ciudadanía, y propician una metafísica de la ciudadanía humanística cosmopolita, fundada en los postulados de la paz perpetua y de la alianza de las civilizaciones.
Paralelamente el gobierno socialdemócrata tiende a eliminar la posibilidad de un análisis filosófico de las cuestiones implicadas en los programas de educación para la ciudadanía, sin duda porque considera que esta filosofía está ya «realizada» en las propias directrices de los programas establecidos por el gobierno democrático, y por ello encomienda, en principio, a los profesores de filosofía, confiando que, como dóciles funcionarios del Estado, identificarán su libertad de cátedra con las mismas directrices gubernamentales. Dicho de otro modo, la filosofía realizada por el gobierno socialdemócrata no deja de ser por ello una realización metafísica de la filosofía. Precisamente por ello se produce el choque entre la Conferencia Episcopal (o el Vaticano) y el gobierno socialdemócrata. Porque la educación de la ciudadanía será entendida por la socialdemocracia como educación en los derechos humanos, en la humanidad de Krause, en su proyecto de una Alianza de la Humanidad (que Zapatero redefinió como Alianza de las Civilizaciones). Una sociedad universal que Sanz del Río, en su Ideal de la Humanidad, §112, definió como la «verdadera ciudad de Dios en la Tierra».
Final
Una reformulación positiva del proyecto
«Educación para la Ciudadanía»
1. El proyecto de una «educación para la ciudadanía» es constitutivamente confusionario cuando el concepto de ciudadanía se utiliza como concepto sincategoremático, es decir, como característica de una función de la que no se dan parámetros ni valores, sino que se evitan deliberadamente (pues no es fácil pensar que esta evitación pueda deberse a una mera ingenuidad infantil). Es imposible proponernos este concepto indefinido como objetivo de algún proyecto positivo, ni siquiera en el terreno pedagógico. En torno a él sólo caben proyectos confusos que mezclan dominios muy diversos que lo confunde todo, para fingir (o todavía peor: para creer) que el objetivo se desarrolla con contenidos propios.
En realidad, los contenidos, incluso los éticos, de esos derechos humanos, ni siquiera se derivan de la idea de hombre, sino de los grupos de individuos humanos que, a través de los siglos, prehistóricos e históricos, han ido singularizando a los hombres como elementos pertenecientes a tribus, poblaciones, culturas o ciudades diversas, que están siempre presupuestas en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cuando en esta Declaración se asegura que los derechos humanos se mantienen con independencia de la lengua, ¿se sugiere que fuera posible hablar de hombres alalos? Porque un animal que no habla, aunque proceda por operaciones raciomorfas, no es un ser humano. Luego la abstracción de las lenguas, postulada en la Declaración de Derechos Humanos, se refiere a las diversas lenguas particulares, respecto de otras. Lo que se quiere decir acaso es que los hombres tienen derechos fundamentales no con independencia de las lenguas (con independencia de su condición de homo loquens), sino con independencia de una lengua cualquiera en especial, pero sin que esto signifique que el hombre pueda ser sujeto de derechos anteriormente a la adquisición de un lenguaje.
2. Según esto, la única manera que se nos presenta para reformar el proyecto de educación para la ciudadanía de un modo positivo, con conceptos claros y distintos, es partir de una definición paramétrica de la ciudadanía, siempre que los parámetros determinen valores positivos de la función ciudadano. Y sin duda los parámetros pueden tomarse de lugares muy diferentes. Los más adecuados, en nuestro caso, son sin duda los que tienen que ver con la nacionalidad política. Si entendemos la ciudadanía positiva (no indeterminada) como el valor que toma la ciudadanía en función de la nacionalidad francesa, de la nacionalidad española, pongamos por caso, definiremos la ciudadanía como la condición propia del individuo que posee la nacionalidad francesa o la española, y en torno a este concepto podremos organizar programas y metodologías consistentes de educación en esa ciudadanía.
Y también habría un concepto claro de ciudadanía, y un proyecto de educación para la ciudadanía consistente, si la definiéramos como nacionalidad catalana o como nacionalidad gallega, porque en ese caso también estaríamos dentro del concepto de la educación de la ciudadanía nacional, cuya primera lección sería el tratado sobre la lengua nacional. La dificultad está en que la ciudadanía catalana o la ciudadanía gallega son incompatibles por completo con la ciudadanía española. Y lo mismo se diga de la nacionalidad europea respecto de la española o de la francesa. Precisamente por ello el proyecto de nacionalidad europea es problemático desde el momento en el cual no existe una lengua europea, común a los europeos (y que no sea ni el inglés, ni el español, ni el francés, ni el alemán, ni el italiano).
Ocurre pues que los diversos proyectos positivos de educación en una ciudadanía nacional no son viables desde el punto de vista político nacional, y plantea problemas políticos mucho más graves de los que la educación para la ciudadanía indefinida pretende resolver.
3. Cabría sin embargo tomar el parámetro de la función ciudadanía a una escala intermedia, por así decirlo, entre la política y la ética, es decir, no ya en valores dados a escala nacional, o a escala de ciudades soberanas (políticas, por tanto), sino a escala de poblamientos, villas, urbes o ciudades, en el sentido que este concepto cobra en la Geografía humana.
Una ciudad, en la época de la globalización –del comercio y del turismo internacional– se define como un poblamiento que implica «una interrupción o un nudo en la red planetaria de transportes terrestres, pero también aéreos o marítimos»; una realidad que está representada en un mapa de carreteras, como un nudo de la red designado por nombres propios (Lisboa, Coimbra, Zamora, Medina del Campo, Lyon, Munich...), correspondientes a los rótulos que en el terreno están emplazados en los límites del poblamiento indicando el «centro ciudad» o el «centro urbano». Como variables independientes tomaríamos por tanto a las ciudades así definidas, a esta «escala municipal». En estas ciudades, villas o pueblos encontraremos siempre, si no ya un templo, como decía Plutarco, sí un ayuntamiento. A cada ciudad así definida corresponderá una ciudadanía definida, la ciudadanía urbana o geográfica.
4. Esto supuesto, los proyectos de educación en las diversas ciudadanías, por numerosas que fueran (cinco mil, cien mil, quinientas mil), estarían en principio perfectamente definidos. La educación en la ciudadanía de una ciudad como Sevilla se ajustaría a programas que debería incluir obligatoriamente el conocimiento de la red de calles, plazas, parques, redes de alcantarillado, caserío, monumentos, centros públicos, ayuntamiento, hospitales, mercados, universidades, teatros, casinos, iglesias, plazas de toros, en su caso. En los programas debiera figurar también el conocimiento de los edificios (pongamos por caso, la rampa de la Giralda, en Sevilla), la participación en los actos públicos (fiestas, procesiones), la historia de la ciudad y, por supuesto, la práctica de la urbanidad, por ejemplo, no escupir en el suelo, una de las normas más señaladas por el gobierno chino de Hu Jintao. En la educación de la ciudadanía debiera figurar también, además de la conducción vial peatonal o motorizada, el aprendizaje en la selección y clasificación de basuras, &c.
La escala de los programas para la educación de la ciudadanía en este sentido positivo no sería por tanto supranacional, nacional o autonómica, sino urbana o municipal. Y por ello mismo podría considerarse cosmopolita, puesto que las ciudades están extendidas por todo el mundo.
Y en cualquier caso los programas para esta educación positiva de la ciudadanía no tendrían por qué circunscribirse a la estricta ciudadanía idiográfica propia de cada ciudad. La educación de la ciudadanía tendría que establecer comparaciones entre la ciudad propia de referencia y otras ciudades vecinas o lejanas, pues sólo conociendo otras ciudades podríamos conocer también la nuestra y su posición relativa respecto de las otras. Pero esta comparación entre ciudades implica clasificaciones, tipologías de ciudades, teorías sobre la ciudad y su historia.
Los proyectos de educación de la ciudadanía a esta escala no se reducirían, como hemos dicho, a una educación local, de «campanario»; la educación sería propiamente cosmopolita, aunque organizada en torno a la ciudad desde una perspectiva muy próxima a la que es propia del antropólogo viajero, o a la del viajero antropólogo, que se interesa por lo que ve, confronta y respeta lo que existe aunque a determinada distancia, es decir, sin necesidad de una identificación chauvinista con ninguna de ellas.
Por último, la asignatura educación para la ciudadanía, orientada en este sentido positivo, no tendría por qué ser encomendada a profesores de filosofía, o a profesores formados en derecho constitucional o político. Podrían ser los profesores de geografía humana, de historia o de antropología, aquellos que estarían en mejor disposición, en principio, para encargarse de esta asignatura. La eliminación de las cuestiones de carácter filosófico, ético, &c., podría clarificar los confusos programas de la actual educación para la ciudadanía y remitirse a cursos de filosofía, en los que encuentran su asiento adecuado.
