Gustavo Bueno, Educación, ¿para qué?, El Catoblepas 129:2, 2012 (original) (raw)

El Catoblepas • número 129 • noviembre 2012 • página 2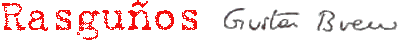
Gustavo Bueno
Conferencia de clausura del IX Curso de Verano de Filosofía en Santo Domingo de la Calzada, viernes 20 de julio de 2012

Introducción
No ocultaré que la formulación del tema de esta conferencia de clausura del IX Curso de Verano de Filosofía en Santo Domingo de la Calzada, 2012, está inspirada en la célebre respuesta que Lenin dio al político socialista español Fernando de los Ríos, cuando éste, en su calidad de miembro de una comisión de partidos socialistas y anarquistas españoles que visitó a las autoridades del recién instaurado régimen que daría comienzo a la Unión Soviética, y tras escuchar las explicaciones del nuevo gobierno revolucionario, preguntó con cierto recelo: «¿Y qué lugar queda en el nuevo sistema para la libertad?». Lenin le respondió: «Libertad, ¿para qué?».
Con esta respuesta Lenin quiso, sin duda, salir al paso de las pretensiones más o menos metafísicas de todos aquellos partidos que inscribían como divisa en sus banderas la palabra «¡Libertad!», cuando quienes las llevaban, y el pueblo hambriento al que decían representar, no necesitaba tanto libertad cuanto pan y trabajo. Es como si la libertad, como objetivo abstracto (nosotros diríamos: lisológico) de la revolución, por sublime que fuese, se apareciese entonces como un objetivo vacío.{*}
I. La pregunta «¿para qué?» como pregunta por los fines de algo (cosa, acción, institución…)
1. Pero «la educación» no es un objetivo menos vacío, cuando es reclamada en abstracto (lisológicamente), sin adjetivación alguna, una y otra vez, por tantos arbitristas políticos, «pensadores» o «intelectuales», orgánicos o inorgánicos, que ponen a la educación como el objetivo clave que permitirá llevar a una sociedad a la cima de la Justicia y del Bienestar: «Tenemos fe en la educación como medio principal, necesario y suficiente, para asegurar el futuro de nuestros hijos». «El progreso del Estado depende de la proporción del PIB que destine a la educación: incrementaremos esta proporción desde el 5% hasta el 10%, desde el 20% hasta el 50%». «La educación pública y gratuita es la mejor inversión política,» &c.
2. Y es en el momento en el que tenemos en cuenta esta exaltación lisológica sublime de la educación sin adjetivos, de la educación tomada en absoluto, o incluso acaso con alguna determinación redundante («educación de calidad», pongamos por caso), cuando formulamos la pregunta: «Educación, ¿para qué?».
Pues sólo si sobreentendemos qué clase morfológica de educación (distinta y aún opuesta a otras) exaltamos y, por tanto, qué otras clases morfológicas de educación rechazamos –o, al menos, relegamos a rangos más bajos–, podemos tomar la educación sin adjetivos como la más segura garantía de los programas políticos progresistas. Es cierto que una gran cantidad de padres de familias iletradas darán por sobreentendidos los contenidos de la educación, y responderán apresuradamente, con ingenua petición de principio, a la pregunta que les asombra por su aparente estupidez: «¿para qué la educación?», con una evidente respuesta: «Para que nuestros hijos estén educados cuando sean adultos.»
Pero como hay muchas maneras de encauzar o dirigir esta educación, ¿por qué no nos apresuramos a especificar de inmediato la educación que, en abstracto, exaltamos en nuestros programas políticos?
Al reclamar más educación, a secas, en lugar de comenzar pidiendo una educación especificada ante otras posibles (por ejemplo, la educación matemática frente a la educación física o la educación histórica), ¿olvidamos, sin justificación alguna, la necesidad de tal especificación, o bien nos vemos impulsados, por algún tipo de necesidad, a este olvido o a esta abstracción?
Lo cierto es que el objetivo de la educación debe ser cualificado, y que algunas cualificaciones, que suelen darse por sobreentendidas (por ejemplo, cuando se pide una «educación de calidad», o bien una «enseñanza de calidad»), no son suficientes, porque, por su redundancia, estas respuestas sólo afectan a algún aspecto relativamente secundario de la educación (por ejemplo, a los medios técnico didácticos puestos en manos del profesor para «elevar la calidad de su enseñanza», tales como vídeos, ordenadores, cañones de proyección o, en general, medios audiovisuales) y no a los aspectos primarios, a los «contenidos». ¿Acaso una educación de calidad, en cuanto a los recursos técnico didácticos utilizados, es garantía de una buena educación? Cuando estos medios «que elevan la calidad de la enseñanza» se ponen al servicio de una ikastola, en la cual se enseñan patrañas históricas o geográficas, por no decir patrañas antropológicas o políticas, sobre los orígenes y evolución de los «pobladores de Euskal Herria», la «educación de calidad» resultará ser, sin embargo, tanto peor o maligna (por los errores o falsedades que contiene) cuanto más refinados sean los recursos y los procedimientos didácticos.
3. Suponemos que la pregunta «¿para qué?», que nos suscitan determinadas propuestas, objetos o instituciones, buscan, como respuesta, fines apropiados o pertinentes, ya sea directamente, por sí mismos, ya sea indirectamente como medios (o fines subordinados) a otros fines presupuestos, de un modo más o menos explícito. A veces, no es posible determinar estos fines, y no ya porque sean desconocidos (¿cuál fue el fin que las autoridades nazis se propusieron para poner en marcha la «solución final»?), sino acaso porque los fines por los que preguntamos no existen, salvo en un mundo mítico («¿para qué fue creada la Luna?»).
Parece evidente que, con pleno sentido, actuamos cuando preguntamos «¿para qué?» cuando estamos ante una cosa, una acción o una institución que ha sido formada propositivamente por sujetos humanos, es decir, por sujetos dotados de una conducta propositiva que se ha fijado fines (planes o programas), fines operantium, vinculados de algún modo a los fines operis como objetivos de su acción. Y esto sin perjuicio de que los planes y programas fijados fueran oscuros o confusos, hasta el punto de encubrir el verdadero fin inconsciente de la acción (como pudo ocurrir en el caso de los planes quinquenales soviéticos). Dejamos de lado, desde luego, los fines no propositivos, aunque sean teleológicos. Las abejas que construyen su panal no preparan planos o dibujos al modo de los arquitectos.
Ahora bien, la atribución de fines a la educación o a la libertad (o a la respiración, o a la paz, o a la guerra), como respuesta a la pregunta «¿para qué la educación?» (o la respiración, o la libertad, o la paz, o la guerra), puede hacerse de muy diversas maneras y con alcances muy distintos.
Por ejemplo, según algunos (mejor, muchos), los fines que se atribuyen a la educación, en cualquiera de sus programas, serían siempre no ya sólo superfluos sino contraproducentes, puesto que cualquier educación reglada, según planes y programas impuestos por una familia, por una asociación de familias, por una iglesia o por un gobierno, sería siempre coercitiva, e impediría que los hombres «desplegasen libremente su naturaleza». Es la idea que, según la alegoría de Antonio de Guevara, había sacado el emperador Marco Aurelio cuando vio, ante el senado, al «villano del Danubio», un bárbaro que respiraba tranquilidad en su paz, igualdad y libertad, y que, por así decirlo, no deseaba ser educado en la disciplina militar o civil romana. Marco Aurelio, tras oírle, cree, según Guevara, que el villano del Danubio, un bárbaro con cabellos erizados y barba larga, es en realidad un dios entre los hombres. Desde luego, Guevara no estaba pensando tanto en la contraposición entre el emperador Marco Aurelio y el villano del Danubio, cuanto en la contraposición entre Carlos V y los indios recién descubiertos, al modo como los vería Bartolomé de las Casas en su Brevísima relación (1552), o al modo como Pedro Mártir de Anglería (en sus Décadas del orbe nuevo, 1493-1525) contrapuso al viejo octogenario desnudo –el «filósofo desnudo»– que tras oír misa se dirigió a Diego Colón; el filósofo desnudo que prefigura el buen salvaje, a quien no conviene educar salvo según «la naturaleza», del Discurso de Rousseau de 1754, o al tahitiano del Suplemento al viaje de Bouganville (1771) de Diderot, o, en nuestros días, al hombre que ha regresado al primitivo estado del nómada recolector, que todavía no ha caído en la «educación premilitar» propia del hombre cazador, y menos aún en la trampa de la agricultura, del que nos habló John Zerzan en su Malestar en el tiempo (2001).
Y, ¿para qué podría haber querido la educación Hay, el «filósofo autodidacto» que imagino Abentofail (1110-1185), visir en la Granada del sultán almohade Abu Yakub Yusuf? Sin necesidad de que nadie le educase (con calidad o sin ella), Hay, amamantado por una gacela, en una isla desierta de la India, habría llegado, según el relato, a alcanzar por sí solo, y sin necesidad de ningún maestro, los más elevados conocimientos teológicos y filosóficos. A los cuarenta años, a través del éxtasis, la unión mística con el Entendimiento agente. Es cierto que años después, el asceta Asal llega a la isla de Hay buscando estar «solo con el Solo», pero se encuentra con Hay. Es cierto que Asal «educa» a Hay, enseñándole a hablar; pero cuando escucha el relato constata que Hay ya sabía lo que él pretendió enseñarle. Ulteriormente, Asal y Hay emprenden un viaje a una isla vecina para iluminar, mediante la educación, a sus habitantes en las verdades más sublimes. Pero, habiendo comprobado que sus esfuerzos resultaban ser inútiles, dada la indiferencia de los isleños, decidieron volver a su refugio primitivo.
Con todo, la duda de Abentofail acerca de la posibilidad de un propósito o plan de educación, había sido ya suscitada muchos siglos antes por los sofistas griegos, como Gorgias y, sobre todo, por Sócrates. Sócrates mantuvo la tesis de que la enseñanza de la virtud o de la ciencia es imposible, y que la misión del maestro no era tanto la de enseñar al discípulo en alguna verdad (por ejemplo, enseñar al esclavo de Menón la forma de duplicar un cuadrado) sino ayudar a que el saber que él ya posee lo despliegue por sí mismo.
4. Sin embargo, otras veces, la pregunta «¿para qué la educación?» (o ¿para qué la respiración, o la libertad, o la paz, o la guerra?) puede ser respondida apelando a fines precisos definidos y, por así decir, institucionalizados, lo que ocurre cuando la educación (o la respiración, la libertad, la paz, &c.) aparece adjetivada, es decir, no exenta. Por ejemplo, cuando preguntamos: «¿para qué la educación militar?» (o bien para qué la educación musical, o la educación filosófica), la respuesta estaría implícita, al menos en sus líneas generales, en el calificativo que determina el término educación («educación militar para instruir a los jóvenes en el uso de las armas»; «educación musical para conseguir que el sujeto ignorante aprenda a tocar la flauta, o el violín o el piano»). Es cierto que habrá que discutir, a continuación, el para qué quieren los jóvenes aprender a disparar fusiles o metralletas, o para qué conviene que todos los niños aprendan a tocar la flauta, el violín o el piano. Pero estas nuevas preguntas ya no giran en torno al fin interno o inmediato de la educación, sino que giran en torno a otros asuntos, tales como la guerra, la música o la gimnasia.
El fin propositivo implica el tiempo local de un sujeto práctico, el antes y el después inmediato, no ya psicológico-individual (puesto que el sujeto práctico está involucrado siempre en un grupo), ni siquiera introspectivo (al modo como lo era la «duración real» de la que habló Bergson). Lo que descartaríamos es el tiempo absoluto (el «tiempo del Ser», al que se refiere Platón en su Timeo, 37c) involucrado (según H. Weinrich, en su Tempus. Besprochene und Erz�hlte Welt, 1964) con el «tiempo narrado». Es el tiempo dado a escala de los sujetos operatorios propositivos; por ello, cuando los fines de la educación se proponen con fórmulas que desbordan toda escala operativa propositiva (fórmulas tales como el fin de la educación es «la educación de la Humanidad», o bien, la «educación del Género humano»), entonces las respuestas son metafísicas o retóricas, o simplemente esconden objetivos vinculados a los «saberes de cada pueblo», y no son objetivos comunes a todo el Género humano.
5. Según esto, y puesto que, al parecer, la pregunta «¿educación para qué?» encuentra dificultades insuperables cuando el término «educación» se utiliza sin adjetivar, como término exento o absoluto, lo prudente sería comenzar, con el espíritu del nominalismo, abandonando el término universal «educación», y sustituyéndolo por los términos cualificados o especificados compuestos, tales como educación militar, educación musical o educación filosófica. Porque, podría decirse, «educación» es un término universal, como pueda serlo el término «triángulo»; pero no es posible educar universalmente, como tampoco es posible dibujar un «triángulo universal», debido a que, como ya dejó advertido Locke, podemos dibujar un triángulo equilátero, o isósceles, o escaleno, pero jamás un triángulo universal que no sea ni equilátero, ni isósceles, ni escaleno.
Sin embargo, el argumento «nominalista» de Locke es falaz. No sólo porque tal argumento no se dirige de hecho contra los universales, en general, negándoles su condición de conceptos (los cuales quedarían reducidos a una especie de «marca» para designar a los conjuntos de triángulos singulares): el argumento de Locke, a lo sumo, sólo se dirigiría contra el género triángulo, cuyas especies equiláteras, isósceles o escalenas, son también universales, por relación a los triángulos singulares correspondientes. Sino, sobre todo, porque cuando el argumento pretende ser dirigido contra el triángulo universal, se apela a la imposibilidad de «dibujarlo» en general, para así probar su inexistencia como concepto universal. Pero, con esto, el argumento no puede siquiera conducirnos a la conclusión de que el triángulo universal no sea un concepto, por el hecho de que él no pueda dibujarse abstrayendo sus especificaciones específicas de equilátero, isósceles o escaleno. Estas especies (o clases) de triángulos son disyuntas, y no pueden sus diferencias específicas concurrir en un mismo dibujo de triángulo, que debería ser, o bien equilátero, o bien isósceles, o bien escaleno.
Sin embargo, la disyunción de estas diferencias en los singulares (en la extensión universal-distributiva de los triángulos individuales dibujables) no envuelve disyunción alguna cuando nos referimos a las propiedades triangulares intensionales de triángulos específicos más diversificados (tampoco envuelve incompatibilidad en cuanto a la posesión distributiva de las propiedades trigonométricamente intensionales). En efecto, los teoremas de la Trigonometría afectan a los triángulos en sus diversas especies; el teorema: «la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a dos rectos» vale para todos los triángulos, equiláteros, isósceles y escalenos; incluso el teorema de Pitágoras, que apareció referido a un triángulo isósceles, mitad de un cuadrado, vale para los triángulos equiláteros puesto que todo triángulo equilátero puede considerarse compuesto de dos triángulos rectángulos, cada uno de los cuales satisface el teorema de Pitágoras. Luego la estructura genérica «triángulo pitagórico» puede considerarse presente en todo triángulo, cualquiera sea su especie, y aunque el triángulo universal no sea un género jorismático. Porque él es un género intensional común a las tres especies, extensionalmente disyuntas del triángulo universal. Por ello, aunque no pueda dibujarse («representarse») el triángulo universal, cualquier triángulo asume (en ejercicio) los teoremas trigonométricos, no por mera acumulación inductiva de sus especies, sino por su estructura, que hace que las propiedades trigonométricas intensionales sean universales o comunes (genéricas) para todas las especies de triángulo, aunque estas especies sean disyuntas extensionalmente.
Cuando en lugar del triángulo universal (del triángulo sin adjetivar) hablamos de la educación universal (o educación sin adjetivar) –y de este modo hablamos constantemente, sobre todo en foros políticos de amplio radio– la situación es similar, aunque no sea exactamente la misma. La educación puede considerarse siempre especificada, y sus especies pueden ser disyuntas, y aún incompatibles en extensión, como ocurre con el triángulo universal; pero, a diferencia de lo que ocurre en Trigonometría, las especies del género educación pueden ser incompatibles intensionalmente. Este sería el caso del ideal de educación que los soviéticos llamaron «educación politécnica del hombre nuevo o total», puesto que es imposible que un individuo humano pueda resultar educado en los millares de idiomas que se hablan en la Tierra, o en los cientos de artes mecánicas o en las docenas de ciencias reconocidas como desarrolladas por la especie humana.
Desde este punto de vista, la pregunta «¿educación para qué?» equivale, no ya tanto (o solamente), a poner en duda la posibilidad de la educación, o a poner en evidencia su inutilidad (al menos para los fines predeterminados que pudieran asignarse a la educación reglada), sino a expresar el requerimiento de seleccionar las especies de educación que la autoridad planificadora competente en cada caso (la autoridad familiar, la autoridad política –sea tiránica, aristocrática o democrática– o la autoridad eclesiástica) juzga necesario impulsar, sabiendo que esta selección implica cerrar el paso a otras especialidades. Si una autoridad política decide, aunque sea «democráticamente», que en los nuevos planes de estudio para la población española debe figurar como uno de los fines de la educación global la educación en lengua inglesa, hablada y escrita a un nivel 4 sobre 5, fin subordinado como un medio al fin o plan propuesto como objetivo político, a saber, que el 85% de los españoles, en el año 2050, hablen y escriban inglés a un nivel de 4, entonces aquella misma autoridad política (sea democrática, sea aristocrática) deberá renunciar a una educación destinada a conseguir que la población española hable, en el año 2050, o acaso en el año 2100, alemán, ruso, chino, o incluso español.
Por ello, cuando formulamos la pregunta «¿educación para qué?» no es porque estemos necesariamente poniendo en duda la necesidad de la educación, sino subrayando la necesidad de elegir unas especies de educación frente a otras. Lo que equivale a comprometernos a «lanzar» a nuestros hijos o descendientes por un camino escogido por nosotros antes que por otros caminos. Pero, ¿esta decisión tiene un fundamento sólido, o no va más allá de un espejismo oportunista? ¿Para qué la educación en inglés, y no en ruso, o en chino, o en hindú o en español? ¿Para qué la educación en flauta travesera y no la educación en tambores africanos? ¿Para qué la educación orientada a asimilar manuales, técnicos o científicos, y no la educación orientada a la meditación trascendental o el taichí?
Ahora bien: estas disyuntivas ante los fines mediatos o inmediatos de la educación demuestran que las dificultades, o incluso las imposibilidades de dar una respuesta global a la pregunta «¿educación para qué?» no se resuelven mediante la mera especificación o adjetivación del término educación, porque esta especificación tiene siempre un alto componente de arbitrariedad y, en todo caso, la educación de la que hablamos (al menos en un curso de filosofía), no puede circunscribirse a una educación específica, cuyos problemas se plantean a una escala tecnológico categorial y no filosófica. Pero desde el momento en el cual asumimos la necesidad de incluir en la respuesta a la pregunta «¿educación para qué?» diversas especificaciones de la educación, ya no podríamos tampoco hablar de una educación especificada. Sería necesario referirnos a una educación en múltiples especificaciones, sabiendo además que no existe compatibilidad entre ellas, y que por tanto es muy probable que cada «combinación» propuesta presuponga un denominador común confuso y oscuro, una idea borrosa, una idea filosófica que, sin perjuicio de su necesidad, requiere también ser analizada para alcanzar algún grado de claridad y de distinción «morfológica».
6. Concluimos: la pregunta «¿educación para qué?» es, en el fondo, una pregunta por los fines de la educación; pero por unos fines que, a su vez, están subordinados o coordinados a otros fines que nos vienen dados con relativa independencia respecto de los fines de la educación.
Dicho en lenguaje político administrativo: los fines, planes o programas de educación que puede ofrecer un Ministerio de Educación (en donde el término educación figura como término lisológico), sólo cuando se subordinan (y desde luego, cuando se coordinan) con los fines de otros Ministerios pueden ser determinados morfológicamente. Un Ministerio de Educación no puede establecer planes de educación si no es en función de los fines de otros Ministerios. Un Ministerio de Educación no puede planificar como si estuviera «flotando en el vacío», a fin de desprenderse de todo «partidismo sectario», y mirando, con absoluta libertad, al «Género humano» del que forma parte la población sometida a su jurisdicción. Y, sin embargo, esta parece ser la perspectiva de los legisladores demócratas cuando, preparando la Ley de Educación, parecen estar pensando en el «proceso de desarrollo de las infinitas virtualidades contenidas en cada uno de los ciudadanos del futuro». Un Ministerio de Educación ha de comenzar definiendo las coordenadas de la sociedad de su jurisdicción, ha de saber que esta sociedad está determinada históricamente entre otras sociedades, y que los objetivos de cualquier Ley de Educación no pueden referirse tanto a los componentes genéricos de la sociedad (tales como su «Humanidad») sino a sus componentes específicos e históricos, y a su estado actual en el presente, tal como se aparecerá a los restantes Ministerios. El Ministerio de Educación está siempre involucrado con otros Ministerios. Tradicionalmente, en España, estuvo involucrado en el Ministerio de Fomento (y entonces habría que preguntar: «¿Fomento para qué?»); otras veces el Ministerio de Educación se involucra con el Ministerio de Cultura; pero cultura es también una idea lisológica, por no decir mítica, y habría que preguntar, «¿cultura para qué?». O bien, estará involucrado con el Ministerio de Ciencia, y entonces habrá que preguntar, ¿de qué tipo de ciencia se habla?
Pero si el Fomento, la Ciencia o la Cultura (por tanto, la Agricultura, la Arquitectura, el Ejército, y todo aquello que se integra en el «todo complejo» del que habló Tylor) están involucrados en la educación, ¿no sería conveniente poner todos los Ministerios a la luz del Ministerio de Educación, a la manera como ya es habitual poner las Facultades de Medicina o de Veterinaria, cuando se las considera bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, o al menos, del Ministerio de Educación y Ciencia? También es verdad, sin embargo, que una cosa es la Medicina y otra la educación en Medicina.
II. La idea de Educación finalista como idea lisológica, oscura (no clara) y confusa (no distinta)
1. Supongo que es casi seguro que estaremos de acuerdo con la tesis de que la «educación» no es algo simple, sino que es algo (aliquid) que tiene la forma de una «constelación educacional», de un todo educacional muy complejo, sin perjuicio de que a su vez, ella misma, sea una parte de la «cultura» a la que Tylor definió precisamente como «todo complejo».
Pero las «culturas» son múltiples y sus instituciones respectivas no son siempre coherentes (por ejemplo, ateniéndonos a la pauta cultural «matrimonio», la institución de la poligamia es incompatible con la institución de la monogamia; o bien, si nos atenemos a la pauta cultural «religión», la institución «politeísmo» es incompatible con la institución «monoteísmo»). Ahora bien, esta complejidad contradictoria de la idea de cultura –y, por tanto, de la idea de educación finalista involucrada en ella– significa, traducida al plano lógico, que la idea de educación finalista utilizada en abstracto, sin adjetivos, es en realidad una idea lisológica, incluso un lisologismo, que engloba fines mutuamente contradictorios. Dicho de otro modo: que la pregunta «¿educación para qué?», lejos de ser una pregunta filosófica (como generalmente es interpretada), es en realidad una pregunta sobreentendida a escala política de un Estado, de una federación de Estados o acaso de la sociedad universal de los Estados (por ejemplo, de la UNESCO), es decir, es una pregunta sin respuesta. En todas las culturas humanas, en el sentido de la Antropología cultural, aún reconociendo su gran diversidad y su mutuo enfrentamiento, nos encontramos, como integrantes, o factores suyos con las cosas corpóreas (incluidas aquellas que la UNESCO considera como bienes del «patrimonio inmaterial de la Humanidad»). Podremos afirmar por tanto, sin miedo a equivocarnos, que la idea de educación engloba a entidades corpóreas específicas, tales como alumnos, menores o mayores de edad, libros de texto, bibliotecas o laboratorios, profesores o trabajadores de la enseñanza, aulas, anfiteatros, &c. Pero también, y necesariamente, acciones de maestros y discípulos, a instituciones (sobre todo en la educación reglada); es decir, nos encontramos con la organización de las cosas y de las acciones en clases jerarquizadas de profesores y alumnos, con sus correspondientes métodos de selección, planes y programas educativos.
a) Del mismo modo que las religiones terciarias son «constelaciones» en las que englobamos templos, estatuas de dioses, ceremoniales, sacramentos (porque la religión sin templos ni sacramentos es sólo una religión virtual, sin «cuerpo»), la educación engloba, ante todo, multitud de cosas, o morfologías corpóreas, tales como las descritas (edificios, aulas, pupitres, anfiteatros, grabados de video o de audio, pizarras, maquinas y programas de enseñar, &c.).
b) La educación (la «constelación educativa») tiene también como componente esencial suyo las acciones de los educadores y de los educandos, de los inspectores y de los ministros, incluso de los parlamentarios que aprueban una ley de educación en las democracias. Pero las acciones estrictamente educativas son las acciones y las reacciones de los maestros y de los discípulos, acciones y reacciones comparadas muchas veces con las acciones del agricultor que cultiva o labra un campo para obtener sus frutos. Lo corrobora la etimología del término educación, derivado del eductio latino, tal como lo definían los escolásticos (así lo recuerda Suárez, Disp. Meth. I, 15, 2: «eductio formae de potentia materiae»; o Micraelius, Lexicon philosophicum, 1653, col. 365: «Eductio igitur de potentia est productio Formae in materia ab agente naturali»). Más aún, esta etimología escolástica manifiesta el parentesco profundo entre la educación y la cultura subjetiva (una metáfora, que venía de la Antigüedad –la _cultura animi_–, basada en la analogía de proporcionalidad entre los términos campo virgen / labrantío o cultivado con el arado, y alma virgen / cultivado con la pluma. En cambio la cultura objetiva ya no tiene tanto que ver con la cultura subjetiva propia del Ministerio de Educación como con la cultura objetiva más propia del Ministerio de Cultura.
c) Por último, la «constelación educativa» (sobre todo la educación reglada) se nos presenta no como un conjunto de acciones o cosas aleatoriamente compuestas (como era el caso de lo que Dewey llamó «educación difusa»), sino encadenadas «según un orden preestablecido». Un orden que permitiría asegurar a un inspector central de la Tercera república francesa, desde su oficina de París: «En este momento, las 11 horas 5 minutos del día 10 de noviembre, en todos los liceos de Francia el profesor de gramática francesa está explicando a sus alumnos los pronombres personales de tercera persona.»
Pero lo importante es no interpretar a las instituciones educativas como «superestructuras» importadas (por ejemplo, de las instituciones familiares o militares, cuya influencia no se niega), sino como organizaciones o encadenamientos «diaméricos» de los mismos componentes reseñados en el apartado a).
2. Cada uno de estos componentes –los primogenéricos (como pudiera serlo un anfiteatro o un profesor de cerámica), los segundogenéricos (como los debates que tienen lugar en el anfiteatro o las lecciones magistrales) y los terciogenéricos (jerarquías institucionales, ratio profesores/alumnos)– es el resultado de múltiples causas, pero siempre canalizadas por conductas propositivas y, por tanto, finalistas, configuradas ante todo en perspectiva emic, pero perceptibles también en distintas perspectivas etic. Las «cosas» de la constelación educativa no son resultados de procesos azarosos, sino de conductas propositivas orientadas, pongamos por caso, a construir aulas capaces y luminosas, sillas anatómicas, anfiteatros, pupitres adecuados, &c. Las acciones están calculadas a largo plazo en los planes de estudio. Las acciones de un probo profesor de latín sobre sus alumnos pertenecen a una conducta propositiva orientada a conseguir, por ejemplo, que durante la próxima semana los alumnos aprendan la tercera y la cuarta declinación de diversas palabras latinas; pero etic, un observador de este profesor, podría ver, o bien la mera rutina (finis operis) propia de un funcionario cumplidor, o bien la conducta propia de una personalidad autoritaria que tras el aspecto de maestro cumplidor esconde una vocación de centurión o de sargento.
Las instituciones educativas son resultado de acciones propositivas que no comienzan ex nihilo sino que generalmente están inspiradas en instituciones previamente dadas, sometidas a las reformas más o menos profundas determinadas por su entorno.
Todos estos componentes de la constelación educativa tienen fines específicos, subordinados o coordinados con otros fines, a veces ellos mismos educativos. Otras veces ajenos a la educación (fines religiosos, tecnológicos, políticos), pero vinculados a la educación, casi siempre en forma oscura y confusa (¿para qué la educación en las declinaciones latinas de los bachilleres de una sociedad industrial avanzada? ¿para qué la enseñanza de las técnicas de construcción de curvas estadísticas en una sociedad en la cual las computadores de bolsillo les ofrecen soluciones automáticas?).
En muchos casos habrá que dejar de lado las justificaciones finalistas específicas y explícitas, para acogerse a justificaciones finalistas tan genéricas como frecuentes. Por ejemplo: las declinaciones latinas o la construcción de curvas estadísticas son objetivos de la educación en los planes de estudio «porque desarrollan la inteligencia de los alumnos», lo que equivale a una justificación de la clase de latín o de matemáticas como una clase de «gimnasia mental», de la que, por de pronto, algunos alumnos podrán salir campeones en «olimpiadas nacionales» de latín, de matemáticas, o incluso de filosofía.
3. En cualquier caso, cabría concluir que la definición de la educación por los fines no puede menos de resultar oscura y confusa, dada la confusión objetiva (la dificultad de distinguir los componentes internos de un fin propuesto) y la oscuridad o dificultad para separar los fines de los resultados de causas por sí mismas no finalistas.
Todas estas circunstancias, relativas a la confusión y oscuridad de los fines (que sólo son claros y distintos cuando se reducen a sus estrictas proporciones técnicas bien definidas, como pudieran serlo «la enseñanza de la cuarta y la quinta declinación latinas de las palabras contenidas en discurso Pro Archia de Cicerón») determinan que la pregunta por la finalidad de la educación –que se supone resultado de una generalización de las preguntas por la finalidad de la educación cualificada según fines especiales– sea en realidad una pregunta por los criterios de selección de los fines específicos, que figuran en el complejo «totalidad de fines» en los que puede y debe descomponerse la idea global de educación, sin adjetivos, que manejamos.
Pues ahora, la confusión se da entre los fines en sentido propositivo pragmático (en el contexto de los llamados, con redundancia, «proyectos de futuro») y los fines funcionales no propositivos (teleológicos), de los que hablan los antropólogos, y que encubren, en realidad, a veces con el nombre de causas finales, cadenas causales no necesariamente propositivas, incluso deterministas. Antropólogos y sociólogos suelen definir la educación acogiéndose al criterio estándar de la «reproducción biológica» de las especies mendelianas. Este criterio tiene aplicación inmediata en los planes propositivos de una educación específica (matemática, musical, &c.). La educación en lengua inglesa, en los miles de centros de enseñanza repartidos por toda la Tierra, tiene, como finalidad propositiva específica, que los alumnos de estos centros reproduzcan en sus conversaciones o discursos las estructuras lingüísticas propias de la lengua inglesa. Profesores y alumnos asumen propositivamente esta finalidad.
Ahora bien, lo que hacen los antropólogos y los sociólogos, cuando presentan a una cultura como un «todo complejo» que se reproduce a lo largo del tiempo, es recurrir al criterio de la reproducción educativa.
Pero justamente la «cultura», como todo complejo, no se reproduce intencionalmente, de propósito. Entre otras cosas porque ni siquiera se percibe como un todo orgánico por quienes no han llegado a vivirla enfrentados con otras culturas. Simplemente se transmite, se mantiene o sobrevive sin perjuicio de los cambios de generación, como resultado de los procesos causales mediante los cuales se transmiten múltiples patrones culturales que no están siquiera identificados, categorizados o institucionalizados como tales. En estos casos no cabe hablar de educación reglada reproductiva, sino a lo sumo de educación difusa.
Y por ello, la diferencia entre la educación reglada y la educación difusa (que introdujo Dewey) dice más de lo que él pudo pensar, y no se reduce mecánicamente a la mera diferencia supuesta entre los métodos o cursos que puede seguir un proceso educativo que sería esencialmente idéntico en ambos cursos. Se diferencian, sobre todo, en que la educación difusa no es propositiva, por tanto, no es finalista, aunque pueda considerarse teleológica (a la manera como consideramos teleológica la reproducción cuasi clónica del alga Lingula durante más de seiscientos millones de años), mientras que la educación reglada es finalista. Y así como no cabe decir que la reproducción clónica mendeliana sea propositiva, así tampoco la educación dispersa es propositiva, aún cuando tenga como resultado la reproducción de la cultura de referencia. Reproducción, como ya hemos insinuado, que no es propiamente tal, salvo que se interprete la cultura «como todo complejo», como una suerte de organismo que se «reproduce» cada cien años, pongamos por caso.
Dicho de otro modo: es un mero espejismo definir antropológicamente (o sociológicamente) la educación sin adjetivos, como el procedimiento mediante el cual una sociedad o una cultura «se reproduce a sí misma» en las sucesivas generaciones, como si esta reproducción fuese un propósito que pudiera estar dado en los agentes, gestores, demiurgos o responsables de esa cultura. Tampoco hablamos de la «reproducción de un planeta» cada vez que gira en torno al Sol: el planeta, al ocupar diferentes posiciones, no se reproduce, sino que mantiene su morfología. Una cultura no se reproduce en sus generaciones, como tampoco un planeta se reproduce en sus posiciones. Mas que reproducción de la cultura, o siquiera «transformación idéntica de la misma», hablaríamos de transmisión de partes específicas de unos individuos a otros individuos, que ya habían nacido en el mismo círculo cultural. Entre ellos, en todo caso, no hay propiamente, en general, educación, y menos aún educación reglada global. A lo sumo, una educación dispersa que no es propiamente «educación» sino «inculturación».
No pueden confundirse, por tanto, los «mecanismos» de supervivencia de una cultura dada con los procedimientos de reproducción propios de una educación reglada programada. Esta confusión es fruto de la «armadura conceptual», fuertemente conservadora (fijista, no evolucionista) de los antropólogos o de los sociólogos implicados.
Ahora bien, una cultura que se mantiene a lo largo del tiempo, sin perjuicio del recambio de generaciones, no se mantiene por reproducción finalista, sino por reproducción o contagio, casi mecánico (en el sentido de las «leyes de la imitación» de Gabriel Tarde), de sus pautas a nuevas generaciones de individuos, sin necesidad de fines propositivos planeados o programados. No hay reproducción sino mantenimiento o conservación de pautas culturales de una cultura dada en nuevos individuos que han recibido crianza en su seno. Por ello, la supervivencia o el mantenimiento de una cultura no tiene por qué considerarse, en general, como resultado de una conducta propositiva formalizada o reglada, sino efecto de moldeamientos múltiples en instituciones trabadas mutuamente, y no diferenciadas, cuyos relieves se componen aleatoriamente (por lo que pueden continuar la propagación de forma aleatoria). Y sin que esto signifique que la continuación o duración de una cultura implique un regreso frente a las rapsodias evolutivas que tampoco habría por qué asociar al progreso.
La mejor contraprueba que podríamos dar es la siguiente: la reproducción de una especie mendeliana, como la reproducción de una cultura, al no estar reglada según fines propositivos, no tiene asegurada una reproducción clónica, salvo en los casos de «aislamiento megárico». Pero en situaciones de intercambio y de enfrentamiento con otras culturas, las culturas, como los organismos, tienden a evolucionar, es decir, a transformarse en organismos o culturas diferentes en diverso grado. Lo que significa que la transformación de una cultura a lo largo del tiempo no es una reproducción, sino una transmisión vegetativa cuasi mecánica y no finalista.
La diferencia, propuesta por Dewey, que media entre la idea de educación reglada (establecida en un supuesto plan educativo global) y la educación difusa podría acaso ponerse en correspondencia con la diferencia entre el desarrollo genómico del organismo viviente (cuyas líneas de despliegue se suponen prefiguradas holísticamente en el genoma de la especie mendeliana, con sus programas de desarrollo preestablecidos) y el desarrollo somático en el que intervienen «programas somáticos fragmentarios», contenidos en los llamados homeodominios (homeobox de W. Gehring, complejos, tool-kits, «cajas de herramientas genéticas», tales como el Pax-6 –que organiza la formación de ojos en mamíferos, insectos o cefalópodos– o el complejo Hox –que organiza el eje anteroposterior de todos los animales bilaterales–).
La idea de educación reglada y global tiene un sabor holista que recuerda los principios hilemórficos de Hipócrates o de Aristóteles, para los cuales el organismo es una totalidad cuya forma organiza la materia a su cargo; unos principios que contrastan con la idea de educación difusa que recuerda a los principios del pluralismo de formas de Empédocles («los ojos iban en busca de sus frentes»), así como a la concepción pluralista de Platón o de Galeno. Y así como la concepción holística del desarrollo orgánico es conservadora (y facilita la orientación «expectante» de la medicina, que confía en la vis medicatrix Naturae), así la concepción pluralista del desarrollo tiende a formarse una visión evolutiva (y no necesariamente programada), que orienta hacia una medicina intervencionista, en la cual el médico se aproxima al ingeniero que no duda en transplantar piernas u órganos dañados de la «máquina-orgánismo».
4. Ahora bien, los procesos educativos, en lo que tienen de procesos causales entre individuos de una cultura dada (y no entre culturas diversas), puede analizarse como un procedimiento de transformación de un sujeto x en otro x’, gracias a la acción de un agente y que actúa sobre x para producir x’. Suponemos que el agente y no es, en general, el mismo x («autoeducación»); además, con y podemos designar a varios agentes, y1, y2, y3, ya sea por vía convergente, ya sea neutralizándose recíprocamente. En cambio, el sujeto receptivo x suponemos que es único, de suerte que la relación de los y (y1, y2, y3) sea aplicativa o funcional, es decir, «unívoca a la derecha». El sujeto x, mediante la acción conformadora (informadora) de y se transforma en x’. El proceso educativo del sujeto x, en cuanto recibe la conformación (o información) de y podría considerarse isomorfo al proceso del metabolismo –anabolismo– del cuerpo x cuando se alimenta de sustancias (y1, y2, y3) que asimila. La alimentación es una acción que implica una aplicación a órganos singulares; en este sentido también podría considerarse isomorfa la educación a la medicina, porque el médico o los médicos actúan siempre sobre organismos individuales (la llamada medicina social sigue siendo medicina individual aplicada a grupos distributivos de individuos, es decir, a los individuos de grupos dados, y no al grupo total, en cuanto tal). Educación, medicina y alimentación son, según esto, procesos funcionales «aplicativos».
La educación, como conducta propositiva de un agente y que se propone transformar al sujeto pasivo x, receptor de formas, supone una conducta finalista en virtud de la cual el agente y (educador) se propone que determinadas formas preestablecidas (la tercera declinación latina, la transcripción de un texto leído en otro texto escrito al dictado) sean asumidas por el sujeto receptor.
Obviamente, las formas que constituyen los fines de una conducta finalista operatoria son múltiples y muy diversas, pero todas ellas convergen en el objetivo de transformación del sujeto receptivo-activo de modo que las formas particulares puedan componerse unas con otras, constituyendo estructuras estables.
El proceso educativo, así entendido, cuanto a sus fines, mantiene la confusión y oscuridad objetivas derivadas principalmente de la dialéctica entre los fines parciales de la formación (la cuarta declinación, la habilidad para integrar una ecuación diferencial) y su «composición armónica» en el sujeto x’, como fin de la educación global; y, por supuesto, la dialéctica de la identidad entre el sujeto x’ y el sujeto x de partida.
Cabe afirmar que las instrucciones psicológico pedagógicas, y aún las de los legisladores, asumen un supuesto estándar: que el sujeto educando x’ sea el mismo sujeto x, pero desarrollado internamente, evitando la alienación (por ejemplo, en la forma de un «lavado de cerebro») del sujeto educado. Se supone que los sujetos x tienen una naturaleza inacabada, «infecta», pero plena de virtualidades; es decir, de algún modo, lo que viene a pedirse es que la transformación educativa sea una transformación idéntica, que lleve a la perfección la naturaleza infecta del alumno. Incluso algunos llegarán a recordar el precepto de Píndaro: «¡Sé quien eres!».
Y entonces la contradicción de la idea estándar de educación tiene que ver con la misma contradicción implícita en el concepto de transformación idéntica que, expresada en los términos de El Sofista, de Platón, podría hacerse consistir en que lo mismo (tauton, x) se haga lo otro (heteron, x’).
La supuesta transformación idéntica de x en x’ es, por lo demás, muy ambigua, confusa y oscura, puesto que, ante todo, envuelve fines particulares muy heterogéneos, accidentales («informaciones» adquiridas por x que muchas veces no se integran con las demás en x’); o bien conformaciones esenciales; sobre todo envuelve la idea de un fin global, que tiene que ver con la unidad de x como sustrato o sustancia que ha de mantenerse en x’, para que la educación sea de dentro afuera, y no de fuera adentro, o postiza, como se dice.
Dice así el artículo 27 de la Constitución española de 1978: «2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.» Difícilmente puede formularse un galimatías más embrollado. El artículo 27.2 comienza suponiendo que las personalidades humanas tienen asignada ya una estructura, pero inacabada (o infecta) y, por tanto, susceptible de acabarse o perfeccionarse (el respeto a la «vocación» de los individuos suele ser considerado por legisladores y pedagogos como un valor supremo). Y añade la Constitución, para más inri, que el desarrollo de «la personalidad», sin menoscabo de su plenitud, deberá someterse a los principios democráticos, como si hubiera una armonía preestablecida entre el desarrollo de la personalidad y los principios democráticos. ¿Y si una personalidad x estuviese constituida «por naturaleza» de tal modo que su desarrollo o perfeccionamiento exigiese el desbordamiento de los principios democráticos (supuesta en el individuo de referencia una vocación anarquista o totalitaria, o aristocrática o escéptica…)?
La función de la educación como responsabilidad del Estado, tal como se formula en la Constitución de 1978, no difiere sustancialmente del fin que le asignó el «gran pedagogo liberal» del krausismo español, Francisco Giner de los Ríos, en varias obras. Por ejemplo, en su artículo «Educación y enseñanza. La verdadera descentralización en la enseñanza del Estado», de 1886, incluido en el tomo 12 de sus Obras completas: «El ideal [el fin] de la educación nacional, en la escuela primaria, en las universidades, en la dirección de los párvulos como en la elevada indagación científica, es la neutralidad más rigurosa en todo cuanto divide y aprisiona a los hombres, y la concentración de las fuerzas del maestro sobre lo que pudiera llamarse la formación del espíritu racional en el individuo.»
Lo que no se entiende es cómo puede formarse el «espíritu racional» desde una perspectiva tan neutral y armónica como la que Giner asumía, como si la racionalidad no obligase continuamente a tomar partido, incluso en la «indagación científica» más elevada de la que habla el texto citado, sin que se sepa bien qué tenga que ver la indagación científica elevada con la educación de los párvulos. Tampoco se nos dice cómo la «formación del espíritu racional» en el individuo puede desligarse de los fines de la cultura, de la sociedad o del Estado en los que todo individuo está insertado, salvo que se alegue aquella máxima metafísica de un ilustre colega krausista de Giner de los Ríos, Pi Margall: «Antes que español, soy hombre.»
Más adelante, la LOGSE, en 1990, repetirá que el fin de la educación es el «pleno desarrollo de la personalidad humana».
¿A qué puede deberse que las oscuridades, confusiones y contradicciones envueltas en estas misteriosas fórmulas sobre la finalidad de la educación, pasen desapercibidas a tantos legisladores, «pensadores», «intelectuales», o «sociólogos», pedagogos o psicopedagogos?
Sospecho que, en unos casos, a que se da por supuesto que la personalidad individual está ya prefigurada en la mente de Dios Padre (que crea nominatim al espíritu en cada germen); el niño que nace de tal embrión humano tendrá ya prefiguradas (preformadas) sus virtualidades, por lo cual el maestro que lo educa habrá de respetarlas con el mayor cuidado, para evitar su «alienación», es decir, la frustración de su ser, y con él, de su «vocación profunda».
En otros casos se supondrá que todos los individuos humanos son participaciones distributivas de un Género humano universal definido por su racionalidad. Este supuesto define el llamado «humanismo racional». De este modo, es la «Humanidad» el ente que garantiza la armonía entre todas sus expresiones individuales o grupales, cuando ellas reciban una educación adecuada; armonía que incluye la solidaridad armónica y pacífica entre los individuos (dejando de lado la posibilidad de que la solidaridad sólo surja cuando un grupo de individuos se une para enfrentarse a otros grupos, es decir, dejando de lado la estructura dialéctica y no armónica de la solidaridad).
Por último, supondrán otros (en realidad, partiendo ya, sea del supuesto teológico (1) o del humanístico (2)), que las virtualidades de las personas humanas, susceptibles de educación, proceden del genoma propio de la especie mendeliana homo sapiens sapiens, y que por tanto, el fin general de la educación no podrá ser otro sino el de prolongar, instaurando en los individuos una segunda naturaleza personal, la naturaleza primaria biológica determinada por el genoma de referencia. Se dará por supuesta, en consecuencia, una suerte de continuidad profunda entre el desarrollo prenatal del embrión y, sobre todo, entre el individuo recién nacido y el individuo que va «desplegando sus virtualidades» ayudado acaso por el auxilio del «medio». Es decir, poniendo a la educación en la misma línea evolutiva (la línea que utilizó la Psicología evolutiva de Piaget, por ejemplo) las fases que tienen que ver con la crianza estricta preverbal, que comprende los cuatro primeros estadios (el estadio de los reflejos del lactante desde la segunda semana de existencia, y el estadio de los primeros hábitos, hasta el estadio tercero, que se alcanza hacia los nueve meses de las «reacciones circulares secundarias», o el estadio cuarto, el de la búsqueda activa del objeto desaparecido). Lo significativo es que Piaget pasa al quinto y sexto estadio, en el que los niños comienzan a hablar, a llamar a las cosas, que están «recortándose», mediante nombres que les sugieren sus madres o cuidadores, como se pasa en un segmento dado al vecino en una línea continua, cuando en realidad, en el quinto y sexto estadio está teniendo lugar la transformación de la crianza en la educación estricta (por oposición a crianza). O, si se prefiere, el desarrollo natural del viviente, a ritmo circadiano, al desarrollo histórico o cultural, al ritmo de los siglos «comprimidos» en el proceso de educación del lenguaje.
Por cierto, no estará de más recordar que el término «educación» es un término relativamente reciente, según la fecha de su incorporación a la lengua española. Covarrubias, en su Tesoro (1611), ni siquiera lo menciona. En todo caso (como observa Corominas), «educación» aparece antes que «educar»; la Biblia de Valera todavía habla de criar, aunque Scio ya pondrá educación en su traducción de la Vulgata.
«Educación» o «edución» son palabras del Renacimiento que se incorporan a la lengua española en el siglo XVII (en el que también se incorporó la palabra «cultura», en sentido subjetivo, como metáfora agrícola de la cultura o cultivo de un campo). Educere significa «sacar algo de un manantial que ya lo contiene», de un modo continuo; por tanto, ese «algo nuevo» que le va a ser propio, y no una máscara sobrepuesta. Sin embargo es una analogía peligrosa concebir la educación a imagen de la crianza de un árbol (enderezándolo, por medio de un «tutor»), o la domesticación de un caballo. Es un abuso de los términos, aún mayor que el que resulta de comparar al educador con el jardinero (aunque sea en los Kindergarten), comparar la acción del educador sobre el discípulo con la acción del escultor sobre el mármol (decía Cajal, en una frase piarum aurium offensiva para las orejas de los pedagogos progresistas que, admirando a Cajal, preferirán olvidarse de su frase: «Cuando el maestro golpea al discípulo, no pega sino esculpe»), como si la «educación de la piedra», además, condujese a una estatua que ya estuviese contenida en ella, de suerte que el escultor debiera simplemente retirar «lo que sobra», según la fórmula de Miguel Ángel; y también recordamos aquí la leyenda de Pigmalión de Chipre, cuando cinceló la estatua de una mujer de la que se enamoró hasta que Venus le dio la vida. A partir de esta leyenda metafísica, Bernard Shaw, como es sabido, llamó la atención de los pedagogos, que quedaron fascinados por la leyenda. Muchos maestros de escuela se sentían Pigmaliones cuando conseguían que sus discípulos hablasen el inglés canónico de la época.
III. La respuesta a la pregunta «¿educación para qué?» no se resuelve mediante la enumeración de sus fines particulares
1. Toda pregunta presupone un saber, más o menos preciso, dado entre otros saberes; por ello no será posible preguntar desde la ignorancia absoluta. Quien pregunta siempre sabe algo, aunque también, con su pregunta, manifieste una ignorancia relativa. (Incluso quien pregunta examinando a otro, aunque ha de saber algo de lo que el otro sabe, presupone, equivocándose a veces, mucho de lo que el otro ignora).
Quien pregunta por los fines de algo, es decir, quien formula la pregunta «¿para qué?» tampoco parte de la ignorancia absoluta acerca de ese algo por cuyos fines pregunta.
En el caso de la pregunta «¿educación para qué?» podemos saber muchas cosas acerca de la educación, muchas cosas sobre las aulas, los escolares o universitarios, las disciplinas, los planes de estudio; incluso creemos saber o conocer las diferencias entre educar e informar, entre educar e instruir, o entre educar y domesticar. También creemos saber algo, o mucho, acerca de los fines internos (los fines operis) de determinados «tramos» de la educación. Por ejemplo, creemos saber que una clase de disección anatómica, entendida como parte de la educación médica, ofrecida por una Facultad de Medicina, tiene como fin interno o inmediato (finis operis) enseñar a los futuros médicos los conocimientos precisos de los huesos, músculos, nervios, tendones, inervaciones, de la región estudiada, dejando al margen los fines mediatos, a veces extrínsecos (fines operantis), que el profesor o los alumnos puedan tener más allá de sus fines internos particulares.
2. La dificultad de la pregunta general por el fin o por los fines de la educación –«¿educar para qué?»– aparece sobre todo a consecuencia del carácter lisológico que hemos atribuido a la educación finalista, a raíz de la indeterminación (lisológica) del término «educación» utilizado sin adjetivos especificativos, tales como «educación médica», o «educación religiosa», o «educación matemática», «educación musical» o «educación moral».
Seguramente partimos del supuesto de que cuando hablamos de educación lo hacemos siempre refiriéndonos a una educación adjetivada (especificada, determinada), no a una educación genérica, sin adjetivos.
Ahora bien, la educación en sentido determinado (al menos la educación en sentido «reglado») tiene siempre fines internos o inmediatos prefijados, cuyo conocimiento sirve para responder a las preguntas sobre el fin de la educación. La pregunta «¿para qué la educación musical?» la responderemos acaso suficientemente diciendo: «para conseguir que el alumno aprenda a leer una página de solfeo», que, a su vez, le permita interpretar una partitura para guitarra.
Pero en el mismo momento en el que dejamos de lado los fines internos específicos inmediatos, y en el momento en el cual nos referimos, sin demasiada precisión, a fines mediatos (aunque sean específicos e internos) y, sobre todo, a fines no específicos, sino genéricos (como es el caso de la pregunta «¿educación para qué?»), entonces la respuesta puede parecer imposible. Lo que nos obligará a sospechar que la pregunta está mal planteada, como ocurre cuando preguntamos no ya por el día de nacimiento de una persona o de un animal en particular, sino por la fecha del nacimiento del Mundo, en su globalidad.
La educación, en abstracto, es decir, universalmente tomada y borradas «lisológicamente» todas sus posibles determinaciones, no tendría por qué tener fines, porque esa educación universal ni siquiera sería un concepto o una idea (como sostendría cualquier gramático o cualquier lógico entrenado en los principios del nominalismo); ni, por tanto, podrían dibujarse aquellos fines del mismo modo a como tampoco podríamos dibujar el triángulo universal de que hemos hablado antes. Podemos obtener especificaciones de ese triángulo universal, podemos dibujar sin dificultad triángulos equiláteros, isósceles o escalenos. Análogamente: retiremos la pregunta «¿educación para qué?» y, en su lugar, formulemos multitud de preguntas más precisas, «morfológicas», tales como «¿educación musical para qué?», «¿educación anatómica para qué?», «¿educación ciudadana para qué?»… pero sabiendo que cada respuesta implica, directa o indirectamente, un enfrentamiento con las respuestas dadas a otras preguntas por una educación determinada.
3. Sin embargo, y paradójicamente para el «nominalista», lo cierto es que las preguntas por el fin de la educación no suelen ir referidas a los fines inmediatos o internos de una educación cualificada o especificada (cuyo conocimiento se da por supuesto), sino a los fines no inmediatos, sino mediatos, es decir, a los fines más «generales y universales» de los cuales los fines internos inmediatos se nos aparecen como medios. Y esta perspectiva generalista es la que inspira decisiones que suelen tomar los partidos políticos cuando logran acordar la siguiente propuesta programática: «Es necesario aumentar los presupuestos para la educación en un 50% respecto de los presupuestos anteriores»; o bien: «La catastrófica situación de nuestro país se debe a la escasa inversión presupuestaria en educación». Se observará que estas decisiones van referidas a la educación sin adjetivos, y que en ese terreno parecen indiscutibles; pero todo cambiaría si especificásemos la idea general (concluyendo, por ejemplo, «es preciso incrementar en un 50% los presupuestos para la educación en clases de inglés y de flauta»).
Si preguntamos por estos fines mediatos es acaso porque dudamos que los fines internos e inmediatos estén vinculados internamente con ellos, lo que ocurre, por ejemplo, si los fines internos inmediatos, o incluso algunos fines mediatos, se consideran equifinales respecto de otros fines mediatos presupuestos. En cualquier «plan de educación», implícito en una «Ley de educación», es preciso componer diversos proyectos de educación específica, sin que el Plan general, o la Ley general de Educación, pueda reducirse a una yuxtaposición o rapsodia de proyectos de educaciones especiales. Es preciso justificar la selección de estos fines especiales dentro de un fin general, lo que es tanto como reconocer que el fin de una educación especial, o singular, no lo consideramos justificado por sí mismo. Y esto refuta la tesis de la aplicabilidad de las pretensiones nominalistas al fin general de la Ley de educación. Si los fines especiales pueden ser seleccionados no arbitrariamente en un plan general de educación, es porque la finalidad de la educación definible en este plan tiene, lejos del nominalismo, una unidad general que, aunque oscura y confusa, desborda a las unidades particulares.
Por ejemplo, cuando Bakunin pide una educación integral para el pueblo (es decir, una educación integral con el fin de educar al Pueblo) no está refiriéndose a alguna determinación específica de la educación a la que pudiera asignársele algún fin preciso, sino que está justamente impugnando esta especificación, desde el momento en que él propugna una educación no selectiva (en una rama o especie de la educación), una educación en función de la cual no se genere la división disyuntiva entre la educación de los trabajadores industriales y de sus hijos y la educación de los propietarios y de los suyos. En lugar de esta selección, Bakunin habla con el espíritu del saber politécnico de los Ateneos obreros, saberes politécnicos que, por cierto, tenían como antecedente, en cuanto ideal de educación, a la polimatía de los sofistas de la Antigüedad, representados en este punto por Hippias. Un saber politécnico (o polimático) que precisamente quiere corregir el «descenso nominalista» a los saberes específicos, mediante la acumulación, en la educación del Pueblo, de varias especialidades «a fin de que por encima de la clase obrera no haya, de ahora en adelante, ninguna clase que pueda saber más y, precisamente por ello, pueda explotarla y dominarla».
Se diría que Bakunin, en su Discurso sobre la educación integral, está respondiendo a la pregunta «¿Educación para qué?» apelando, no a fines internos o específicos de la educación, sino a fines comunes a diversas educaciones específicas y que, en consecuencia, ya no pueden recibir una respuesta específica e inmediata sino genérica y mediata, que se concreta, en primer lugar, en fines políticos relativamente precisos. A saber, la educación de los obreros orientada a conseguir una posición de superioridad sobre la educación de los hijos de los patronos; y, en segundo lugar, fines humanísticos, por completo imprecisos, como pueda serlo «la liberación de cualquier individuo humano», según las palabras, con sabor profético, que Bakunin dijo ya en 1867, en el Congreso de la Paz y de la Libertad de Ginebra («…todo hombre ha de disponer de los medios materiales y morales para desarrollar toda su humanidad»).
Sin embargo, paradójicamente, la consecuencia del logro de este fin último (humanista), atribuido a la educación, transformaría en puro anacronismo la fórmula bakuniniana de la «educación integral», que habría que considerar a lo sumo como propia de un fin de la educación previo y anterior al de la educación humanística. En el «Estado final de la Humanidad», tal como la describen los anarquistas bakuninistas, la fórmula «educación integral» sería redundante, porque toda educación genérica o especial debería ser integral en una sociedad sin clases.
4. En todo caso, la «anegación» de la educación específica en el lisologismo «educación del hombre» (o de la Humanidad, o del Género Humano), implícito en la respuesta a la pregunta «¿Educación para qué?», podría interpretarse también en el sentido positivo. Es decir, no en el sentido de su anegación abstracta (negativa), sino en el sentido de su anegación positiva, es decir, «disolvente» de todo tipo específico de educación. (Una explicación del término lisologismo en la Tesela nº 111, de 6 de junio de 2012.)
Según esto, lo que la pregunta «¿Educación para qué?» buscaría no sería tanto el fin último de la educación sino, ante todo, la anulación de toda educación especial (al menos de toda educación reglada). Aquello que plantearía la pregunta «¿Educación para qué?» sería la puesta en cuestión de cualquier tipo específico de educación, una vez que se hubiera llegado a la convicción de que toda educación (reglada, escolarizada, planificada y programada), ya fuera específica o multiespecífica, enciclopédica o politécnica, o bien es inútil o caótica, o bien está al servicio de fines nebulosos o inconfesables. Fines tales como el imperialismo político, que necesita formar a los ciudadanos como cuadros militares o científicos; o fines tales como los del imperialismo industrial, que requiere la formación, a cargo del Estado y no de la empresas privadas, de millares y millares de trabajadores industriales bien sindicados en un «Estado de bienestar», en el cual puedan dedicar toda su energía bien educada a la empresa.
La pregunta «¿Educación para qué?» presupone ahora una crítica radical a la educación misma, en cuanto educación reglada. Hace unos años tanto Paulo Freire como Iván Illich, Everett Reimer (School is dead, La escuela ha muerto), o los miembros del CIDOC de Cuernavaca, citaban como si fuera un oráculo a Margaret Mead: «Mi abuela quiso que yo tuviese una educación y, por eso, no me mandó a la escuela.»
En los primeros años de la postguerra de 1914-1918, F. C. S. Schiller (buen amigo de William James) en su Tántalo o el futuro del hombre, ya defendía la misma idea, y no porque dudase de la buena fe de los fines propuestos por los educadores, sino porque creía ver que estos fines, al componerse con otros o con terceras circunstancias, se desviarían forzosamente de su trayectoria, y se harían peligrosos: «…El hombre se ha convertido en criatura susceptible de educación, y ha caído víctima de las artes de sus educadores. Con tal de que el mecanismo de la educación no se salga fuera del carril que traza la tradición, es difícil señalar límites a la suma de conocimientos que pueda adquirir; pero está claro que estos conocimientos son inmensamente más amplios que los que un hombre podría haber adquirido por sí solo en el curso de su vida… Pero de aquí no se deduce que la educación de las masas asegure en el futuro contra el peligro de retrocesos… Ninguna persona que está familiarizada con el trabajo actual de las instituciones académicas será capaz de caer en el error de concederles el más mínimo crédito.»
Desde la aparente trivial distinción de Dewey entre la educación difusa y la educación reglada, la pregunta «¿Educación para qué?» podría estar orientada por un saber, el de la necesidad de rechazar toda educación reglada o escolar, planificada o programada por las autoridades estatales, municipales, eclesiásticas o sindicales… en beneficio de una educación difusa, que ya no podría ser considerada siquiera como educación, sino, por ejemplo, como «asimilación» espontánea y armónica por los individuos, del medio natural en el que viven, al modo del Emilio de Rousseau. O incluso, dando un paso más, la desvinculación de cualquier tipo de influencia educativa reglada o difusa en nombre de un regressus hacia el sí mismo, tal como lo predicaban Gorgias o Sócrates en la Antigüedad, o San Agustín en la edad del cristianismo (Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas).
5. La pregunta «¿Educación para qué?» puede interpretarse, por tanto, como una pregunta por los fines últimos de la educación (difusa y, sobre todo, reglada), es decir, no como una pregunta técnica sobre los fines específicos de una educación dada, o sobre las conexiones internas entre medios y fines determinados de la educación. Conexiones que no siempre pueden establecerse en un terreno estrictamente categorial, al que desbordan necesariamente.
Así, cuando Sócrates decide «educar» a un niño, esclavo de Menón, en la resolución de un problema geométrico (la duplicación de un cuadrado), lo que busca es más que educarle en el sentido de enseñarle la solución, ayudarle a que él la obtenga por sí mismo. A que la «recuerde», aunque los recuerdos a los que Sócrates se refiere no serían tanto los que resultan de una selección de la memoria, sino aquellos principios de la Geometría que se consideran implicados lógicamente en el problema, y que se estiman pertinentes para resolverlo. Por ello, esto es lo primero que pregunta Sócrates a Menón (82b-5): «¿Es griego y habla griego?». Pregunta que podría extrañar a un «geómetra puro», que considerase enteramente accidental o extrínseca la circunstancia de que el niño hablase griego, o fenicio o latín. Porque si el problema geométrico planteado es inmanente a la categoría geométrica, tanto dará –dirá el geómetra puro– que quien se acerque a ella hable griego, fenicio o latín.
Pero lo cierto es que hablar griego es, en el caso de la interpelación de Sócrates a Menón, una condición necesaria para que Sócrates pueda sugerir al esclavo de Menón los «recuerdos» de los principios necesarios para resolver el problema. Queremos decir con esto que el «saber griego», hablarlo y escribirlo, no es asunto enteramente extrínseco a la Geometría, puesto que saber griego implica manejar palabras y frases articuladas en distintos planos, según un tipo de estructuras lógicas similares a aquellas en función de las cuales se plantea el problema geométrico de la duplicación del cuadrado. Es cierto que hablar griego, para estos efectos, sería equivalente a hablar fenicio o latín; pero no sería equivalente a hablar en un lenguaje de signos como el de las abejas, o como el de los australopitecos, o incluso como el lenguaje mímico atribuible al hombre antecessor (y, por tanto, al niño recién nacido que todavía no ha comenzado su crianza y no sabe hablar ni griego, ni fenicio, ni latín). Y si hablar un lenguaje de palabras es condición para poder plantear y resolver un problema de Geometría, consideraremos que la educación difusa del niño en el griego (o en el fenicio o en el latín) es un proceso que puede tener como finalidad, ante todo, el de internarse en la Geometría. Y estas son cuestiones no sólo acerca de los fines de la educación, sino también sobre la ordenación de los conocimientos, que tienen un carácter eminentemente técnico categorial, sin duda, pero involucrados con cuestiones más abstractas, de carácter filosófico.
6. La pregunta «¿Educación para qué?» envuelve, más pronto o más tarde, la cuestión de los fines últimos a los cuales puede estar subordinada la educación en sentido especial o politécnico universal o politécnico parcial; es decir, a una educación que por el hecho de requerir selecciones, «haces» o «repertorios» de educaciones especiales, presupone fines morfológicos internos no formulados, y acaso ni siquiera formulables, incluidos en la polimatía universal.
Ahora bien, los fines últimos los supondremos referidos, desde luego, a los fines propositivos de los hombres, y no por ejemplo a los fines no propositivos que cabría atribuir a las especies animales o vegetales o incluso a los planetas o a las galaxias. Pero los hombres no viven como sustancias aristotélicas, sino que forman parte de una realidad que los desborda y los envuelve, y que se «refracta» en ellos en la forma de un espacio antropológico. Un espacio al que podemos dar, entre otras, la forma de un espacio tridimensional en el cual distinguiríamos tres ejes ortogonales (es decir, discontinuos y relativamente independientes en el encadenamiento de sus contenidos):
(1) Un eje circular, según el cual se disponen los hombres en sus conexiones y relaciones mutuas, lo que permite agruparlos en tres clases históricas: la clase de los hombres pretéritos, la clase de los hombres presentes y la clase de los hombres futuros. Estas tres clases alcanzan una significación específica en todo cuanto tiene que ver con los procesos de educación, si se tiene en cuenta que el pasado, presente y futuro no se reducen aquí a la condición de puntos de una línea continua, sino a clases de puntos definidas por conexiones-relaciones de influencias mutuas: la clase de los individuos que se influyen recíprocamente durante un intervalo de tiempo dado (un siglo, medio siglo), y que constituyen el presente de referencia; la clase de los individuos que influyen sobre el presente pero sin que el presente pueda ya influir en modo alguno sobre ellos, es decir, la clase de los hombres pretéritos; y la clase de los hombres sobre los cuales el presente puede influir decisivamente (precisamente y principalmente a través de la educación) pero sin que ellos puedan influir en modo alguno sobre el presente, puesto que no existen (y esta es una respetable definición del futuro histórico).
(2) Un eje angular constituido por los cuerpos vivientes capaces de mantener conexiones y relaciones con los hombres, así como recíprocamente.
(3) Un eje radial en el que se integran todos aquellos cuerpos y objetos que no son hombres ni animales, sino seres impersonales.
No parece muy arriesgado suponer que los ejes del espacio antropológico (tomados uno a uno, o dos a dos) pueden ser criterios útiles para clasificar los fines últimos que podríamos atribuir a la educación. Estos criterios desbordan sin duda los campos categoriales de conceptos, y se nos presentan como Ideas similares a aquellas de las que trata la filosofía, sea espontánea, sea «administrada». Y lo que es más sorprendente, son precisamente los criterios que son utilizados, de hecho, por quienes se ocupan, como legisladores, políticos y aún pedagogos, de la educación.
IV. Las propuestas de fines generales de la educación –que pretenden dar respuesta a la pregunta «¿Educación para qué?» pueden analizarse y clasificarse morfológicamente en función de los ejes del espacio antropológico
1. Consideremos, ante todo, el eje circular. Los objetivos (o fines) de la educación reglada (a veces de modo ritual o ceremonial) establecen los cauces a través de los cuales se ejerce el poder o influencia que, sobre los jóvenes, detentan las autoridades competentes (paternales, políticas, religiosas, &c.). Las conexiones y relaciones entre estas autoridades efectivas y los educandos (generalmente jóvenes) se inscriben, desde luego, en el eje circular del espacio antropológico, y los fines generales de esa educación se definen también en ese eje circular. A veces de un modo estricto, otras veces en composición con otros ejes, principalmente con el eje angular. Por ejemplo, las ceremonias de entrada de los adolescentes sara, del Chad –que encontramos en el registro etnográfico–, en la sociedad adulta, como ceremonias contradistintas a las ceremonias que constituían las segundas fases de las ceremonias de salida de la niñez (llamadas desde van Gennep «ritos de paso»), comprendía el ingreso en una sociedad secreta como la del llamado Beyondo, en la cual los iniciados eran educados en las tradiciones de la tribu, hablaban una jerga especial, debían procurarse cicatrices en sus caras y participaban en danzas imitando a animales.
Estos fines particulares de los sara tenían, sin embargo, una universalidad distributiva, en cuanto podían considerarse como modelos particulares de un modelo universal distributivo en sociedades con rituales de paso de adolescencia para entrar en la sociedad adulta. Estos fines circulares distributivos irán transformándose en fines atributivos cuando vayan acumulándose en planes de educación más complejos, como propios de sociedades políticas estatales (y no sólo preestatales o tribales). Tal sería el caso de los fines de un plan de educación propio de los estados imperialistas, como pudo haberlo sido el Imperio de Alejandro, en la medida en la cual habría intentado extender a todos los hombres (es decir, a los bárbaros) la estructura política de las ciudades-Estado griegas y, por lo tanto, los planes de educación, discutidos por Platón, Aristóteles o Isócrates. Este «fin último» humanista de la educación, en el sentido antiguo (Protágoras) habría sido heredado por el Imperio romano, en el cual los fines últimos de la educación humanista se apuntarían ya en el Pro Archia de Cicerón.
Los fines humanistas de las grandes teorías de la educación grecorromana serán incorporados a la soteriología de la Iglesia católica, a la Iglesia de los Apóstoles que recibieron la misión de «ir a todas las gentes» a enseñar la doctrina revelada, salvadora de cada una de las personas. Los fines educativos soteriológicos de la Iglesia romana, mater et magistra, fueron incorporados, en general, por el Imperio de Constantino el Grande, y siglos después por los Imperios universales sucesores, muy especialmente por la Monarquía Hispánica, que recibió la misión de evangelizar, por tanto, de educar a los habitantes del otro hemisferio, en las doctrinas y las prácticas cristianas.
Sin embargo, el humanismo cristiano debiera considerarse, en realidad, como un sobrehumanismo (al menos estaría «disuelto» en él) puesto que Cristo, salvo para los nestorianos, era persona divina en su propia naturaleza humana, que por sí misma no podría llamarse personal. Cristo, por tanto, antes que un hombre unido a una persona divina, era, como persona, un «superhombre». La pregunta «¿Educación para qué?» recibe, entonces, una contestación terminante por parte de los cristianos: educación para lograr que los hombres, caídos en el estado de pecado, puedan recobrar a través de la Gracia su misma humanidad, resquebrajada (si no perdida) por el pecado, y, con ello, lograr su salvación. «El fin de la educación –decía Dupanloup– es formar a Cristo en el hombre».
Podría concluirse que todos los humanismos de la época moderna, desde el «Humanismo del Renacimiento» (Vives, Fray Luis de León, Castiglione) hasta el «Humanismo kantiano» o el «Humanismo krausista» (Fernando de los Ríos publicó en 1926 un escrito sobre El sentido humanista del socialismo), desde el «Humanismo marxista» o «bakuninista», hasta el «superhumanismo de Nietzsche» o el «panhumanismo» de Gerhard Kr�nzlin; desde el «Humanismo integral» de Maritain al «Humanismo existencialista» de Sartre, están dibujados desde el prototipo de un «Género humano» de inspiración cristiana.
En cualquier caso, el hombre, en cuanto sustancia del eje circular del espacio antropológico, no es únicamente un canon pretérito, ofrecido por los griegos, por los romanos o por los cristianos, porque Cristo se ofrece también al hombre del futuro, el que vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. «¿Educación para qué?». «Para lograr que el hombre mantenga su dignidad soberana en cada sociedad política, cuando se enfrenta a otros hombres o a otras sociedades.» Pero también para lograr que el género humano, bien sea a través de sus «vanguardias», bien sea con el concurso de todos los hombres, pueda mantener su independencia o su puesto dominador, si se enfrenta con los habitantes de los planetas o de las galaxias, que le disputarán, sin duda, el puesto hegemónico en el Cosmos.
El humanismo, como respuesta a la pregunta «¿Educación para qué?», en todas sus variedades, parece tener siempre una actitud reivindicativa y polémica, derivada de un supuesto destino del hombre hacia la dominación de los demás seres del universo. Quien considere este tipo de respuestas como megalómanas o delirantes, podrá recuperar la impresión de que la pregunta «¿Educación para qué?» es una pregunta sin respuesta, o con respuestas puramente retóricas, metafísicas o místicas.
2. ¿Y qué puede significar el eje radial en el momento de ofrecer modelos que puedan ser tomados como fines de la educación? Muy diversas cosas, si nos referimos a la educación en las ciencias naturales. Basta tener en cuenta que el eje radial, es decir, los rayos que cruzan el lugar central borroso ocupado por el ego trascendental en el espacio antropológico, determinan una gigantesca convexidad esférica que algunos consideran de radio infinito, pero que hoy los cosmólogos la consideran de radio finito (incluso se atreven a definir su «horizonte visible» como una superficie convexa situada a unos diez mil millones de años luz de la Tierra).
Ahora bien: cuando nos atenemos a los dominios particulares dados en este Universo, es evidente que ellos definen fines precisos a la educación científica. La pregunta «¿Educación para qué?» tiene, en este orden, respuestas superabundantes: «para conocer las leyes que presiden el Sistema solar», o «las leyes que presiden el átomo de Hidrógeno», o «las leyes por las que se regulan los coacervados» o las células procariotas, o los organismos vivientes, sus genomas o los bloques de genes que contienen diversos programas somáticos que actúan relativamente al margen de los programas genéticos.
Cabría considerar a esta infinidad de dominios particulares, contenidos en el eje radial, como objetivos o fines capaces de dar respuesta a la pregunta «¿Para qué la educación?». Pero, ¿acaso estos fines no serán todos ellos objetivos inmediatos y no últimos?
¿Sería posible concluir entonces que el eje radial carece de virtualidades en cuanto fin último supremo de la educación, capaz por tanto de dar respuesta a la pregunta «Educación para qué»?
Podríamos, sin duda, concluir de este modo, pero sabiendo que contra esta conclusión, se levantarán muchos «pensadores» que han concebido o conciben, como fin último de la educación, no ya la salvación, en sentido soteriológico, sino el conocimiento de la realidad positiva del Universo, realidad identificada plenamente con el universo real, tal como se nos ofrece a través de su eje radial. Felix qui potuit cognoscere rerum causae. No es necesario que la mera convexidad del Universo fenoménico sea considerada como un reflejo de la divinidad, o de un universo panteísta. Sería suficiente que el apetito de saber científico positivo, que guía a legiones de científicos que intentan obtener una «teoría del todo» –al margen de los rendimientos prácticos, tecnológicos o políticos, en los que el propio científico pudiera estar involucrado–, una visión científico especulativa y plenamente satisfactoria e inagotable del universo.
«Porque se ha de entender que la perfección de todas las cosas, y señaladamente de aquellas que son capaces de entendimiento y razón, consiste en que cada una de ellas tenga en sí a todas las otras y en que, siendo una, sea todas cuanto le fuere posible; porque en esto se avecina a Dios, que en sí lo contiene todo. Y cuanto más en esto creciere, tanto se allegará más a Él haciéndosele semejante. La cual semejanza es, si conviene decirlo así, el principio general de todas las cosas, y el fin y como el blanco adonde envían sus deseos todas las criaturas. Consiste, pues, la perfección de las cosas en que cada uno de nosotros sea un mundo perfecto, para que por esta manera, estando todos en mí y yo en todos los otros, y teniendo yo su ser de todos ellos, y todos y cada uno de ellos teniendo el ser mío, se abrace y eslabone toda esta máquina del universo, y se reduzca a unidad la muchedumbre de sus diferencias; y quedando no mezcladas, se mezclen; y permaneciendo muchas, no lo sean; y para que, extendiéndose y como desplegándose delante de los ojos la variedad y diversidad, venza y reine y ponga su silla la unidad sobre todo. […] Pues siendo nuestra perfección ésta que digo, y deseando cada uno naturalmente su perfección, y no siendo escasa la naturaleza en proveer a nuestros necesarios deseos, proveyó en esto como en todo lo demás con admirable artificio. Y fue que, porque no era posible que las cosas, así como son, materiales y toscas, estuviesen todas unas en otras, les dio a cada una de ellas, demás del ser real que tienen en sí, otro ser del todo semejante a este mismo, pero más delicado que él y que nace en cierta manera de él, con el cual estuviesen y viviesen cada una de ellas en los entendimientos de sus vecinos, y cada una en todas, y todas en cada una.» (Fray Luis de León, De los nombres de Cristo, I, 2)
Y cuando en nuestros días democráticos, tantos sociólogos, tantos politólogos, tantos políticos (ministros de Educación, por ejemplo), proponen como fin último de la educación la llamada «Sociedad de conocimiento», ¿acaso no están apelando, de nuevo, a ese ideal especulativo que cree haber encontrado por fin su forma práctico positiva de expresión en la información universal que puede servirnos de guía para urdir planes y programas enciclopédicos, susceptibles de ser asignados como tareas capaces de justificar a cientos o a miles de profesores o investigadores científicos, sobre todo cuanto estos se encuentran interconectados en una red (o web) como lo estaría una real comunidad, no mera colectividad, de trabajadores de la enseñanza o de la investigación?
Es cierto que estos planes y programas enciclopédicos son prácticas inviables, aunque no fuera más que por razones económicas; pero esta inviabilidad será considerada como transitoria. Se considerará, pidiendo el principio, que la propia «sociedad de conocimiento», la llamada, a veces, Sociedad K, llegará a encontrar en cada momento los medios necesarios para superar las limitaciones coyunturales que vayan apareciendo en el curso de su realización.
3. El eje angular también nos ofrece contenidos abundantes capaces de ser reinterpretados retrospectivamente a la luz del cumplimiento de ciertos fines universales asignables a la educación, como «responsabilidad» atribuida a los seres humanos durante el curso de su prehistoria y de su historia.
Como contenidos centrales y específicos del eje angular, y contenidos por cierto nada metafísicos, sino inmanentes al espacio antropológico, en su misma concavidad pragmática (empírica y «a mano»), consideramos a los animales. No a los animales tal como se presentan al zoólogo o al economista, a saber, como cuerpos vivientes o como depósitos de proteínas, como vehículos o como tractores, sino a los animales tales como se le aparecen a los sujetos humanos cuando ellos van cerrando aquellas conexiones sociales, culturales y políticas que les llevarán a asumir el puesto de «centro» del Mundo planetario, e incluso galáctico. Desde este puesto los animales podrán ser vistos como sujetos no humanos que mantienen relaciones de agresividad, vigilancia, amenaza, asalto…, y a veces de cooperación y amistad: aunque no hablan, atienden y miran vigilantes a los hombres, los atacan, se acercan a ellos o huyen.
Consideramos un gran error de perspectiva el negar a los hombres este puesto central en el Cosmos, dando por supuesto que «el progreso científico» los ha destronado de su pretendido puesto central (revolución copernicana, revolución darwinista); porque estas revoluciones han sido efímeras y han sido seguidas de «contrarrevoluciones antrópicas».
En un Mundo lleno de figuras impersonales, al menos desde el momento en el cual las antiguas visiones hilozoístas han ido desapareciendo, o bien en un Mundo lleno de figuras humanas, o bien en presencia de cuerpos vivientes capaces de enfrentarse «a nosotros», los animales numinosos no podrían menos de abrir un «boquete» en el espacio antropológico, es decir, un cauce a través del cual la superficialidad o transparencia de los demás objetos se oscurece o se profundiza. Los animales que situamos en el eje angular podrían compararse a los huecos o túneles a través de los cuales la convexidad del espacio antropológico radial ha sido perforada, o atravesada, a fin de que por ella puedan llegar a nosotros los animales numinosos de la superficie convexa. Y, «desde el punto de vista de la Humanidad en desarrollo», tan significativos son los animales numinosos de Altamira o de Chauvet, como puedan serlo los animales del Egipto faraónico.
Desde la perspectiva retrospectiva del «desarrollo global» de la Humanidad, tanta importancia hay que dar a los múltiples y cada vez más coordinados procesos prehistóricos que, a lo largo de milenios, han tenido lugar, y a través de los cuales los hombres fueron controlando (mediante la caza y la guerra) y domesticando (por la agricultura, principalmente) a los animales que les rodeaban, como habrá que dárselos a los procesos históricos a través de los cuales la domesticación se refina hasta extremos insospechados, y los animales van siendo incorporados o incrustados en el eje circular (es decir, van transfiriendo a la arista del diedro formado por el plano que contiene el eje angular y el plano que contiene al eje radial, para pasar, después, a la arista del diedro resultante de la intersección del eje angular y del eje circular). Control y dominación, por supuesto, que ha sido decisiva en la transformación de los «hombres prehistóricos» en hombres históricos (remitimos a nuestro artículo, «Por qué es absurdo ‘otorgar’ a los simios la consideración de sujetos de derecho», El Catoblepas, mayo 2006, 51:2). Porque, suponemos, es el proceso de control y domesticación de los animales a través del cual los hombres alcanzan, frente a los animales, su posición de dominio hegemónico en el Cosmos, y comienzan a arrogarse el papel de dioses secundarios en cuanto «dominadores de los animales».
Y este proceso puede ser considerado, cuando asumimos la perspectiva de los fines universales de la educación, como la «fase» en la cual corresponde a los hombres «educar a los animales» (controlándolos y domesticándolos) con el objetivo de someterlos a sus fines.
La domesticación de los animales y, en general, el control de los mismos, es la primera tarea que retrospectivamente podríamos asignar a las prácticas educativas, cuyo fin fuera someter a los animales al control y dominio de los «grupos solventes» humanos, enfrentados a su vez a otros grupos humanos, como si las «fases» de las religiones primarias y secundarias, consideradas a la luz de los fines universales de la educación, fueran las fases del cumplimiento de los fines más universales que los hombres hayan podido asignar a la humanidad en el eje angular. Y, por tanto, como si las intervenciones con los animales, propias de las religiones secundarias, como puedan serlo las religiones del Egipto faraónico, pudieran de algún modo entenderse como el cumplimiento de estos fines universales educativos y perentorios, que a los hombres pudieron presentárseles a título de una educación de los animales que les rodeaban. La «evolución de la humanidad», podría decirse, habría tenido que pasar por estos procesos de control y dominio de los animales numinosos, propios de las religiones primarias y secundarias. Un control y una dominación de los animales linneanos que no se extingue con la trituración del zoomorfismo y el antropomorfismo que los metafísicos presocráticos ejercieron, puesto que aquel zoomorfismo y antropomorfismo sólo se transformó, por ejemplo, en el interés creciente por los animales no linneanos, que la «sabiduría folklórica» actual se representa mundialmente como extraterrestres.
Animales tales como Khopri, de Heliópolis, un dios humano con cabeza de escarabajo; Ofois, de Assiut, el lobo-dios; Sebek, de El Faiyun, con cabeza de cocodrilo; Athor, una vaca; el buey Apis, Khnum, de Elefantina, con cabeza de carnero de cuernos horizontales; Bast, señora de Bubastis, con cabeza de gata, o la diosa buitre Nekhbet, de Hieraconpolis, que protege con sus alas al faraón Amenofis III, o Uto, la diosa serpiente, o Amok, el dios carnero, que los griegos identificaron con Zeus y con el cual se identificó Alejandro en su apoteosis en el oasis de Siwa en el desierto libio.
En efecto, de hecho, las figuras de los animales numinosos que figuraban en las cúpulas de las cavernas de Altamira o de Chauvet, pasaron a proyectarse a la bóveda celeste, en la forma de los signos del zodiaco. Incluso el Sol antropomórfico, el Atón único de Amenofis IV que todo lo ve, porque todo lo ilumina con sus rayos en forma de manos, en la estela caliza fechada en 1345 antes de Cristo, el Atón al que se dirige el gran himno grabado en la tumba de Ay en Amarna, y que muchos ponen en relación con el Yahvé del Salmo 104 de la Biblia. Los dioses zoomórficos de los egipcios faraónicos resultan hoy, sin duda, «cosa pasada» de la que pareciera que podemos prescindir. Sin duda, pero no porque aquellos dioses zoomórficos hayan sido aniquilados, sino porque otras nuevas morfologías que los llamados «exobiólogos» consideran como mucho más reales que los dioses zoomórficos del Egipto faraónico, las han sustituido. Y las evidencias de los exobiólogos no son mucho más firmes que las evidencias de los adoradores la señora de Bubastis o del Nekhbet, la diosa buitre.
La consideración de estos procesos de metábasis (desde la concavidad interior hasta la convexidad exterior y distante del espacio antropológico) constituye, en todo caso, la mejor alternativa a las concepciones psicologistas de la religión de los dioses postolímpicos. Porque estos ya no tienen por qué tomar comienzo –como pretenden las teorías animistas– de una «alucinación mental», proyectada después más allá de los cielos, sino que comienzan por una realidad corpórea, la de los animales numinosos, cuya semejanza con nosotros «nos enardece», pero cuya desemejanza «nos horroriza», para decirlo con las palabras de San Agustín.
No hablaremos aquí de la importancia principal que las figuras del eje angular han tenido y siguen teniendo para establecer los fines y los fines supremos de la educación. Ante todo, porque cuando los númenes metafísicos (incorpóreos) que viven «mas allá del horizonte de las focas» comenzaron a dirigirse «a los habitantes de la concavidad» para hablar a los hombres, revelándose a ellos a través de los Libros Sagrados, comenzó una etapa nueva y decisiva de la educación reglada, a saber, la educación religiosa propia de las «religiones del Libro». Cuyo primer grado comenzó, entre los cristianos, como catequesis. Sobre estos fundamentos, la Iglesia romana organizó las más importantes instituciones cosmopolitas de educación reglada, las que todavía hoy siguen siendo para millones de hombres la respuesta metódica suprema que cabe dar a la pregunta «¿Educación para qué?». Educación de los fieles para lograr asimilar la revelación divina contenida en la palabra de los apóstoles y en la letra de los Libros sagrados.
Una respuesta suprema que habrá invertido la orientación propia de los tiempos prehistóricos en los cuales los númenes sólo podían brillar en las cúpulas de las cavernas. La educación de los propios númenes, entonces, sólo podía orientarse a su control, a su domesticación. Y esto nos invita, cuando nos ocupamos de los fines universales de la educación y de la organización de la educación reglada cosmopolita, al modo de la UNESCO, a volver la vista hacia la domesticación o control de los animales que, sin pérdida de su aura numinosa, ejercieron los sacerdotes egipcios sobre el buey Apis en el santuario de Medamud, al nordeste de Karnak, y que, por cierto, no estaba emplazado dentro del templo (al menos en la reconstrucción que de él se hizo en época tolemaica), sino en un edificio contiguo, pero sin comunicación directa con él. Añade Drioton: «Un acceso independiente, habilitado por el lado del primer patio, conducía derecho a través de un largo corredor a un pabellón levantado en un jardincillo que había detrás del santuario del templo. Allí se cuidaba al buey sagrado de Montu, y allí daban a conocer sus oraciones a los fieles, que venían a consultarle sin necesidad de pasar por el templo, para obtener la dicha.»
V. Educación filosófica, ¿para qué? (alcance de la propuesta de «la Filosofía» como fin supremo de la Educación)
1. Las respuestas a la pregunta «¿Educación para qué?», inspiradas en la consideración de los ejes del espacio antropológico, por separado, adolecen, sin duda, de una acusada indeterminación, que ronda con la indeterminación propia de las respuestas metafísicas. «Educación humanística como proceso orientado al despliegue de todas las virtualidades implícitas en el género humano»; o bien, «Educación científica que prepare a los hombres para alcanzar el pleno conocimiento del Universo»; o, por último, «Educación orientada a que los hombres del futuro puedan alcanzar el control de los animales no linneanos extraterrestres dada la inminencia, anunciada por los exobiólogos, de los contactos que van a iniciarse o ya se han iniciado con ellos».
Podríamos pensar que la indeterminación de estas respuestas filosóficas cuasi metafísicas es debida a que ellas se mantienen en la perspectiva de cada eje, tomado por separado (o en abstracto), del espacio antropológico. Y, esto supuesto, el único remedio posible para rectificar la indeterminación de tales respuestas sería volver a la consideración conjunta de los tres ejes, en la unidad del espacio antropológico. Pero la «consideración conjunta» no garantiza una unidad armónica o continua. El espacio antropológico es una symploké discontinua (sus ejes son «ortogonales») y no una unidad continua y armónica.
La intersección de cada eje con los demás dará lugar, sin duda, a determinaciones pertinentes para conseguir respuestas más «positivas» sobre los fines universales de la educación. Por ejemplo, la concepción de la finalidad angular de la educación en cuanto orientada a conseguir el control de los supuestos animales no linneanos extraterrestres, quedaría determinada si la involucrásemos en la educación de los investigadores científicos (principalmente) en el estudio de la naturaleza de alguna galaxia que pudiera servir de refugio a un «Género humano» cuyo simple incremento demográfico le empujará, en pocos siglos, a emigrar de la Tierra, si no quiere verse obligado a adoptar algunas de las soluciones sugeridas, hace unos años, por el llamado Informe Lugano.
2. Ahora bien: la cuestión de la unidad del espacio antropológico nos introduce de lleno en el terreno en el cual se plantean tradicionalmente las cuestiones filosóficas más importantes. Y, ante todo, la cuestión acerca de si la unidad del universo es la propia de una totalidad atributiva, en la cual las partes del Universo finito se mantienen en cohesión armónica y continua gracias a la acción constante de las fuerzas gravitatorias (tal fue la concepción asumida por la teoría general de la relatividad), o bien, si la unidad armónica y su continuidad, es un supuesto metafísico (la unidad del universo sería una symploké en la que actúan encadenamientos discontinuos y enfrentamientos inevitables, sin contar con la inmanencia del espacio antropológico dentro de la materia ontológico general).
Y como el análisis de estas cuestiones constituye, desde los tiempos de Platón (al que tenemos, valga la redundancia, por fundador de la filosofía académica), el objeto de lo que, desde entonces, llamamos «Filosofía», cabe pensar que, al menos, podría proponerse como respuesta a la pregunta «¿Educación para qué?» a la misma Filosofía. Parece casi tautológico afirmar que una respuesta adecuada y prudente, acaso la única, a la pregunta «¿Educación para qué?», sería esta: «La educación debe ir orientada, ante todo, a conseguir que los ciudadanos alcancen una formación filosófica que les permita plantear la pregunta ¿educación para qué? en sus justos términos y, más aún, responderla.»
3. Pero semejante respuesta tiene la forma inequívoca de una respuesta tautológica, que delega, en la filosofía del futuro, la tarea de responder a una pregunta filosófica, trascendental, no categorial, como lo es la pregunta «¿Educación para qué?». Porque tal respuesta pide el principio, suponiendo la posibilidad de una filosofía exenta («la filosofía»), que contuviese en su sistema precisamente la respuesta ad hoc a la pregunta «¿Educación para qué?».
Lo más importante: que en el fondo de esta tautología (o petición de principio) nos encontramos con una concepción sustantivada de la filosofía, como si fuese un saber exento respecto de los contenidos del espacio antropológico, y aún de la realidad misma. Un saber exento que, si fuese completo, debiera desde luego contener la respuesta a la pregunta que hemos planteado, así como a otras muchas.
No hace falta gran esfuerzo para advertir que, sin embargo, la tautología que denunciamos –la tautología implícita en postular una filosofía del futuro que sea capaz de resolver los enigmas filosóficos del presente– tiene su exacta correspondencia en la tautología que ofrecen las religiones de revelación de orientación gnóstica, cuando postulan un Dios omnisciente cuya sabiduría nos es inaccesible en el presente, pero que se revelará a todos aquellos que, siguiendo las normas de la religión que nos lo promete, tengan acceso en un futuro a la presencia directa ante ese Dios omnisciente. Hasta que llegase ese futuro, Descartes (en la primera parte de sus Principios de la filosofía, �XXVIII) aconsejaba: «Y, por último, nunca tomaremos argumento acerca de las cosas naturales del fin que Dios o la Naturaleza se propuso al crearlos, porque no nos debemos arrogar tanto que juzguemos ser partícipes de sus designios.»
4. Ahora bien, cuando dejamos de lado, desde luego, la concepción de una filosofía exenta, constituida como un cuerpo sistemático de doctrina intemporal, y separada de los procesos del Mundo (o del espacio antropológico), no sólo la tautología que denunciamos, sino sus fundamentos, se desploman.
Si entendemos la filosofía como trato con las Ideas, que no son eternas –que no proceden de una realidad metafísica celeste, ni de la idealidad de una conciencia trascendental– sino de los conceptos que las tecnologías, las prácticas y las ciencias positivas, van forjando en el espacio antropológico, y de cuyos enfrentamientos y roces brotan precisamente las Ideas inmersas en ese espacio, fluyentes en el curso de los tiempos históricos (ni siquiera la idea de un Dios eterno es una idea eterna, puesto que esta idea tiene, como todas, un curso histórico, aunque muy confuso: Akenaton, Anaxágoras, Aristóteles), entonces carecerá de todo sentido esperar a que, en el futuro, surja una filosofía exenta y prácticamente omnisciente. Y lo que es más importante, carecerá de todo sentido formular como objetivo de la filosofía (o de la educación filosófica) la construcción de un sistema eterno forjado con ideas eternas.
El objetivo propio de la «filosofía crítica», más que orientado a construir o hacer sistemas, o realidades que permitan el descubrimiento de esos sistemas, habría que formularlo como un objetivo de trituración, como un deshacer las Ideas eternas, es decir, las nebulosas ideológicas con las cuales nos encontramos en cada época histórica. Por vía de ejemplo, en nuestros días, la idea del Genero humano y de los derechos humanos que le atribuimos; la idea de la democracia como el fin de la historia; la idea del big-bang como el origen del Mundo, o la idea de una «teoría del todo» (o de una «ciencia unificada»). O la idea del bosón de Higgs como partícula de Dios, o su supuesta función de dar explicación de la unidad total del universo gravitatorio.
Según esto, la «filosofía crítica materialista» comienza no por la pretensión de hacer sistemas eternos con ideas eternas, puesto que trata de deshacer las supuestas ideas eternas heredadas. En este deshacer regresa necesariamente a sus orígenes históricos, a los conceptos, e intenta, eso sí, rehacer, si no las ideas eternas, sí sus transformaciones presentes, incluso organizándolas de un modo sistemático. Con un sistema concebido, ante todo, como un andamiaje metodológico dispuesto para la trituración, en la medida de los posible, de las ideas que se están edificando.
El horizonte de la filosofía crítica materialista, en resolución, no es tanto la omnisciencia cuanto la docta ignorantia.
VI. La educación, ¿puede tratarse como fin último capaz de dar respuesta a la pregunta «¿Educación para qué?»
1. No puede hablarse de un proyecto práctico, propositivo de algún fin o plan de educación reglada, si no está apoyado o impulsado por alguna autoridad capaz de desplegar la suficiente influencia ejecutiva y, en consecuencia, la fuerza bastante para contrarrestar la resistencia que su proyecto suscitará inmediatamente en los grupos de su oposición. Grupos de oposición que a su vez estarán enfrentados entre sí, aunque eventualmente puedan unirse, por solidaridad, en la lucha contra la autoridad ejecutiva.
Cualquier definición de los fines de la educación carece de todo valor práctico si no está impulsado por un «grupo solvente» que asuma las ideas de la definición. Las definiciones de la educación, cuando se mantienen en la cabeza de un individuo, tienen el mismo alcance que las sentencias de un juez a quien el ejecutivo no apoya para cumplirlas, a saber, el alcance de un papel mojado, y acaso conservado con la esperanza de que sirva de alimento a los historiadores-arqueólogos que puedan interesarse por él en el futuro.
En cualquier caso, el impulso, por parte de la autoridad eficaz, a una definición de los fines de un proyecto de educación, permite también profundizar en la verdadera naturaleza de estos fines, en cuanto ayuda a determinar los intereses positivos que los impulsa. Ejemplos muy claros nos los ofrece la historia del «pedagogismo» en la España de la Restauración de 1875, en cuyo mes de enero, Alfonso XII entró en Madrid como rey, después de la «saguntada» que Martínez Campos organizó en el mes de diciembre anterior.
La metafísica pedagógica del primer krausismo español, anterior a la Restauración, el krausismo de Julián Sanz del Río, daba como respuesta a la pregunta «¿Educación para qué?» nada menos que esta: «La Humanidad, el humanismo definido en el _Ideal de la Humanidad._»
Un humanismo laico, que contaba con el «optimismo antropológico» de los hombres que rechazaban enérgicamente el dogma del pecado original, es decir, que se enfrentaban a la Iglesia católica y se definían por su anticlericalismo. Un humanismo que, además, aparecía, más o menos claramente, como si estuviese incorporado a un «proceso cósmico» del cual formaba parte un «reino de los espíritus». Un reino que prácticamente sólo pudo manifestarse en la forma de ciertas ceremonias espiritistas encomendadas curiosamente a determinados suboficiales u oficiales del Ejército, o a determinados funcionarios del cuerpo de Telégrafos.
Pero la Restauración coincidía con la entrada del pedagogismo obrero de la II Internacional, que respondía a la pregunta «¿Educación para qué?» mirando al proletariado, ya fuera para prepararlo para la «lucha final» (que algunos esperaban llegaría de forma gradual, evolutiva, al modo como lo entendía Jaime Vera), ya fuera para acortar sus distancias con los patronos, pero sin equipararse a ellos (era la postura de Cánovas). Y todo ello sin abandonar el Ideal de la Humanidad de Sanz del Río, si bien imprimiéndole un giro más positivo y científico, de signo conservador, comtiano, o evolucionista, spenceriano (como fue el caso del institucionismo de Gumersindo Azcárate o de Fernando de Castro). Fernando de Castro aún concebía una suerte de Iglesia universal, pero sustituyendo la fe en la acción sobrenatural de la Gracia de Dios por la fe en la «educación científica y racional» (una fe que acaso emite irónicamente sus últimos destellos en el inspector Don Fulgencio de Amor y Pedagogía de Unamuno).
Una fe en la «educación científica y racional» como auténtico «motor» del cambio, que Salmerón y el llamado krausopositivismo conectaron con el anticlericalismo (como se ve claramente, por ejemplo, en el prólogo que Salmerón puso a la traducción del incendiario libro de Draper, Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia). Como brote radical de este pedagogismo krausopositivista revolucionario suele considerarse a la Escuela Moderna de Ferrer Guardia (cuyo bibliotecario, Mateo Morral, fue quien arrojó la bomba sobre la carroza que transportaba a Alfonso XIII el día de su boda) y también a su Liga para la Educación Racional de la Infancia (se sobreentendía, la infancia como conjunto de los niños y adolescentes de todos los pueblos de la Tierra, no sólo de los niños y adolescentes de algún país determinado).
Pasadas las dos guerras mundiales y, en España, pasada la llamada «transición democrática», el pedagogismo krausista volvió a renacer en la forma de un «pensamiento Alicia», por boca del presidente Zapatero. Pero despojado de toda disciplina «racional y científica». Simplemente se intentó sustituir esta disciplina por un activismo incesante de alcance internacional (la Alianza de las Civilizaciones y el derroche económico de las ONG) sin abandonar el humanismo, orientado sobre todo en la igualación «de los géneros». En función de este humanismo se instituyó la «Educación para la ciudadanía», una ciudadanía entendida no como atributo de una Nación política –«ciudadanos españoles» o «ciudadanos franceses»– sino como ciudadanos cosmopolitas, que envolverían a los diversos pueblos, culturas o nacionalidades. Pero aplicándose más allá de las Naciones-Estado, es decir, aplicándose a las nacionalidades en busca de Estado, como Cataluña, Euskalherría o Galicia… o Chechenia, o Pakistán o Trinidad Tobago.
2. Ahora bien, los grupos que proponen un proyecto de educación capaz de responder a la pregunta «¿Educación para qué?» han de hacerlo necesariamente en un lenguaje de palabras determinado. Lo que significa que la definición de los fines de la educación habrá de caracterizarse ante todo (sin por ello eliminar otras características políticas o religiosas: educación del proletariado, educación de la burguesía…) por la lengua en la que el proyecto está formulado. El proyecto será un proyecto español, o un proyecto francés, o un proyecto alemán –lo que a veces intenta disimularse bajo la idea cosmopolita de un proyecto resultante de la interacción de todas las lenguas, tal como por ejemplo lo concibe la UNESCO, o las ONG que se agrupan en su torno–.
La importancia de las determinaciones lingüísticas de cualquier «proyecto racional de educación» se mide, no sólo en función de su realidad práctica como tal proyecto (al estar redactándose en español o en francés deja de ser un mero «proyecto mental-subjetivo», puesto que las lenguas, tales como el español o el francés, son necesariamente intersubjetivas), sino también en función de las perspectivas del humanismo de cualquier tipo que sea. Porque el humanismo universal (el humanismo de Pi Margall que antes hemos citado: «Antes que español soy hombre») carece de lengua propia, y debe expresarse también en un idioma nacional, si no quiere acudir al esperanto. Y esto es tanto como reconocer que el hombre universal del humanismo sólo puede hablar a través de algún idioma nacional. Y no es nada evidente que los diversos idiomas nacionales no sean otra cosa sino diversas «coloraciones» accidentales de un mismo lenguaje universal.
Pero no es posible exponer la Historia universal (la Historia de todas las naciones) en un lenguaje universal (y neutral). La Historia universal sólo puede exponerse en algún idioma nacional y, por tanto, en un idioma partidista, y no neutral. Lo que no excluye la posibilidad de que un español, por ejemplo, abducido por el idioma francés, holandés o inglés, pueda asumir la perspectiva histórica capaz de ver a España como la ve un francés, un inglés o un holandés (o aquellos que fabricaron la llamada «Leyenda negra»).
No es posible la neutralidad en una Historia de España (o en una Geografía humana de España, o en una lingüística del español, o en una antropología cultural española). El partidismo nacional es aquí inevitable, por sutilmente que se esconda. Salvo un esfuerzo artificioso e imposible de ser disimulado, sólo podrá neutralizarse el patriotismo español asumiendo el partidismo francés, o el inglés o el noruego, pongamos por caso.
3. Es evidente, por otro lado, que un proyecto de educación (sobre todo si tiene pretensiones universales, no ya tanto orientadas a su adopción por todos los demás proyectos, pero sí orientado a ser respetado por ellos) será tanto más importante cuanto más poderosa sea la autoridad efectiva del grupo que lo impulsa.
En el caso de España, una Ley de educación nacional española alcanzará más poder si su autoridad es aceptada por todas las partes, es decir, por todos los grupos que hablan de hecho el mismo idioma, en este caso el español. Pero a medida que los grupos regionales («autonomistas») reivindican la impregnación lingüística en sus idiomas vernáculos respectivos, y rechazan incluso considerar al español como «lengua propia» (como lo sería el catalán, el euskera, el gallego, pero también el valenciano, el aranés, el ansotano, el bable, el andalusí o el castúo), las posibilidades de un plan nacional de educación se reducen casi hasta tocar su valor cero. El Ministerio de Educación o, en su caso, el Ministerio de Cultura, perderán en España el campo propio de su acción; y España, contemplada por las otras naciones, perderá su unidad y su fuerza. Si no existe una autoridad política común, capaz de imponerse sin concesiones a las autoridades regionales, las definiciones de educación nacional efectiva, los planes y programas correspondientes, se hacen imposibles. Dicho de otro modo: la pregunta «¿Educación para qué?» carece de respuesta.
La responsabilidad de la democracia de 1978, que en nombre de un «pluralismo democrático» (referido a las nacionalidades desde su artículo 2, y a la posibilidad de transferir competencias del Estado, determinadas en los artículos 148 y 149, pero neutralizadas por el artículo 150.2) es absoluta. Y no debe ser atribuida a un «desvío» posterior a 1978, ni siquiera a un eventual «fraude de ley». Los artículos citados de la Constitución de 1978 (y otros muchos, como los relativos a la lengua nacional y a la cultura nacional) fueron ya redactados, por así decirlo, «maliciosamente» por algunos partidos, y se dejaron pasar por otros. Estos fueron, sin embargo, cómplices de sus consecuencias.
Complicidad debida, en gran medida, a la ignorancia supina acerca de las «leyes», no tanto jurídicas cuanto antropológicas, de la evolución de las «culturas y nacionalidades fragmentarias» hacia el secesionismo. Sin duda, la desintegración de la Nación española, acelerada escandalosamente en los Gobiernos Alicia (sobre todo por el impulso dado a los Estatutos de Autonomía con la ayuda del Tribunal Constitucional, pero con la «complicidad esperanzada» de la oposición), estaba ya dibujada, en sus líneas de fractura, con la misma Constitución de 1978, y reforzada por la Ley de Partidos de 2002. Una ley inspirada en el más agudo dualismo metafísico cartesiano mente/cuerpo, según el cual la mente es libre y jamás delinque, por cuanto el delito sólo comienza cuando interviene la violencia física. De aquí se deduce que los partidos secesionistas que proclaman como fin propio la independencia de España, puedan ser reconocidos en el Parlamento si renuncian a la «violencia», confundiendo el huero pacifismo con la no menos huera democracia. Pero olvidando que la educación, vinculada a los Estatutos del «Estado de las Autonomías», conduce necesariamente a la segregación del idioma común, y a su sustitución por un conjunto de idiomas regionales cuyo cardinal tiende al límite de 17.
4. Y otro tanto hay que decir de la llamada «educación en valores». Porque la educación en valores no se reduce a exposiciones doctrinales exaltatorias de determinadas tablas de valores, sino a la habituación hacia los valores reconocidos en una tabla dada. Porque los valores son «hechos», pero hechos normativos, que se enfrentan necesariamente a otros hechos. Lo que se olvida con frecuencia cuando se habla, por ejemplo, con intención neutral, del «hecho de la religión».
Al mismo tiempo, quienes impulsan la «educación en valores», como contrapeso de una educación puramente abstracta y neutral, debieran haber sabido que las tablas de valores se establecen siempre en conflicto y frente a la tabla de contravalores correspondientes. Esta regla, aplicada a las «culturas nacionalistas-secesionistas», equivale prácticamente a exaltar las culturas propias (su léxico, sus costumbres, sus danzas, sus historias) como contrapuestas a los valores de otras nacionalidades. Y ello de la manera más radical posible: ignorándolas. No se concebirá que, en un templo catalán, ocupe la capilla central la Virgen de Covadonga, ni tampoco que la Virgen de Montserrat ocupe el altar mayor cuando se trate de un templo asturiano. No se concebirá que en un festival organizado por una consejería de cultura catalana se ofrezcan bailes sevillanos, ni tampoco que se distribuyan butifarras junto a longanizas, o que en un banquete en Rueda se sirva vino de La Rioja. Cada Autonomía tendrá a gala cultivar y ofrecer en exclusiva lo que considera propio o lo que ya se ha apropiado. El jamón es un indiscutible valor gastronómico incluido, al margen de su valor económico, en la «marca España»; pero es un contravalor para musulmanes y judíos.
En cualquier caso las tablas de «valores españoles», que durante siglos se consideraron como valores del patrimonio común, ahora se consideran, a lo sumo, como conjuntos confusos de valores que hay que redistribuir entre los diecisiete patrimonios autonómicos (y esto no sólo de un modo intencional, sino mediante costosos transportes físicos). Una política de educación en valores comunes españoles no podrá ser impulsada por la autoridad de un Ministerio de Educación estatal en un Estado de las Autonomías que ha comenzado reconociendo a muchas de ellas como «nacionalidades».
Concluimos: cuando las autoridades soberanas se consideran independientes, o incluso enfrentadas entre sí, la posibilidad de una definición de educación capaz de dar respuesta común a la pregunta «¿Educación para qué?» se anula por completo. No cabe ningún plan de educación –y menos aún, de un plan de educación en valores– que no esté apoyado, de forma partidista, por una autoridad efectiva.
5. Queda una última hipótesis sobre la posibilidad de identificar alguna «autoridad» que fuera competente, en virtud de sus mismos programas, para diseñar planes y programas de educación universal, independiente en principio de las autoridades políticas, empresariales o religiosas. A saber, la hipótesis del «colectivo», o mejor, de la «comunidad» misma de los educadores, cuando sus miembros están organizados en un sindicato internacional de trabajadores de la enseñanza.
Se dirá, en principio, que este colectivo es el grupo o comunidad mejor capacitado, por definición, para definir un plan general de educación, del mismo modo a como el colectivo o comunidad de ingenieros de caminos parece el más idóneo para trazar planes de puentes o autovías sobre ríos o barrancos del planeta Tierra.
De hecho este «colectivo» (que por sí mismo es un conjunto estadístico, es decir, una totalidad distributiva) se transforma en un sindicato (una totalidad atributiva) que puede actuar, y actúa de hecho, como un grupo de presión capaz de controlar, en un país dado, o en varios, a la educación. En tal sentido actúa la «Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza», con más de 30 millones de afiliados (sobre todo latinoamericanos). Si estos sindicalistas lograsen asociar a su proyecto a los trabajadores de la enseñanza de otras grandes sociedades políticas («¡trabajadores de la enseñanza de todos los países, uníos!»), podríamos hablar de una autoridad casi omnipotente en materia de educación. Nadie, ningún partido político, podría estar sobre ella.
Ahora bien, el proyecto de una «autoridad pedagógica internacional» de tipo sindical (no ya interestatal, tipo UNESCO, cuyos límites son bien conocidos) es un proyecto imposible, que se apoya tan solo en la sustancialización del nombre «Federación Internacional de Trabajadores de la Enseñanza». Porque detrás de este nombre unitario no hay nada sino burocráticas instituciones postizas (inscripciones, congresos, declaraciones…), que carecen de toda unidad imperativa.
En efecto, por de pronto, esta Federación internacional debería tener voz en diversas lenguas oficiales. Y esto ya anunciaría importantes líneas de fractura en la organización. Además, un «sindicato universal de trabajadores de la enseñanza» agrupa necesariamente secciones muy diferentes según la materia del trabajo (trabajadores de la enseñanza matemática, trabajadores de la enseñanza política, trabajadores de la enseñanza musical, trabajadores de la enseñanza religiosa). Desde estas especialidades no cabe hacer un plan universal.
Además, los sindicatos de esta «Federación» tendrán vinculaciones diversas con partidos políticos o con religiones positivas, es decir, serán socialistas, comunistas, católicos, mormones, budistas o adoradores de Shiva. Sólo nominalmente puede parecer que la unidad de una Federación internacional de trabajadores de la enseñanza es compacta. En realidad es una unidad «oblicua», fundada, por ejemplo, en caracteres convergentes pero accidentales (según lo que los escolásticos llamaban «quinto predicable»), a la propia naturaleza de la educación. Sobre las cuestiones internas a la planificación y a los programas de educación, las Federaciones de sindicatos de trabajadores de la enseñanza no tienen nada que decir. Su autoridad pedagógica y programadora es aparente y puramente burocrática, porque sus miembros particulares carecen de unidad y su autoridad se resuelve en decenas y en cientos de autoridades «particulares» y además contrapuestas entre sí.
Ante la pregunta «¿Educación para qué?», una supuesta Federación internacional de trabajadores de la enseñanza quedaría en suspenso, sin posibilidad de respuesta alguna que no fuera tautológica: «Educación para que los trabajadores de la enseñanza sigan teniendo asegurado su trabajo.» La única forma de escapar, de algún modo, del «autismo» de estas respuestas tautológicas acaso fuera esta: «Los trabajadores de la enseñanza no pretenden educar a los jóvenes imponiéndoles sus criterios, porque también quieren aprender de ellos», o como dicen algunos «pedagogos-pensadores», «aprender a ser». Pero entonces, ¿por qué no considerar también a los jóvenes educandos como trabajadores de la enseñanza?
Final
La pregunta «¿Educación para qué?» no puede responderse partiendo del conjunto cero de premisas, es decir, de la idea de educación absolutamente indeterminada, o pseudodeterminada gramaticalmente por características genéricas tales como «Humanidad», «Libertad» o «Solidaridad». Respuestas tales como «la educación se fundamenta en la necesidad de educar al hombre en su humanidad», o bien «educar al hombre en su libertad», o «educar al hombre en sabiduría», no sirven en absoluto como respuestas, puesto que la humanidad, la libertad o la solidaridad son ideas absolutamente vagas. En realidad son lisologismos que deben ser despejados cuanto antes. Sin embargo es en esta «atmósfera de lisologismos» en donde se mueven las declaraciones ministeriales o los preámbulos de las constituciones democráticas o de las comisiones internacionales de Ministerios de Educación.
La pregunta «¿Educación para qué?» sólo puede alcanzar interés cuando partimos, no del conjunto cero de premisas que nos asegure la «imparcialidad» de la respuesta, sino cuando partimos de un «abanico» de respuestas alternativas o disyuntivas ya dadas, de un modo u otro, en la tradición y en el presente, entre las cuales es preciso elegir.
Las respuestas a la pregunta «¿Educación para qué?» sólo alcanzará algún sentido positivo si está formulada desde algún partidismo. Desde un partidismo definido, a veces como antipartidismo respecto de alguna respuesta tenida como cierta, exclusiva, o de «sentido común».
——
{*} La distinción lisológico/morfológico está expuesta en la revista El Catoblepas, «En torno a la distinción _morfológico/lisológico_» (nº 63, mayo 2007), y en la tesela Lisologismos (nº 111, junio 2012).
