Gustavo Bueno, Sobre la educación para la ciudadanía democrática, El Catoblepas 62:2, 2007 (original) (raw)

El Catoblepas • número 62 • abril 2007 • página 2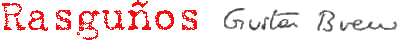

Gustavo Bueno
Se esboza un análisis de los componentes ideológicos del proyecto europeo (16 de octubre de 2002) y español (7 de diciembre de 2006 y 4 de enero de 2007) de una educación de la ciudadanía democrática
Introducción
El Comité de ministros de los Estados miembros de la UE, reunido el 16 de octubre de 2002, estableció, entre los objetivos a cumplir por los socios, el de promover la «educación para la ciudadanía democrática».
El año 2005 fue considerado como Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación. El Comité de ministros, recordando entre otras cosas «la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa (Estrasburgo, 10 y 11 de octubre de 1997), que expresaba el ‘deseo de desarrollar una educación para la ciudadanía democrática basada en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, así como la participación de los jóvenes en la sociedad civil’, y decidía emprender un plan de acción encaminado a la educación para la ciudadanía democrática», preocupado además «por la creciente apatía política y civil y la falta de confianza en las instituciones democráticas, y por el aumento de casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo violento, intolerancia ante las minorías, discriminación y exclusión social, elementos que representan todos ellos una importante amenaza a la seguridad, estabilidad y crecimiento de las sociedades democráticas», y consciente, según dice el Comité de ministros, «de las responsabilidades que recaen sobre las generaciones presentes y futuras a la hora de mantener y salvaguardar las sociedades democráticas, y del papel que desempeña la educación para promover la participación activa de todos los individuos en la vida política, cívica, social y cultural», teniendo en todo caso en cuenta «las conclusiones de la 20ª Sesión de la Conferencia Permanente de Ministros de Educación Europeos (Cracovia, 2000), en la cual los ministros aprobaron los resultados y conclusiones del Proyecto de Educación para la Ciudadanía Democrática, lanzado en su 19ª Sesión (Kristiansand, 1997)», afirma (el citado Comité), «que la educación para la ciudadanía democrática es esencial en lo que respecta a la función principal del Consejo de Europa, que es la de promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuya, junto con las demás actividades de la Organización, a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia.»
El 8 de marzo de 2005, en efecto, Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación, tuvo lugar la reunión constitutiva del Comité Español para el desarrollo de los objetivos de ese año. Y el 7 de diciembre de 2006, y el 4 de enero de 2007, el Gobierno español decretó las medidas destinadas a poner en marcha ese proyecto en los centros de educación secundaria del Estado español, creando una disciplina, «Educación para la Ciudadanía», que se incorporará con entidad propia al currículo de esta etapa, y que está destinada a «promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas en la misma línea en que lo hacen distintos organismos internacionales».
Aclara, por así decir, el Decreto mencionado, que «la Educación para la Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable».
La educación para la ciudadanía se configura, en esta etapa, mediante dos materias: «Educación para la ciudadanía y los Derechos humanos» (que se impartirá en uno de los tres primeros cursos) y la «Educación ético cívica» (en cuarto curso).
La primera materia se organizará en cinco bloques. En el bloque 1 figuran los contenidos comunes encaminados a desarrollar aquellas habilidades y destrezas (competencias) relacionadas con la reflexión y con la participación (entrenamiento en el diálogo y el debate, aproximación respetuosa a la diversidad personal y cultural…). En el bloque 2 se contienen consideraciones sobre relaciones interpersonales, y el compromiso con actividades sociales encaminadas a lograr una sociedad justa y solidaria. El bloque 3, deberes y derechos ciudadanos, profundiza contenidos ya trabajados en el tercer ciclo de primaria (conocimiento de los principios recogidos en los textos internacionales). El bloque 4 va referido a las sociedades democráticas del siglo XXI, e incluye contenidos relativos a la diversidad social y cultural. El bloque 5, «Ciudadanos en un mundo global», aborda las características de la sociedad actual, la desigualdad de sus manifestaciones, &c.
La educación ético cívica de cuarto curso se organizará en seis bloques. El primero con contenidos comunes relativos a los derechos humanos «desde la perspectiva ética y moral» [no sabemos cómo entiende el legislados esta distinción], con especial interés por la igualdad entre hombres y mujeres. El bloque segundo se refiere a la identidad y la alteridad, educación afectivo emocional. El bloque 3 se destina a las teorías éticas. El bloque 4, ética y política, la democracia. El bloque 5 problemas sociales del mundo actual. El bloque 6 la igualdad entre el hombre y la mujer.
1. Principios y metodologías
Nuestro análisis crítico va referido no solamente a los contenidos que integran los diversos «bloques» de la nueva disciplina (es decir, a la denuncia de los contenidos que faltan, y a los que sobran, aún tomando como criterio los mismos principios, si es posible determinarlos, de quienes redactaron y aprobaron sus programas) sino también a los principios ideológicos generalmente implícitos o ejercidos (acaso «medio explícitos», es decir, no representados) que inspiran la perspectiva desde la cual están concebidos los programas y, sobre todo, a las metodologías (generalmente implícitas y más bien ejercidas que representadas), que parecen internamente involucradas con los principios.
Por «principios ideológicos» entendemos aquí, como es habitual, los fundamentos doctrinales de un «sistema ideológico», es decir, de una «ideología» en el sentido práctico dialéctico que este término asume desde Marx (por oposición al sentido más neutro que confirió al término «ideología» quien lo acuñó, Destutt de Tracy), es decir, entendiendo la ideología como un conjunto de ideas trabadas entre sí y arraigadas en un sector o grupo social, a través de las cuales este sector o grupo social se enfrenta a otros sectores o grupos sociales con los cuales se reconoce en conflicto.
El componente dialéctico (implícito en la situación de conflicto de unos sectores sociales frente a otros) es esencial en la definición de las ideologías, entre otras razones porque la evidencia axiomática que quienes participan de la ideología atribuyen a sus principios procede antes del enfrentamiento práctico frente a los adversarios que de su «luminosidad interna». La «falsa conciencia» que suele acompañar a quienes participan de una ideología así definida, derivaría sobre todo de la desconexión del sistema de principios establecidos respecto de su orientación dialéctico práctica. En virtud de tal desconexión el sujeto envuelto por una ideología tenderá necesariamente a tomar los principios como axiomas evidentes, y por tanto, cuanto mayor sea la evidencia con que se le presentan esos principios, mayor será también su falsa conciencia. Cuanta mayor claridad y distinción veían en sus principios los creadores del mito ideológico de la raza aria, mayor era su falsa conciencia, en tanto que ésta se alimentaba, no de la evidencia de los principios, sino de la decisión práctica de segregar a su nación respecto de otras naciones no arias, y de segregar del seno de su propia nación a los grupos no arios que en ella pudieran a su juicio existir (tales como judíos o gitanos). La «falsa conciencia» del racismo nazi podría definirse por la identificación de la claridad y distinción prácticas que su política buscaba establecer en las relaciones entre los arios y los no arios (y que permitía establecer con claridad y distinción «logísticas» series de objetivos muy precisos, tales como identificar judíos, expropiarles sus bienes, transportarles a los campos de exterminio, &c.), con la claridad y distinción científica de la idea antropológica de raza aria, respecto de las ideas por las que se definían otras razas inferiores.
La falsa conciencia de las ideologías se nos manifiesta en el desajuste reiterado de los proyectos prácticos respecto de los campos a los cuales intenta ser aplicados. De hecho, las ideologías más radicales son inviables en la práctica, y su capacidad directiva es simple ilusión: al poner en ejecución los principios axiomáticos a través de decisiones políticas, económicas, &c., el curso de los acontecimientos demuestra que la realidad discurre por otros caminos de los que la ideología había intentado prefigurar.
Por lo demás, las metodologías a las cuales una ideología radical se ve inclinada a preferir, en el momento de dibujar doctrinalmente el sistema ideológico, está directamente determinada por la falsa conciencia que la ideología implica, según hemos indicado. Es decir, principalmente, por la desconexión entre el sistema de principios (desconexión que transforma esos principios en supuestos axiomas, evidentes por sí mismos) y la oposición dialéctico práctica de ese sistema de principios con las realidades políticas, sociales o religiosas contra las cuales se combate. Dicho de un modo más breve: la falsa conciencia de un sistema ideológico propicia la transformación de determinadas evidencias práctico dialécticas en supuestas evidencias axiomáticas de carácter sustantivo.
2. Sobre los principios
Entre los principios del sistema ideológico que a nuestro juicio inspira la disciplina Educación para la Ciudadanía Democrática, creada por las autoridades de la UE y asumida y aumentada retóricamente por el Gobierno socialista de España, podrían citarse los siguientes (en general, la estructura de estos principios es de índole funcional, por cuanto tales principios asumen la forma de enunciados de funciones que establecen relaciones aplicativas entre variables independientes –sujetos individuales, grupos sociales, Estados…– y variables dependientes, pero sin determinación de los parámetros que en cada caso implica necesariamente la aplicación de las funciones):
(1) El principio del Humanismo laico, que intenta ver al Hombre desde el Hombre (y no desde Dios o desde la Naturaleza). El Hombre, la Humanidad, el Género humano, es, para este humanismo laico, «la medida de todas las cosas». (El principio del Humanismo laico se nos presenta así como un principio propio del idealismo subjetivo, sin perjuicio de que esta subjetividad esté socializada.)
(2) El principio del Humanismo ético, que atribuye a los sujetos humanos individuales la condición de entidades supremas, libres, fuentes de todos los derechos y valores («la vida de la persona humana es el valor supremo»). De este humanismo se deduce, como axioma penal, el principio de la reinserción social de los delincuentes, y por tanto la abolición absoluta de la llamada pena de muerte.
(3) El principio de la cooperación entre los sujetos personales establecida mediante el diálogo, respetuoso, tolerante, no violento y comprensivo del «otro» (del «otro que yo», que diría Nicolás Salmerón, uno de los presidentes de la primera República Española).
(4) El principio democrático-parlamentario, mantenido en el ámbito del Estado de derecho.
(5) El principio pacifista del No a la Guerra, inspirado en el ideal de una Paz perpetua.
(6) El principio de la armonía preestablecida en una ley del progreso humano que afecta a todos los hombres y a sus culturas, armonía que habrá de aparecer a través del diálogo de civilizaciones, e incluso de la alianza entre estas supuestas civilizaciones.
3. Sobre metodologías
Supuesta la estructura funcional sin parámetros de los principios de la ideología humanística, se deducen fácilmente los tipos de metodologías habilitadas para el desarrollo del sistema ideológico del humanismo híbrido. En realidad estas metodologías son manifestaciones de una misma metodología:
(1) Ante todo la que podríamos llamar «metodología (ejercida, no representada) de la petición de principio». Se manifiesta esta metodología, por ejemplo y sobre todo, en el tratamiento de la idea de ciudadanía como si fuese una condición humana ya dada intemporalmente. Y aquí se funda la conexión que en los programas de la disciplina que analizamos se establece entre la ciudadanía (tomada genéricamente, en abstracto) y la Declaración universal de los derechos humanos.
Esta metodología permite eludir las cuestiones más engorrosas que se suscitan al analizar las relaciones entre los ciudadanos y los hombres en general (por ejemplo, de los hombres que no viven en ciudades, sino en las selvas, en los campos o en los conventos). Entre los ciudadanos y las Naciones políticas, entre los ciudadanos y el Estado, entre los ciudadanos y los diversos círculos culturales y, en particular, entre los ciudadanos y las diversas religiones. Se supone que la ciudadanía subsiste segregada de todos estos contextos, a la manera como la triangularidad universal subsistiría segregada de los diversos géneros de triángulo. Pero al suponer la ciudadanía en este estado, se está pidiendo el principio de lo que se trata de demostrar, a saber, que exista la posibilidad de hablar de una ciudadanía al margen de las Naciones políticas, de los Estados, de los círculos culturales, de las civilizaciones o de las religiones.
(2) En segundo lugar, la metodología axiomática orientada a presentar los principios como verdades definitivas, similares a los «principios de la Revelación» de las teologías positivas dogmáticas, si bien la «Revelación positiva» de los principios corre ahora a cargo, no ya de una iglesia, sino de la ONU, de la UNESCO o de la UE.
Este axiomatismo se apresura a alejarse, en su expresión, de cualquier forma de axiomática filosófica tradicional, y prefiere asumir la forma positiva propia de los principios proclamados, como leyes o decretos, por algún organismo internacional que ejerce el papel de «fuente de la Revelación». Así los derechos humanos quedarán establecidos, a salvo de cualquier análisis filosófico, y se adoptarán a título de acuerdos positivos definidos en la Declaración universal de los derechos humanos en la Asamblea general de la ONU de 10 de diciembre de 1948.
(3) Estas metodologías se resuelven, en realidad, en una misma metodología, a saber, la que inclina a presentar las ideas funcionales utilizadas al margen de cualquier parámetro. Por ejemplo:
I. La «ciudadanía», como idea genérica abstracta, se utilizará, según hemos dicho, como entidad intemporal, sin atender a sus especies históricas, contrapuestas entre sí, que ejercen el papel de parámetros de la función. Un ejemplo de esta utilización nos lo ofrecen quienes citan (descontextualizando sus circunstancias históricas) el conocido refrán alemán, «El aire de la ciudad os hará libres», como corroboración de la tesis ideológica que atribuye a la ciudad, en general, la capacidad de conseguir que un sujeto de la especie humana pueda alcanzar la libertad, es decir, sin tener en cuenta que el refrán citado se formula en el proceso de transformación del sistema feudal en el sistema constituido por las ciudades burguesas de la baja edad media.
II. El «Estado de derecho» como idea utilizada al margen de los contenidos de cada sistema jurídico, como si el Estado esclavista de la República romana no hubiera sido un Estado de derecho –de Derecho romano–, como si el Estado Nacional Socialista no hubiera sido un Estado de derecho que los juristas alemanes intentaron justificar doctrinalmente.
III. La democracia procedimental, sin dar los parámetros necesarios (¿democracia orgánica?, ¿democracia parlamentaria?, ¿presidencialista?, ¿con partidos políticos con listas cerradas y bloqueadas?, ¿con pena de muerte?, ¿con la institución monárquica?, &c.).
IV. La idea de formar a las «personas libres e íntegras», pero sin dar los parámetros de esa libertad y de esa integridad (nos parece evidente que hablar de libertad y de integridad sin detallar en qué consiste esa libertad y esa integridad es pura retórica burocrática).
V. El ideal de educar a los ciudadanos en el ejercicio de una conducta «racional», sobrentendiendo la racionalidad sin parámetros, de un modo puramente negativo, a saber, por el laicismo. Y ello mediante la ficción (antropológica y sociológica) según la cual las religiones positivas son asunto privado y no público. (¿Acaso habría que considerar como irracionales a los ciudadanos creyentes en una revelación positiva, por ejemplo, a los millones de ciudadanos, con derecho a voto, que, más allá de la distinción entre izquierdas y derechas, llenan las calles de las ciudades españolas durante las procesiones de Semana Santa?) Un gobierno realista podrá ser confesional, o antirreligioso, pero no neutral o laico.
VI. El ideal de la autoestima personal, pero sin determinar los parámetros o materias de esa autoestima; lo que equivale a erigir la autoestima subjetiva, que es un puro valor subjetivo, en un valor ético, social o político, en un valor supremo. Tamerlán o Adolfo Hitler tuvieron, según sus biógrafos, un grado muy alto de autoestima. (La «puesta en valor» del proceso psicológico de la autoestima se diría fundada –suponemos– en el objetivo de educar a los ciudadanos como consumidores de un mercado pletórico, capaces de defender sus preferencias como derivadas de su propia subjetividad; solamente de este modo la prospección de la demanda podrá ser tratada por métodos estadísticos.)
VII. El ideal educativo de la adquisición de competencias (habilidades, destrezas, adquiridas mediante la formación de hábitos obtenidos tras la repetición del ejercicio de actos correspondientes) sin incluir los contenidos de estas competencias. Competencias que, por tanto, se nos muestran como «potencias», «capacidades» o «virtudes» de un sujeto para ejercer determinadas acciones u operaciones.
Ahora bien, el prestigio, en contextos profesionales, del término «competente», puede servir también, sin embargo, para referirse a las personas que han adquirido gran competencia para manejar una pistola asesina. El adiestramiento de un terrorista de ETA le confiere «competencia y destreza para atender a las demandas de su organización»; el entrenamiento de un mujaidín del Yihad le hace «competente para autoinmolarse» haciendo explotar las bombas que lleva en su cintura, para atender de este modo a la demanda social de los 500 millones (estimados) de musulmanes que integran hoy el Yihad.
La mejor prueba del fracaso del concepto de competencia, utilizado sin parámetros (hay que tener en cuenta que «la competencia», en el sentido en que Chomsky utilizó el término, tenía un parámetro, el de la expresión verbal en una lengua determinada), es su incapacidad para ser utilizada como criterio de definición de la Ética. Habría que definir la ética «como disciplina orientada a lograr que los sujetos adquieran las competencias para atender a demandas complejas»; pero entonces habría que considerar éticas a las disciplinas de adiestramiento de las que hemos hablado, a las competencias del terrorista de ETA para manejar la pistola, o a las competencias para inmolarse del guerrillero mahometano ortodoxo. Habría que especificar los contenidos de estas «demandas complejas», como demandas con valor ético. Pero entonces lo definido entraría en la definición.
Tradicionalmente la Ética se definía en función de las virtudes, pero siempre que estas virtudes fuesen a su vez entendidas no como meros hábitos, capacidades o competencias, sino especificadas, por ejemplo, como hábitos que se ajustan al cumplimiento de las normas orientadas al incremento de la fortaleza (firmeza y generosidad) de los sujetos humanos.
VIII. La solidaridad, como disposición que hay que poner en valor en la educación ciudadana, también se ofrece como una idea sin parámetros (como si los miembros de una banda terrorista o los cuarenta ladrones no fueran solidarios entre sí).
IX. La apelación al diálogo, sin parámetros, es una apelación vacía que confunde el diálogo exploratorio o dilatorio con el diálogo científico o filosófico, y con la mera cháchara, apta, sin embargo, para cubrir una disertación o una clase prática de educación para la ciudadanía.
X. La Paz como un «¡No a la Guerra!», sin parámetros, es también una idea vacía, porque la Paz es el fin de la Guerra, y la Guerra supone la conculcación de un orden, que la Paz re-establece. Por ello la Paz supone, en general, la Victoria del vencedor, y por ello carece de sentido poner a la Paz como un ideal abstracto, sin indicar cuál es el orden victorioso y cuál es el orden vencido. Sin embargo, desde este ideal pacifista educativo se consigue eludir los problemas derivados de la educación militar o premilitar, o del entrenamiento de los ciudadanos en otras muchas competencias (por ejemplo la competencia en el conocimiento crítico de la Historia de España) que ellos pueden necesitar cuando la Nación lo exija.
XI. Las valoraciones, y las puestas en valor de algo sin parámetros, son también ideales vacíos, que dejan de lado la estructura interna de los valores (valores que se oponen siempre a otros valores o contravalores), y al propio conflicto de los valores entre sí.
En particular, es la utilización de la idea de los valores éticos sin parámetros (en este caso, sin detenerse a ofrecer una definición de Ética) la que permite a los legisladores dar por supuesto que la educación de la ciudadanía puede y debe ser enfocada, sin mayores averiguaciones, desde el punto de vista de la Ética, desde el punto de vista de los valores éticos. Lo que se consigue con este enfoque ético es desvincular ideológicamente la ciudadanía de la política, dando por supuesto (desde premisas armonistas) que la política y la ética (así como la moral) son siempre compatibles. En consecuencia, confundiendo continuamente las cuestiones éticas con las cuestiones políticas (remitimos a nuestro artículo «En nombre de la Ética», El Catoblepas, nº 16, 2003, reproducido en apéndice en el libro La vuelta a la caverna, Ediciones B, Barcelona 2004, páginas 375-400.)
En realidad, la segregación de la política como componente de la idea de ciudadanía (segregación justificada como modo de conseguir la neutralidad partidista), conduce a una alineación anti-nacional (concretamente, en nuestro caso, antiespañola), paralela a la que conduce la segregación de toda religión positiva como componente de la vida pública en el «Estado laico de los ciudadanos» (segregación justificada para conseguir la neutralidad confesional). Alineación anticristiana, por ejemplo, como han advertido las autoridades eclesiásticas españolas. Esto se debe a la estructura pública, y no privada, de las religiones ecuménicas, que no pueden dejar de afectar a todos los ciudadanos de la Tierra globalizada, del mismo modo a como la nacionalidad política afecta también a todos los ciudadanos que viven en el territorio que ha sido históricamente reconocido a cada nacionalidad. No cabe hablar, por tanto, de «ciudadanos laicos», como tampoco cabe hablar de «ciudadanos apolíticos», salvo que se les considere insertos en un plano meramente psicológico subjetivo (circunscrito a la falsa conciencia del egocentrismo individual o de grupo). Tanto desde la religión positiva, como desde la Nación política positiva, cabe afirmar que «los ciudadanos que no están conmigo están contra mí». Los ciudadanos, en su realidad objetiva (y no meramente en su subjetividad egocéntrica), no son neutrales; la ética no les confiere neutralidad alguna con respecto a la política o a la religión.
Los ciudadanos habrán de tomar partido o bien a favor de una religión positiva y de una nacionalidad positiva, o bien en contra de esa religión positiva o de esa nacionalidad positiva. La pretendida neutralidad es aparente y sólo puede respirar en una atmósfera de falsa conciencia. El laicismo, como característica de una supuesta ciudadanía madura, es inadmisible cuando se ha reconocido la realidad de las religiones positivas que envuelven a los ciudadanos, y ante las cuales es preciso tomar posición en pro o en contra: el laicismo, como el agnosticismo, son posiciones propias de creyentes vergonzantes (concretamente, el laicismo es una figura secularizada procedente del ámbito religioso, desde el cual se veían como laicos a los clérigos o a los creyentes que no habían alcanzado el orden sacerdotal; desde fuera de las iglesias la figura de los laicos cobra otro sentido, que coincide precisamente con la falsa conciencia de la neutralidad). Paralelamente, el apoliticismo, como característica de una supuesta ciudadanía madura, es inadmisible, porque en realidad esa madurez se basa en la ficción de una supuesta ciudadanía cosmopolita, que estaría tan separada de las Naciones políticas efectivas como la sonrisa del gato pudiera estarlo del gato sonriente.
Ante las religiones positivas al ciudadano sólo le cabe, desde el punto de vista filosófico, ser ateo o ser creyente. Ante las nacionalidades políticas positivas al ciudadano sólo le cabe, desde el punto de vista filosófico, ser patriota o anarquista radical. Sin perjuicio de que, en el terreno de la práctica cotidiana, impuesta por la diversidad de confesiones religiosas y de nacionalidades políticas, las disyuntivas ateo/creyente y patriota/anarquista resulten ser puramente abstractas y sólo válidas para un individuo aislado que cree poder decidir por su cuenta el destino de la historia. Cuando el ciudadano se reconoce necesariamente como conciudadano, miembro de un grupo, y por tanto se encuentra siempre rodeado en un entorno de alternativas religiosas o políticas, se comprende que adopte ciertas medidas de alianza o de repulsión respecto de determinadas confesiones o nacionalidades, según que a su juicio estas alianzas o repulsiones puedan tener un valor estratégico coyuntural para conducirse en la línea que marcan sus propias premisas.
XII. El fomento del «espíritu crítico» como ideal educativo se propone también sin parámetros, porque se da por supuesto que esta crítica no puede dirigirse contra los principios presupuestos, es decir, por ejemplo, contra la Declaración universal de los derechos humanos, contra el principio de la tolerancia hacia determinadas religiones positivas, o contra la concepción de las penas como meros instrumentos de reinserción social.
4. Sobre la incompatibilidad de la metodología expuesta con la metodología filosófica
No es pertinente entrar en debate, en este lugar, con los principios del humanismo de la «izquierda híbrida», que, a nuestro juicio, están inspirando el proyecto europeo, asumido por el Gobierno socialista español, de la Educación en la Ciudadanía democrática, proyecto «europeo» que contrasta con los proyectos educativos de otros Estados (que Europa no suele considerar como plenamente democráticos –Unión Rusa, China, &c.– porque, aunque los considere como democráticos, aprecia en ellos graves déficits democráticos –por ejemplo, el no haber abolido la pena de muerte, o el mantener la institución de la Corona–), que no son propiamente laicos, aunque sean tolerantes con las diversas confesiones, como sería el caso de los Estados Unidos de América del Norte. A la crítica de la ideología de este humanismo de izquierda híbrida nos hemos referido en la parte III de la conferencia organizada por el Foro de la Nueva Economía, publicada en El Catoblepas, nº 61, del pasado mes de marzo.
En cambio sí parece pertinente decir algunas palabras críticas, desde la perspectiva de la tradición filosófica (tal como la representa el materialismo filosófico), sobre la metodología que consideramos involucrada en este proyecto europeísta de Educación para la Ciudadanía democrática.
En efecto, tal metodología constituye, a nuestro juicio, la más clara contrafigura de la tradición dialéctica de la filosofía académica (de la Academia platónica, no ya de la «Academia universitaria»), por cuanto habría que alinearla, más bien, como ya hemos insinuado antes, con las metodologías propias de las Teologías positivas o dogmáticas, que se apoyan, como si fueran premisas axiomáticas, en unos artículos de la fe ofrecidos por una revelación escrita en determinados textos, la Biblia, el Corán, o las resoluciones de organismos internacionales como la ONU o la UE. La circunstancia de que las premisas ofrecidas por estos organismos internacionales (y recibidas por órganos nacionales como puedan serlo en España el Ministerio de Educación y Ciencia) no tengan la pretensión de ser autoridades sobrenaturales, sino meramente jurídico coactivas, no elimina el carácter de premisas de autoridad, en virtud de la cual se invocan.
Por lo demás, si juzgamos no sólo pertinente, sino necesaria, una crítica a tales metodologías, se debe, en primer lugar, al hecho de que estas premisas de autoridad coactiva, por no ser de naturaleza religiosa, pueden ser consideradas como estrictamente racionales y, por consiguiente, como filosóficas (constituyen, se dice, la «filosofía» de las leyes, decretos o recomendaciones de referencia). En realidad se trata de sucedáneos dogmáticos (no dialécticos) de la disciplina filosófica, y no tanto siempre por el contenido de los dogmas (diríamos, «por el huevo»), sino por el modo de ofrecerlos y argumentarlos («por el fuero»).
Y, en segundo lugar, porque se da por supuesto que la nueva disciplina estará encomendada, siempre que sea posible, a los profesores que imparten Filosofía en otros niveles de la enseñanza secundaria, o incluso universitaria.
Me atendré, en todo caso, tan solo al núcleo en torno al cual gira el presente rasguño: la idea misma de ciudadanía, analizándola, por supuesto, desde las coordenadas no ya de «la filosofía» (otra expresión funcional sin parámetros), sino desde las coordenadas del materialismo filosófico.
Desde estas coordenadas no cabe dar por evidente que la ciudadanía sea una idea equivalente a la idea de hombre, equivalencia por la cual se justificaría la conexión asumida por el programa entre la ciudadanía y los derechos humanos. Una equivalencia que inspira la mayor parte de los programas de la educación para la ciudadanía democrática, si tenemos en cuenta que, según hemos sostenido en otros lugares, el contenido de los treinta artículos de la Declaración de los derechos humanos es fundamentalmente ético, y no político o moral. Tampoco puede darse por evidente la compatibilidad de las normas éticas (incluidas las contenidas en la Declaración de los Derechos Humanos) con las normas morales y con las normas políticas (los países musulmanes sólo han suscrito la Declaración de los Derechos Humanos agregando la condición de que éstos se acomoden a las normas de la Saría, lo que equivale muchas veces a neutralizar muchos de los artículos de esa Declaración).
Tan sólo aceptando al pie de la letra la definición de Aristóteles de hombre como animal político (en el sentido de «animal que vive en ciudades») podría sostenerse esta equivalencia entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. El hombre que estudian las disciplinas antropológicas, físicas o culturales, no se circunscribe al hombre que ha alcanzado la fase de la ciudad, de la civilización, para utilizar los términos de la Antropología clásica. Sigue siendo inexcusable, en este debate, la referencia a la obra de Lewis H. Morgan (La sociedad primitiva, 1877), en la que establece, a su manera, que «del mismo modo que es indudable que cierto número de familias humanas han existido en estado salvaje, otras en estado de barbarie y aún algunas en estado de civilización, de igual forma parece que estas tres condiciones diferentes se entrelazan debido a una sucesión tan natural como imprescindible de progreso». Y aunque entre los rasgos mediante los cuales Morgan caracteriza a cada uno de sus periodos y estados anteriores a la civilización, y al propio estadio de la civilización «desde la invención de un alfabeto fonético y el empleo de la escritura, hasta el tiempo presente» no figura lo que más tarde, con Gordon Childe y otros se conocerá como la «revolución urbana», lo cierto es que la ciudad es también reconocida por Morgan (al tratar en el capítulo 10 de las instituciones de la sociedad política griega) como criterio propio de la civilización.
En realidad cabría decir que antes aún de las ideologías emanadas por determinadas ciudades frente a otras es la idea de ciudad, la de Aristóteles, por ejemplo (por no decir también la de Platón, y por supuesto, la idea de Morgan (en tanto asocia la ciudad al progreso del género humano), la que ella misma es ideológica y no neutra. Y esto en la medida en la cual esta idea se utiliza para expresar la cristalización en un sistema de ideas, la nueva condición, como animales políticos, de los hombres que comienzan a vivir en ciudades. Las ideas que estos hombres se han forjado de sí mismos como ciudadanos, frente a quienes o bien vivieron en las selvas o bien siguen viviendo como nómadas fuera de los ciudades, en los campos, continuando la forma de vida bárbara o salvaje (los romanos cristianos llamarían paganos a aquéllos hombres que seguían viviendo en alquerías o en aldeas sin ser ciudadanos, es decir, sin participar de la vida de las grandes ciudades ya cristianizadas).
El proceso de la constitución de la ciudad implica, en efecto, una transformación, casi siempre violenta (Caín, Rómulo), de las sociedades tribales o gentilicias organizadas en torno a la familia; un proceso que implica la reorganización de la apropiación de las tierras ocupadas por los nuevos Estados, así como la redistribución, a título de derecho de propiedad, de los territorios asignados a los futuros ciudadanos. Lo que implica la formación de representaciones ideológicas de la ciudad frente a las sociedades de origen, así como recíprocamente.
Los bárbaros –pero también los que se han incorporado a la ciudad como esclavos, o simplemente como siervos o desheredados– verán a la ciudad con el rencor suficiente para alimentar una suerte de «nostalgia ideológica de la barbarie»; por su parte, los ciudadanos verán a la ciudad con el orgullo propio de los vencedores, que a través de su victoria han logrado elevarse a formas de vida mucho más ricas y complejas de aquellas a las que tienen acceso los bárbaros. En nuestros días se ha llegado a equiparar ideológicamente la relación entre «el campo» (considerado como una herencia del salvajismo o de la barbarie) y «la ciudad» (como centro de la civilización) con la relación que media entre la Naturaleza y la Cultura humana. O. Spengler, en su Decadencia de Occidente, sostenía que las grandes culturas son culturas «urbanas» –el aldeano se hace planta– y Ortega y Gasset llega a decir, en La rebelión de las masas, que «el hombre campesino es todavía vegetal», y que (en El Espectador) «en la ciudad la lluvia es repugnante, porque es una injustificada invasión del cosmos, de la naturaleza primitiva, en un recinto como el urbano, hecho precisamente para alejar lo cósmico y primario».
En todo caso, los componentes ideológicos de la idea de ciudad (y de ciudadanía) no se reducen a la dialéctica de la ciudad con la barbarie o con la vida selvática o rural (con «el campo»). Hay otros enfrentamientos constitutivos de la ciudad, de su evolución interna, que alimentarán nuevas ideologías históricas más potentes aún que las originarias.
Principalmente el enfrentamiento de unas ciudades con otras, enfrentamiento del que resultará la evolución de la ciudad hacia la forma de Estado-ciudad, rodeada de murallas, y con una organización militar propia a cargo de los mismos ciudadanos. El orgulloso discurso de Pericles, transmitido por Tucídides, al proclamar a Atenas y a su «democracia» como ciudad ejemplar y madura, es un discurso claramente ideológico, dirigido contra Esparta, sobre todo, y pronunciado precisamente en un acto en honor a los muertos en el combate. La ciudad de Pericles no es una ciudad concebida, como alguna vez se le ocurrió decir a Ortega, como resultado de la pacífica decisión de unos hombres que, dando las espaldas al campo, formaron un corro, un ágora, para «dedicarse a dialogar» y «a pensar»; entre otras cosas porque, entre los contenidos de esos diálogos o pensamientos, habrá que contar aquellos que tenían que ver con la solidaridad de los ciudadanos atenienses frente a los metecos, a los esclavos, y, de todos ellos, contra los espartanos y los persas.
La educación ciudadana (política) ateniense presuponía, en efecto, la educación militar o premilitar (la cual ignora aterrorizado el proyecto europeo de Educación pacifista para la Ciudadanía democrática). Aristóteles (Constitución de Atenas, 42, 2) nos habla de le institución de le efebía, y dice que los efebos llegan a ser ciudadanos después de dos años de servicio militar. Tras la batalla de Queronea (-338) la situación de las ciudades-estado cambiará, en el sentido de una evolución, de un modo a otro, hacia la incorporación de las ciudades a los grandes imperios, y principalmente al imperio en el cual la ciudad de Roma (antes ya de César y de Augusto) se estaba transformando poco a poco, pero inexorablemente.
Durante siglos, ser ciudadano equivaldrá a ser ciudadano romano o a participar de esta ciudadanía por concesión del emperador, sobre todo después de Caracalla. Muy poco tiene que ver la educación ciudadana antigua con la educación de los ciudadanos que hoy nos propone la Unión Europea. La educación del ciudadano romano implica el conocimiento y aplicación de las leyes del derecho romano, la práctica de la justicia («dar a cada uno lo suyo», es decir, al terrateniente sus latifundios, al esclavo sus alimentos) y el conocimiento y aplicación de las leyes de la guerra. Pero los objetivos de esta educación ciudadana no han sido abandonados (ni podrían serlo) por los Estados sucesores. Lo único que han hecho estos Estados es descargar a los llamados «ciudadanos» de las atenciones hacia estos objetivos (y más en el papel que en la práctica), encomendándoselos a cuerpos profesionales de mercenarios o de funcionarios.
A partir del siglo IV y como consecuencia del reconocimiento del cristianismo por Constantino el Grande como religión oficial, y de las invasiones germánicas, la idea de ciudad adquirirá una modulación positiva inesperada (sin perjuicio de que esta idea fuera heredera de la idea de la cosmópolis o ciudad universal de los estoicos). La autorrepresentación ideológica, a través de San Agustín, de la Iglesia católica –que estaba transformándose en una realidad social positiva, más allá del proyecto imaginario y utópico de la «cosmópolis» estoica– cristalizó en la idea de la Ciudad de Dios, una ciudad universal, católica, en la que todos los hombres estaban destinados a integrarse.
Es ahora cuando aparece un cuerpo visible del cual podrá salir la idea de una sociedad civil, enfrentada a la sociedad política real, que comenzará a considerarse, ideológicamente también, como una ciudad terrena, incluso como una ciudad del diablo. La nueva sociedad civil se concebirá como una sociedad universal, católica, enfrentada a la sociedad política, en principio, por sus fines sobrenaturales y métodos pacíficos (aunque muy pronto la institución de miles Christi desmentirá en la práctica esa vocación pacifista, que nunca desaparecerá en la teoría). En el terreno ideológico esta sociedad civil, como correlato dialéctico de la sociedad política (de los Reinos, de los Imperios), llegará a sustantivarse como si efectivamente su realidad existente tuviera posibilidad de subsistir al margen del Estado. En el periodo merovingio, por ejemplo, ciudad (civitas, urbs) se definirá frente al castrum y oppidum, y designará a una población municipal en la que hubiera obispo y catedral.
Sin embargo esta «ciudad de Dios» servirá de modelo para re-definir, también ideológicamente, las antiguas ciudades políticas que han ido siendo incorporadas al Imperio o a los Reinos sucesores, y favorecerá el ideal de emancipación de las sociedades urbanas, municipales, respecto del Estado en cuyo seno y bajo cuya protección armada mantienen sus comunicaciones e intercambios imprescindibles con las demás ciudades y su propio orden interno.
La idea misma de una sociedad civil (diferenciada de la sociedad política), por tanto, la idea de una ciudadanía no política ni militar, sino redundantemente, al menos en cuanto a la terminología, «cívica» y «pacífica», se constituye como una idea negativa («lo que no es el Estado»). Y esto contribuirá, en los Reinos católicos del Antiguo Régimen (a diferencia de los viejos Reinos arrianos, y después musulmanes, pero también calvinistas o anglicanos, que heredarían los principios políticos del arrianismo), a romper con las teocracias tradicionales y a mantener el principio de separación entre el Estado y la Iglesia (sin perjuicio de las oscilaciones que esta separación estaba llamada a tener en la práctica histórica).
La idea de una «sociedad civil» sustantiva e independiente en su fondo del Estado, aunque no de la Iglesia, adquirirá una fuerza mayor en la época moderna. Por ejemplo, muchos teólogos y misioneros hispánicos llegarán a creer que la evangelización del Nuevo Mundo, de África o de Asia, pudo y «debió» haber tenido lugar en virtud de la pura fuerza de la cruz, sin necesidad de la espada; del mismo modo que muchas «ciudades municipales», las comuneras, por ejemplo, llegarían a creer, flotando en su falsa conciencia, que la riqueza de sus repúblicas urbanas era fruto de su propio esfuerzo, sin que nada debieran al poder político central, que les imponía levas e impuestos con las consiguientes tensiones (de las que nos ofrecen un reflejo obras clave, literarias, como El Alcalde de Zalamea o Fuenteovejuna).
Desde este punto de vista, la «Gran Revolución», que destruyó el Antiguo Régimen e instauró un Nuevo Régimen, fue mucho más realista en el entendimiento de las relaciones de la sociedad civil con el Estado. El Nuevo Régimen se hace equivalente ahora a la instauración de la Nación política, como heredera del Reino absoluto. Consiguientemente, opera la transformación de los súbditos del rey absoluto (teóricamente, ideológicamente) en ciudadanos de la Nación política, constituida como una sociedad democrática en la cual la soberanía reside en el pueblo. Son ciudadanos que saben que tienen que defender sus derechos democráticos con las armas, frente a los ataques de los Reinos del Antiguo Régimen (Aux armes, citoyens!); el ciudadano Robespierre, o el ciudadano Marat, saben además que tienen que utilizar la guillotina y el terror para que la Nación política pueda seguir sosteniéndose como tal.
En el Nuevo Régimen (obra de la izquierda política de primera generación) la ciudadanía presupondrá esencialmente la Nación política. La nacionalidad se adquirirá por nacimiento o por vecindad; pero los derechos civiles, los derechos del ciudadano (por ejemplo, el derecho al sufragio) se adquirirá posteriormente, mediante reglas o instituciones precisas (mayoría de edad, nivel de renta y de educación). La «República» (o la Monarquía constitucional) se guiará siempre, sin embargo, por el objetivo de extender la ciudadanía (mediante la elevación del nivel de renta y del nivel de educación) a todos los compatriotas que constituyen la Nación política, a todos los que tienen la misma nacionalidad.
La Asamblea revolucionaria, en su Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, viene a reconocer que la condición de hombre no genera por sí misma la condición de ciudadano. En cierto modo estas dos condiciones (de hombre y de ciudadano) resultan incompatibles y, en todo caso, se admitirá la posibilidad de ser hombre sin ser ciudadano, pero no la de ser ciudadano sin ser hombre. Sin embargo lo cierto era que los hombres sólo llegaban a ser ciudadanos no directamente, sino a través de su pertenencia a la Nación política, una Nación en constante dialéctica con otras Naciones.
De hecho, y ante la evidencia de que las sociedades civiles municipales sólo son posibles en el seno de una Nación política constituida, y de una Nación política con parámetros precisos, como pudiera serlo, por ejemplo, la Nación que ocupa el territorio de Francia. Por tanto, de una Nación cuyos ciudadanos hablan un idioma común, el francés, si es que realmente han convivido como miembros de una comunidad política real («ya no hay galos, aquitanos o bretones; todos somos franceses»). El portugués de Nicolás Fernández de Moratín, que se admiraba de que todos los niños en Francia, ya en su tierna infancia, supieran hablar francés, no tuvo en cuenta que el «arte diabólica» mediante el cual ello se hacía posible tenía un nombre, la guillotina, dispuesta a cortar la cabeza de aquellos que, en lugar de hablar francés, quisieran hablar algún patois.
De hecho se llegará a identificar la ciudadanía con la nacionalidad (política), y en adelante se hablará, por ejemplo, de «ciudadanía francesa» o de «ciudadanía española».
Cuando el principio fundamental del nuevo régimen, el Estado Nación (el «cogito ergo sum» de la política, «Cada Nación, un Estado», en expresión de Pascual Mancini), comience no ya tanto a debilitarse cuanto a cambiar de parámetros, la teoría de la ciudadanía entrará en una crisis profunda. Podrá seguir entonándose el Trágala, o El pendón morado («…He aquí la villa del miliciano, buen Ciudadano de la Nación…»), pero ya no estará claro para muchos si, en la Península Ibérica, cabe hablar de la Nación española.
Unas veces, en efecto, porque las naciones canónicas entrarán, al menos en teoría, en una «fase de balcanización» que llevará a borrar los conceptos de «ciudadanía española» o de «ciudadanía francesa» sustituyéndolos por los de «ciudadanía catalana», «ciudadanía vasca», «ciudadanía berciana», «ciudadanía bretona» o «ciudadanía sarda»; en el límite, la ciudadanía se circunscribirá a las villas y a los cantones, y el buen ciudadano ya no tendrá que ser, en su delirio ideológico, «ciudadano de la Nación», sino «ciudadano de Cartagena», «ciudadano de Barcelona» o «ciudadano de Salamanca».
Otras veces porque las naciones canónicas entrarán en una fase de «confederación», que llevará a los ciudadanos españoles, franceses o italianos al supuesto deseo de asumir una nacionalidad común, la «ciudadanía europea» y, en su límite, la «ciudadanía universal», la Cosmópolis, la condición de «ciudadano del Mundo», identificada con la misma condición humana («Antes que español soy hombre», decía Pi Margall).
Consideraciones finales
¿Estamos en condiciones para organizar un programa consistente, desde una perspectiva filosófica, para dirigir la educación de la «ciudadanía democrática»?
Los programas bosquejados por la Unión Europea y asumidos por el Gobierno socialista español permitirán sin duda fabricar detallados programas enciclopédicos, resultantes de la acumulación de asuntos y temas heterogéneos, que se enredan unos a otros como las cerezas, y que son establecidos por Decreto, pero sin que pueda hablarse de un nexo interno entre ellos. Pongamos por caso, un vínculo interno entre la condición de «ciudadano» y la de «demócrata» (ignorando el tradicional vínculo de los ciudadanos con las aristocracias), o un vínculo interno entre «ciudadano» y «hombre» (ignorando la realidad de muchos hombres que no son ciudadanos, y que los contenidos de los Derechos humanos son, principalmente, derechos negativos). Sólo desde una apariencia perspectiva, verbal o retórica –la que utiliza los términos funcionales sin parámetros–, pueden proponerse, y se proponen de hecho, programas ajustados a las decisiones ideológicas de quienes pretenden controlar la educación europea y española. En cualquier caso, desde estos supuestos no habría por qué encomendar la nueva disciplina a los profesores de filosofía, sino más bien a legistas. Ni siquiera a profesores de historia o a licenciados en ciencias políticas, en sociología o en antropología. La encomienda tendría que hacerse a los intérpretes fieles de los textos legales vigentes de la teología dogmática laica y democrática, a los expertos en ciencias jurídicas o en la práctica del derecho, a los abogados.
Y la razón por la cual decimos que no se dan las condiciones necesarias para desarrollar un programa de Educación para la Ciudadanía desde una perspectiva filosófica es la ambigüedad total de la idea misma de «ciudadanía» que se maneja. Ambigüedad que procede de la ausencia de parámetros que ya hemos denunciado, o, lo que es aún peor, de la mezcla ecléctica de cualquier tipo de parámetros. Si atendemos a los contenidos ofrecidos en los programas oficiales, los parámetros que se manejan (huyendo siempre de parámetros que se aproximen al parámetro de la Nación canónica) oscilarán entre los extremos de la ciudadanía universal cosmopolita –asociado a la idea de Globalización y a la idea de los Derechos Humanos– y de la ciudadanía cantonal o municipal, manteniéndose en un término medio, como «parámetro continental», la idea de «ciudadanía europea» (que la realidad va demostrando ser solamente una ciudadanía de papel).
(1) La idea de una «ciudadanía universal», cosmopolita, común a todos los hombres, es sólo una idea universal negativa. Una universalidad abstracta, obtenida por la abstracción negativa de todas sus especies no porfirianas, que no se limitan, por tanto, a desarrollar un género porfiriano, más o menos remoto, sino a determinarlo en formas contrapuestas entre sí. Tal universalidad negativa llevará a ignorar por completo las «especies» internas de la ciudadanía, tales como la especie «ciudadanía aristocrática», o la especie «ciudadanía esclavista», o la especie «ciudadanía colonialista». Así mismo se seguirá segregando o ignorando la involucración de las ciudades en diversos y contrapuestos círculos nacionales-estatales, religiosos, culturales o de civilización.
Sólo mediante esta segregación metafísica de especies propiamente plotinianas en nombre de un supuesto género porfiriano de ciudadanía, cabe hablar de una ciudadanía universal, de la que participasen todos los hombres, a título de conciudadanos o de convecinos «de la comunidad humana». Pero esta abstracción (que arroja un concepto de ciudadanía puramente taxonómico) nos saca fuera del tablero práctico político, y nos introduce en un terreno de generalizaciones de indudable interés especulativo o taxonómico, próximo, por cierto, a la perspectiva psicológica o etológica (que incluye también las sociedades de insectos o de primates).
Habría que acudir al supuesto gratuito de que, sin perjuicio de sus fronteras, los Estados, las Naciones políticas, las esferas culturales, las religiones o las civilizaciones pueden dialogar entre sí, al estilo de aquellos diálogos de las religiones (que escenificarían Bodin –_Colloquium heptaplomeres_– o el Lessing de Nathan el Sabio) o del diálogo de las civilizaciones, en particular, del diálogo de Oriente y Occidente (que Garaudy, en la Córdoba de 2005, propuso, cuando ya era musulmán, desarrollando su propuesta de 1977), hasta llegar a la alianza de las civilizaciones del presidente Zapatero. Pero todos estos diálogos o alianzas son puras metáforas literarias o retóricas.
Aún en el supuesto de que todos los individuos humanos fuesen ciudadanos, es decir, con-ciudadanos (un ciudadano aislado es un concepto tan contradictorio como pueda serlo una «sociedad unipersonal», sin perjuicio de que su concepto haya sido recogido en algún código de derecho mercantil), no se podría concluir que todos los hombres fuesen ciudadanos de una misma ciudad. Porque la relación de conciudadano o vecino, aún supuesta universal en el campo constituido por los individuos humanos, no sería conexa. Todos los hombres serían conciudadanos de otros hombres, pero no por ello dos individuos humanos cualesquiera habrían de ser conciudadanos entre sí (en el espacio reglado todas las rectas tienen la relación de paralelismo con otras rectas: la relación de paralelismo es universal a esa clase de rectas, pero no es conexa, porque no puede asegurarse que ella exista siempre entre dos rectas cualesquiera tomadas al azar). Y siendo la relación de conciudadano una relación de equivalencia (de igualdad) el cociente de la clase universal de los individuos por esta relación de equivalencia dará lugar a una partición de la clase de los hombres en un conjunto de clases humanas disyuntas. Pero las líneas de estas disyunciones pasan precisamente, hoy por hoy, por las fronteras de las Naciones políticas canónicas, ignoradas por completo en los proyectos europeos de la educación para la ciudadanía.
No se trata de negar los contenidos que puedan ir asociadas a la condición distributiba de ciudadano cosmopolita, e incluso la posibilidad de extraer algunas reglas aplicadas a la educación de este «ciudadano cosmopolita» (cuya única manifestación práctica tiene lugar hoy, y en periodos de duración efímera, a través de la «clase de los turistas»). En general, las reglas de esta educación de los individuos que pertenecen al género porfiriano de la ciudad cosmopolita, serían de índole etológica o psicológica, antes que reglas para una educación ciudadana. Por ejemplo, una regla para la educación de los niños, válida para todas las ciudades grandes o medias del «mundo actual globalizado», pudiera ser la que prescribe la formación del hábito de mirar a derecha o a izquierda al salir de su casa, antes de atravesar la calle, porque el incumplimiento de esta regla puede tener consecuencias mortales para los futuros ciudadanos. Sin embargo esta regla es etológica, mera aplicación al ámbito de la ciudad de la regla que incita al salvaje que va a salir del bosque a mirar a izquierda y derecha en la línea de frontera. Las reglas de la antigua disciplina que se llamaba «Urbanidad» –no tirar papeles a la vía pública, no escupir en el suelo ni en las paredes, dejar la acera a los ancianos…– podrían citarse también como reglas de este tenor. Son también las reglas que valen para el adiestramiento de los perros, gatos, loros y otros animales domésticos, que puedan ser capaces de vivir en cualquier ciudad del mundo.
(2) Si introducimos parámetros cantonalistas, regionalistas o «autonomistas», la educación ciudadana tendrá que incluir forzosamente contenidos singulares idiográficos, propios de la ciudad de referencia. ¿Cómo educar en la ciudadanía sevillana a cualquier individuo humano sin hacerle conocer la Torre del Oro, o sin hacer que los alumnos adquieran, como competencia obligada, la de poder subir la rampa o las escaleras de la Giralda, o bien la competencia como costaleros del Paso de su cofradía en las procesiones de Semana Santa? ¿Cómo educar a los ciudadanos barceloneses sin hablarles de la Diada –sobre todo si el Consejero de Educación del Govern es de ERC, de CIU o del PSOE– a fin de reivindicar la lucha por la nación catalana frente a España, ignorando la realidad histórica de lo que la Diada fue efectivamente?
(3) Pero si nos mantenemos en el terreno medio de la educación para la ciudadanía europea, las dificultades de principio son aún mayores. Porque Europa no es una Nación política, ni siquiera una federación de Naciones. Es una unión, monetaria y mercantil, envuelta por una superestructura de apariencia política, pero en la cual los ciudadanos que eligen democráticamente a sus representantes no forman parte de ningún cuerpo electoral europeo, porque todos los diputados son elegidos a través de los cuerpos electorales de cada Estado nacional asociado a la Unión. Por supuesto no existe un idioma común para la Unión Europea, lo que implica necesariamente que la educación de la ciudadanía europea, que deberá contener siempre la adquisición de la competencia en un idioma común, tendrá que elegir, puesto que no hay «idioma europeo», el idioma de alguna de las Naciones socias, en perjuicio de los idiomas que queden postergados.
La idea de una educación para la ciudadanía europea está calculada ideológicamente, en cuanto educación democrática y laica, frente a Estados Unidos, China y los países islámicos. Pero la composición «ciudadanía europea» es puramente «empírica», y no tiene que ver con la idea de ciudadanía, sino con el agregado «ciudadano» y «europeo»: por el mismo motivo cabría hablar de la educación de una «ciudadanía mediterránea», de la educación de una «ciudadanía báltica», o de la educación de una «ciudadanía austrohúngara», o de la educación de una «ciudadanía aquitano-murciana».
Sólo modificando profundamente los presupuestos de los programas para la educación de la ciudadanía –modificación que requiere, ante todo, la determinación de sus parámetros y la fundamentación de los seleccionados– sería posible bosquejar al menos un programa consistente desde alguna perspectiva filosófica crítica. Desde el punto de vista filosófico los programas para la educación ciudadana propuestos por las autoridades europeas o españolas son meras imposturas, o disfraces ideológicos destinados a satisfacer los intereses de los grupos hegemónicos que controlan hoy las democracias europeas y, en especial, la democracia coronada española.
