Julián Arroyo Pomeda, ¿Difundir o confundir?, El Catoblepas 41:22, 2005 (original) (raw)

El Catoblepas • número 41 • julio 2005 • página 22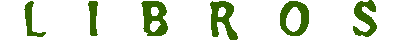
Julián Arroyo Pomeda
A propósito del libro de Georges Charpak y Roland Omnès, Sed sabios, convertíos en profetas. Traducción de Javier Calzada. Anagrama, Barcelona 2005, 257 páginas.
Dos razones me llevaron, en principio, a leer este libro. La primera, el gran peso del nombre de los autores. Como es sabido, Charpak recibió el premio Nobel de Física en 1992 por el descubrimiento de un detector de partículas para el tratamiento informático. Nacido en Ucrania, de ascendencia judía, pronto sus padres se ven obligados a emigrar a Francia, pudiendo así estudiar física en París con gran brillantez. En la actualidad trabaja en el CERN e investiga sobre nuevos detectores de partículas, aplicables en biología y medicina. (Se hace acompañar aquí por el físico teórico, Roland Omnès, que enseña, como emérito en la Facultad de Ciencias de París-XI-Orsay).
Su libro anterior (Conviértase en brujo, conviértase en sabio), publicado entre nosotros por Ediciones B, en 2002, con gran éxito de ventas, le dio a conocer en España. Por mi parte, sentía curiosidad por saber qué proceso seguiría después de haber vapuleado tantas supersticiones y brujerías como abundan en nuestro mundo. Una vez convertidos en sabios, ¿qué quedaba por hacer? ¿Acaso habría nuevos oscurantismos y abstracciones que combatir? El reciente título, paralelo al anterior, así lo dejaba entrever.
La segunda razón está relacionada precisamente con el título. En efecto, parecía guardar relación con el primero y se me antojaba que, quizás, no podría progresar mucho porque ahora los ya sabios tenían que hacerse profetas, nada menos. ¿Qué podría significar esto? De brujo a sabio se entiende, pero de sabio a profeta me resaltaba un tanto confuso. Había que salir de dudas.
El libro consta de una introducción y tres partes para tratar en la primera de ciencia, en la segunda de filosofía y religión y en la tercera de su propuesta de educación para el siglo XXI. De momento, no está mal el panorama. Resulta que sin conocer el significado de la ciencia no se puede entender el universo en que habitamos, lo cual es cierto. La religión primero y la filosofía después se plantearon el sentido del hombre y del mundo, pero ni la una ni la otra fueron capaces de producir una respuesta adecuada. Esto únicamente puede hacerlo la ciencia, que ha descubierto las leyes de la naturaleza, en las que se encuentra, ciertamente, «el sentimiento de lo sagrado que experimentan los creyentes» (página 10). ¿Muy fácil, un poco simple, bastante presuntuoso o algo dogmático? Quizás haya mucho de todo esto. Y hasta de no poca temeridad.
Continúan los autores haciendo más afirmaciones fuertes, como «que la filosofía nos decepciona por su ceguera ante las leyes de la naturaleza y el encantamiento del mundo que realizan» (página 11). Y la religión, aunque reconoce su trascendencia o encantamiento las fundamenta de modo subjetivo en Dios. Por tanto, sólo la ciencia podría explicar este «botín de trascendencia», según la expresión de los autores. De aquí que haya que educar a los jóvenes en el enfoque científico. Así van apareciendo en todo el libro afirmaciones correctas y aceptables frente a otras difusas y harto discutibles.
La línea argumental del contenido presenta la historia de la humanidad («Recuerdos del Génesis» titulan el primer capítulo) en tres etapas, a las que denominan mutaciones y que son irreversibles. La primera mutación sucedió en el neolítico (hace unos doce mil años), cuando los demiurgos abrieron «una nueva carpeta» y apareció «El hombre II», que fue produciendo nuevos espacios de civilización mediante el descubrimiento de la agricultura.
La mutación segunda ocurrió en el siglo XVI. Con el Renacimiento llegó «El hombre III». Es el momento de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, entre otros. Se formulan entonces las leyes de la física mediante las cuales es posible conocer el universo. Se trata de la modernidad.
Por fin alcanzamos la tercera mutación, en la que aparece lo infinitamente pequeño y lo inmensamente grande, explicado por las leyes cuánticas («El palacio de las leyes», página 98). En todos los campos científicos se producen descubrimientos que nos fascinan, como es el caso de la biología, por ejemplo. «¿Llevará esto a una nueva filosofía del conocimiento, superior a la del hombre III?» (página 130), se preguntan los autores. Es difícil la respuesta, pues para eso es necesario tener una mente interdisciplinar y pensar de modo riguroso, abriéndonos a toda curiosidad y disponiéndonos a su análisis correcto. De aquí la necesidad de conocer la ciencia contemporánea, que la mayoría de los seres humanos actuales no entiende. Vivimos en un palacio de leyes que no comprendemos, si se exceptúa a quienes poseen una buena base científica. ¿No estarán proclamando, en el fondo, estos físicos que la ignorancia es infinita en la mayoría de los seres humanos? Ellos sabrán.
Seguros de llevar razón en lo que han referido del campo que a ellos les corresponde y dominan, el científico, afrontan en la segunda parte otros ámbitos, el de la filosofía y el de las religiones, para interrogar igualmente a estas disciplinas sobre el sentido del universo. Respecto a la filosofía, reconocen que no son especialistas y que se sitúan solamente en el terreno de la divulgación. Hacen bien en curarse en salud, porque se nota enseguida sus numerosas lagunas. Así hacen del astrónomo y matemático Eratóstenes el clasificador de las obras de Aristóteles, atribuyéndole la invención del nombre de «metafísica». Incluso no se arredran cuando se refieren al «discurso sobre el Ser». Al contrario, muestran gran sentido del humor al ironizar que cuando a la palabra «ser» la convertimos en «el Ser», «de repente nos veremos transformados en filósofos» (página 145).
Sus interpretaciones de Descartes, Leibniz, Kant, Nietzsche y Heidegger son manifiestamente mejorables y hasta resultan, a veces, temerarias. Las exposiciones están revestidas de elementalidad, con tópicos de simple y deficiente manual. No están nada finos, ni matizan mucho y hasta ponen algún que otro error, resultando, en conjunto, sorprendentemente decepcionantes. Da la impresión de que quieren ridiculizar el área filosófica para poder así atacarla mejor. ¿Por qué osan salir de sus campos específicos cruzando otros que les son ajenos y en los cuales ni tan siquiera tienen la honestidad intelectual de documentarse? Todavía más: ni siquiera hacen una crítica a la filosofía porque eso sería concederle la importancia que no tiene, dicen.
De la filosofía pasan a la religión, poniendo en las sutiles leyes del universo «el sentido de lo sagrado» (página 166). ¿Será algún día posible armonizar la ciencia y las religiones? No parece que vaya a ocurrir semejante cosa ni en el mundo cristiano ni menos en el musulmán. Por eso hay que proceder contra las religiones precisamente «por el espíritu de religión» (página 195). Concluyen en que lo mejor no es que el siglo XXI sea religioso, sino realmente filosófico, es decir, amigo de la sabiduría. Pues no lo acabo de entender, cuando previamente han mantenido que «los cantores de lo abstracto» (página 163) no aportan nada al sentido del universo.
La tercera parte está dedicada a su propuesta de educación para el siglo XXI. Ya sabemos que es la ciencia la que da sentido al universo (¿querrán decir, acaso, que ayuda a entenderlo?) y que, además, es igualmente la que tiene como función profetizar. ¿Qué más queda? En el momento de la gran mutación la ciencia cuenta con un poder inmenso, a través de la tecnología, para modificar la sociedad. También podría producir «una mutación del pensamiento» (página 216) que acabe con el terror. Sólo se puede hacer esto con la educación. En su propuesta educativa incluyen lo básico para el mundo de hoy: «lectura, escritura, cálculo e _informática_» (página 232-3). Las demás materias (geografía, historia, cultura, matemáticas, filosofía) se pueden aprender más tarde, pero nada es indispensable salvo «que el niño aprenda a pensar por sí mismo» (página 233) mediante un método inventado por los autores y que se apoya en un conjunto de actividades experimentales para poder comprender las leyes del universo. Se fundamentan en el hecho de que los niños son «investigadores, muy parecidos a los investigadores científicos» (página 233). A este respecto terminan refiriendo su programa «La Main à la pâte», que el traductor recoge como «la mano en la masa» (página 243 y 246, por ejemplo), aunque, en mi opinión, le sentaría mejor el plural «las manos», que con ejercicios sencillos y juegos de adivinanza motiva a los niños a aprender cosas como la densidad, colocando diversos objetos en un cubo de agua y observando cuál de ellos flota, y las demás leyes científicas. Otro programa es el que aplicaron en Estados Unidos, con el título de Hands on! Sólo hace falta dar a todos los niños su oportunidad. No sólo deben cultivar las ciencias («sed sabios, con todo», recomiendan los autores en la página 251) sino igualmente la imaginación para poder convertirse en profetas «anunciadores de la paz» (página 251).
Benditos sean los físicos Charpak y Omnès que parecen haber encontrado la solución a los problemas educativos que tanto angustian a muchos. ¿Paternalistas, ilusos, místicos o enredadores? En todo caso, estas partículas educativas que tan interesados están en inyectarnos me resultan muy poco convincentes, por más que no les falte euforia, osadía y apasionamiento en su empeño.
