Iñigo Ongay, Cazadores frente a granjeros en el estudio de los animales, El Catoblepas 66:12, 2007 (original) (raw)

El Catoblepas • número 66 • agosto 2007 • página 12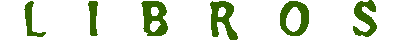
Iñigo Ongay
Comentarios con ocasión del libro de Richard W. Burkhardt Jr., Patterns of Behavior, The University of Chicago Press, Chicago-Londres 2005
«Frecuentemente se ha denominado a la etología una ciencia nueva. Creo que es exagerado. Yo prefiero considerarla como el resurgimiento de una ciencia antigua, la cual, después de pasar por períodos de latencia, de intentar de manera irregular y fragmentaria igualarse con las otras disciplinas y de flotar entre las artes y las ciencias, está intentando hoy día recuperar el terreno perdido y encontrar su lugar entre las ciencias modernas de la vida, llegar a ser una rama de la biología en su sentido más amplio.» (N. Tinbergen)
1
Como es bien sabido de todos, la historia de la consitución gnoseológica de la Etología conoció en el año 1973 una de sus fechas clave. En efecto, ese año, pudo la Academia de Ciencias Sueca y el Instituto médico Karolinska mediante la entrega del «Premio Nobel de Fisiología y Medicina» a Karl von Frisch, Konrad Lorenz y Nikolaas Tinbergen, otorgar por vía pragmático-sociológica la precisa «carta de naturaleza» gnoseológica a la nueva disciplina categorial que tales investigadores, se suponía, habrían instituido con sus trabajos pioneros. De hecho, tal fue la interpretación, diríamos estándard, que desde el principio ofrecieron de este «reconocimiento» otras destacadas figuras de la «comunidad etológica» como puedan serlo, sin ir más lejos, Robert Hinde y William Thorpe en una nota publicada en Nature con el bien significativo título «Nobel recognition for Ethology». La Etología en fin, entendida justamente como «estudio comparado del comportamiento animal», habría comenzado a quedar reconocida como tal disciplina postiva frente a terceros campos categoriales también, aunque de otras maneras, organizados en torno a la conducta animal –o si se quiere, para decirlo de modo más claro: a la conducta de los organismos, en el sentido de Skinner–, campos por cierto, con los que los propios etólogos (particularmente Lorenz) habrían mantenido una intensa polémica en las décadas anteriores: nos referimos como es obvio, a la psicología comparada tal y como esta misma había venido desarrollándose de la mano de los psicólogos conductistas y los teóricos del aprendizaje herederos de aquella tradición funcionalista inaugurada por E. L. Thorndike con su Animal Intelligence de 1898.
Ahora bien, es necesario hacer notar la circunstancia de que precisamente esta «querella» categorial que durante varias décadas pudo separar del modo más riguroso a etólogos y a conductistas (o por decirlo a la manera de Daniel Lehrman, él mismo «parte interesada» de la controversia: a zoólogos centroeuropeos y a psicólogos nortemaericanos) comenzaría a quedar más o menos difuminada –adviértase que en modo alguno decimos «resuelta» dado, entre otras cosas, que no está en manera alguna nada claro sobre qué bases gnoseológicas hubiera podido firmarse semejante «armisticio»– precisamente en la década de 1970 al amor de distintas «soluciones de compromiso» (neocoductismos, conductismos propositivos, etologías cognitivas, neuroetologías, &c., &c.) que las más de las ocasiones vendrían curiosamente a reproducir desde el interior de la misma tradición conductista, y repárese en lo paradójico del caso, justamente aquellos «pasos» (pasos, por decirlo de algún modo, mentalistas) metodológicos que el propio Skinner se habría propuesto «depurar» con su proyecto de un conductismo radical que se arriesgara a arrostrar la «conducta» de los organismos por derecho propio, esto es, muy precisamente al margen de cualquier expediente «interviniente» del estilo de los que Hull o Tolman, pero también Rescorla, Mackintosh o Seligman comenzaron a reintroducir en el campo de la Psicología comparada una vez que el tratamiento «radical» de la conducta según los principios del condicionamiento operante empezó a mostrar sus propios límites constructivos (muy principalmente después del famoso Proyecto Paloma).
Pues bien, lo que ciertamente resulta curioso es que también por las mismas fechas en las que la tradición conductista qua tale estaba conociendo su propio desmantelamiento por razón de la cada vez más ubicua «mala conducta» de los organismos animales que parecía resistirse vigorosamente a quedar reducida entre los márgenes de los pulcros principios establecidos constructivamente por Skinner (cría palomas... y te sacarán los ojos cabría decir en este contexto), desde el otro lado de la polémica, precisamente del lado de los etólogos, otro enfant terrible, Donald R. Griffin inaugurará (desde 1976: The Question of Animal Awareness) una tradición que ha venido a consignarse como «Etología cognitiva» y que, dada al menos su intensa coloración «introspectiva» y al límite enteramente «mentalista» e incluso «espiritualista», habría sin duda alguna desatado las iras del propio Niko Tinbergen quien, creemos que con toda razón, siempre se propuso, insistimos que lúcidamente, mantener el proyecto científico de la Etología a la máxima distancia posible de la temática de las «mentes animales» que ahora, los «nuevos enfoques» tratarán de recuperar como si la dermis de los organismos animales pudiera ser considerada por el etólogo como una suerte de «caja negra» que resultase conveniente –o más sencillamente: siquiera posible– «abrir» para mejor así hacer justicia «introspectiva», desde dentro (dentro, cabría preguntarse, ¿de dónde?), a la «conducta» tal y como esta misma se dibuja fuera... pero, ¿no supone esto regresar a una especie de pre-darwinista «psicología de sofá» muy parecida a la que hacía furor en el XIX?, más aún, cabría preguntarse, ¿no resulta un tal «introspeccionismo» directamente ininteligible, en términos gnoseológicos, al menos si es verdad que la «conciencia» o la «mente» de los animales resulta como tal operatoriamente opaca cuando aparece tratada al margen de la escala conductual (apotética diremos desde el Materialismo Filosófico) que tanto la etología como el conductismo pudieron establecer muy precisamente para «mantener a raya» tales contenidos mentalistas?. Y si esto es así, ¿cabe interpretar a su vez el propio rótulo «Etología cognitiva» de un modo que no sea puramente intencional, a la manera de un fantasma gnoseológico?. En este sentido desde luego, no extraña nada que en un estudio titulado Species of Mind (MIT Press, 1997), Colin Allen y Mark Bekoff consideren estos episodios como el momento de finiquitación por así decir, del ciclo de la «Etología clásica»; sin embargo, ¿no se queda este diagnóstico, construido como tal diagnóstico –todo hay que decirlo, desde una evidente «simpatía» por el proyecto de Griffin– verdaderamente muy corto?, queremos decir: ¿es acaso posible otra Etología, que realmente lo sea (en cuanto que tal Etología efectiva), diferente a la «Etología clásica»?.
2
Precisamente a la «fundación» de la Etología clásica como tal disciplina científica ha dedicado Richard W Burkhardt Jr (autor que fuera por ejemplo de la monografía The Spirit of System. Lamark and evolutionary biology, también magnífica_)_, profesor de la Universidad de Illinois y, acaso junto con Robert J. Richards, uno de los más prominentes historiadores de las ciencias de la conducta de nuestros días, el libro del que esta reseña pretende dar cuenta, a saber: Patterns of Behavior. Konrad Loreznz, Niko Tinbergen, and the founding of Ethology publicado bajo el sello de los servicios editoriales de la Universidad de Chicago y del que no existe por el momento versión en lengua española. El primer juicio que este volumen debe mercernos es que como historia de la Etología, sólida, penetrante, erudita a carta cabal, su lectura detenida resulta desde luego imprescindible para todos aquellos que se interesen mínimamente por esta panoplia de cuestiones. A este respecto, ciertamente, el estudio de Brukhardt constituye una reconstrucción impresionante y detalladísima del decurso histórico de las disciplinas etológicas a todo lo largo de su trayectoria «clásica» ,reparando morosamente en los mojones esenciales por los que este mismo curso permanece atravesado.
En esta dirección, pongamos por caso, la exposición que Burkhardt ofrece de los orígenes «pre-lorenzianos» de la Etología resulta verdaderamente extraordinaria, arrojando nuestro autor tratamientos cuidadísimos de las aportaciones debidas a figuras tales como el «ortogenista» Charles Otti Whitman con sus estudios sobre la conducta de las palomas desde una perspectiva filogenética, Wallace Craig en su trabajo con aves canoras o Edmund Selous y sus detenidas observaciones «de campo» acerca de la conducta de cortejo y nidificación en distintas especies de aves, pero también, y como no podía ser de otro modo realmente, de Oskar Heinroth, distinguido ornitólogo muniqués, cuya prefiguración (incluso en el sentido de lo que Gustavo Bueno ha denominado «descubrimiento material», &c., &c.) de conceptos tales como puedan serlo el de «impronta», «ritualización» o «acciones instintivas especie-específicas», también del procedimiento conocido como «experimentos Kaspar Hauser», &c., le hicieron merecedor, tal y como nos lo recuerda Burkhardt en su libro (pág. 141) de ser considerado a título de «fundador de la etología» por parte de uno de los más aventajados de entre sus discípulos: Konrad Lorenz. Y es que en efecto, es justamente lo que el propio Lorenz solía denominar «punto arquimédico» del campo etológico, es decir, la aproximación «comparativa» (darwiniana) a las «conductas» –a esto se ha denominado precisamente «etocaracteres»– de diferentes especies animales en el estudio de su evolución (pág. 17) –casi como si de estructuras anatómicas, homólogas o análogas, se tratasen– lo que sirve en todo momento, rindiendo por lo demás provechosos frutos históricos a este respecto, de hilo conductor de la exposición de tales figuras por parte de nuestro autor, una exposición que, por lo mismo, vale calificar de sistemática, «crítica» y no, en modo alguno, meramente rapsódica como suele ser el caso en la mayor parte de manuales al uso.
Sin embargo, nos gustaría destacar asimismo el tratamiento destacado que dedica Richard W Burkhardt a las dos figuras pioneras en el desarrollo de la Etología a las que propiamente está consagrada su obra. Nos referimos a K. Lorenz y N. Tinbergen. A estos respectos, el fino análisis de Burkhardt, exhaustiva e implacablemente documentado, pasa revista a las contribuciones que a la colaboración entre ambos naturalistas debe la historia de la Etología y muy particularmente a los hallazgos, ellos mismos decisivos cara a los posteriores desarollos de la disciplina, que esta colaboración pudo arrojar en especial durante la estancia de Tinbergen en Alfred Lorenz Gasse en Altenberg en la primavera de 1937. Hallazgos pongamos por caso, sobre la rotación del huevo del ánsar común, pero también en torno a la conducta de evitación de los polluelos de pavo frente a diversos modelos de predadores aviares, &c., &c. Precisamente durante estos meses pudo Tinbergen tomar la famosa «instantánea» del autor de Sobre la Agresión. El pretendido mal seguido por una cohorte de polluelos a los que había previamente troquelado, una fotografía que estaría llamada a pasar –junto con las películas filmadas por A Seitz, &c.– a título de «reliquia», a los anales documentales de la historia de las ciencias de la conducta.
Pero es que además, nuestro autor también recorre una circunstancia que las más de las ocasiones tiende a quedar enteramente difuminada del modo más grosero por los tratadistas y estudiosos de la historia de la etología, a saber: la profunda dialéctica (atravesada por ejemplo por la guerra mundial y la peculiar «solidaridad» de Lorenz con el régimen nazi, &c.) que siempre medió entre estos dos pilares de la Etología clásica, y ello, por cierto muy señaladamente después de la marcha de N. Tinbergen a Oxford donde el naturalista holandés comenzó a establecer unos compromisos científicos muy determinados con lo que se ha dado en llamar «Escuela británica de la Etología» (Thorpe, Hinde, Lack, &c.) en contraposición justamente con el rígido innatismo lorenziano tal y como este se realiza por caso, en el modelo del «mecanismo desencadentante innato». Como lo subraya nuestro autor (pág. 428), un preciso índice de tal viraje por parte de Tinbergen puede encontrarse por ejemplo en su participación junto con Hide, Baerens, Van Iersel y el propio Lehrman en una conferencia organizada por Frank Beach en Palo Alto, California el año 1957. Justamente a partir de entonces, la influencia de Lehrman llevaría a Tinbergen a mostrarse mucho más prudente en lo que concierne al problema del «innatismo», &c., &c., tal y como se expresa sin ir más lejos en su famosa lección inaugural en el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford el 27 de Febrero de 1968 (puede verse una versión española de dicho texto, bajo el título «Guerra y paz en los animales y en el hombre» en la recopilación Hombre y Animal, Orbis, Barcelona, 1985).
Ahora bien, si el mismo Lorenz como nos lo demuestra nuestro autor por activa y por pasiva, siempre propendió a interpretar (autológicamente) tales compromisos de Tinbergen como una «traición», e incluso como una «claudicación» frente al conductismo, &c., propiciándose con ello controversias (dialogismos) muy sonadas entre ambos, resultará sin embargo en exceso simple pretender desentenderse de los fundamentos gnoseológicos internos –por así decir semánticos– que cupiera atribuir a tales «reacciones psicológicas» por parte de Konrad Lorenz, «explicándonoslas» en cambio, a lo sumo como una mera consecuencia de la megalomanía de la que el etólogo austríaco siempre anduvo ciertamente muy sobrado. No; las cosas en efecto no son tan sencillas como todo eso, tal y como Burkhardt lo pone de manifiesto de manera diáfana, puesto que lo que estaba demostrando con todo rigor el programa etológico que Tinbergen comenzaría a sacar adelante en Gran Bretaña después de la fractura que para la «comunidad etológica» (no en vano formada eminentemente por zoológos centroeuropeos) supuso la II Guerra Mundial, era al cabo no otra cosa que la imposibilidad misma de hacer justicia a las texturas «conductuales» (los repertorios etogramáticos) desplegadas por los sujetos operatorios animales en un contexto apotético de presencia a distancia , progresando para ellodesde los principios innatistas –pelagianos, para decirlo con Gustavo Bueno– en los que Lorenz se habría procurado empantanar defensivamente frente a la pujanza que era propia de alternativas conductistas al estilo de Lehrman o de Kuo. Y es que, ¿no cabrá acaso decir que modelos psico-hidráulicos, mucho más cercanos por sí mismos a la «fisiología ficción»,como el de la «Energía de acción específica» (el «retrete de Lorenz») o el «parlamento de los instintos» resultan simplemente disolventes con relación a la escala justamente apotético-fenoménica en la que se dibuja la misma idea de «conducta etológica»?. Ahora bien, no es desde luego la menor de las conclusiones que cabe extraer de la lectura de Patterns of Behavior, en este punto una «reivindicación de Tinbergen» (frente a Lorenz) en toda regla, el que sin perjuicio de algunas recaídas decisivas en el innatismo (por ejemplo en el libro titulado Estudio sobre el Instinto en el que la etología sigue definiéndose al cabo, como «estudio biológico de la conducta innata»), el etólogo holandés pudo atenerse en la mayor parte de sus investigaciones (resulta difícil dejar de traer aquí a colación las publicadas en el libro titulado Estudios de Etología, también en Naturalistas Curiosos, &c.) precisamente a esta escala fenoménica, a este rasante beta operatorio característico de la Etología con relación al cual, como lo ha sostenido G. Bueno en su artículo «La Etología como ciencia de la cultura», tanto el innatismo como el ambientalismo no aparecerían sino como nematologías envolventes que, aunque pudiesen muy bien resultar a la postre necesarias en sentido pragmático, no aparecerán de ningún modo como involucradas en los teoremas que fuese hacedero construir desde el interior mismo del campo operatorio de la Etología. La conducta etológica (los etogramas por ejemplo, establecidos constructivamente por el etólogo) no es por sí misma ni adquirida ni –mucho menos– innata (¿tiene acaso algún sentido hablar de herencia fuera de los contextos categoriales que son propios de la anatomía o de la fisiología?) puesto que ella misma pide una escala operatoria de signo fenoménico tal que semejantes dicotomías quedan enteramente desbordadas sin perjuicio, eso sí, de su práctica ubicuidad en la «filosofía espontánea» mantenida lo mismo por los etólogos que por los conductistas. No hay, creemos, mejor modo de corroborar expresamente estos argumentos que trayendo a colación aquí las siguientes palabras de Nikolaas Tinbergen:
«Cre que los defensores de la “conducta innata” olvidan a menudo que, para evitar demostraciones de que ciertos aspectos ambientales no poseen influencia, se tienen que analizar directamente procesos internos y esto sólo se puede hacer interfiriendo con procesos que se verifican dentro del animal. Por otro lado, los defensores de la “conducta adquirida” a menudo parecen olvidar que la “adquisición”, incluyendo el aprendizaje, no es por así decirlo, crear algo de la nada; es un proceso de cambiar, y a menudo de perfeccionar, mediante la interacción con el medio, algo menos perfecto que estaba ya funcionando antes.» («Etología», en, N Tinbergen, Estudios de Etología 2, Alianza, Madrid).
Un cazador frente a un granjero. Esta es la metáfora directriz que hace las veces de cedazo crítico en en análisis de Burkhardt respecto a las diferencias entre las perspectivas operatorias de ambos «naturalistas aficionados». Con ello, Burkhardt está a su modo reconociendo el peso específico gnoseológico que cabe asignar a las tradiciones técnicas muy precisas que estarían alentando de manera efectiva en los orígenes de la propia etología de donde resultaría, por cierto, algo más que una mera anécdota el hecho, recogido por ejemplo en la importante Breve Historia de la Etología de Thorpe, pero también en la fenomenal biografía de Lorenz a cargo de Alec Nisbett, &c., de que la mayor parte de los pioneros de la nueva ciencia hayan sido desde su infancia Naturalistas curiosos (como, dicho sea de paso, también lo era Charles Darwin mucho antes de embarcar en el Beagle). Es desde luego cierto que un granjero podrá conocer muy bien la conducta operatoria de sus acémilas ( y ello especialmente cuando es el caso de que la «granja» lleve por nombre Max Plank Institut für Verhaltenphysiologie en Seewiesen, nombre que dicho sea de paso, Tinbergen siempre estimó «lamentable» según nos lo relata Burkhardt) a las que en todo caso propenderá siempre sin embargo, a contemplar como situadas en un contexto próximo al eje radial del Espacio Antropológico (repetimos: Verhaltenphysiologie, esto es: fisiología del comportamiento); ahora bien, ¿no estaría en principio el prisma que es característico del «cazador» (i e, en este contexto: de Tinbergen) mucho más cerca del contexto ecológico preciso en el que la «conducta» operatoria de los animales tiene justamente la última y decisiva palabra –por ejemplo en lo relativo al cortejo, también a las conductas presa predatorias, a las cadenas tróficas, &c.– en lo que toca a la realización de la propia «evolución» por medio de «selección natural»? Para responder a esta pregunta que siempre rondó las propias investigaciones de Tinbergen –resulta difícil no pensar en esta dirección en sus estudios sobre el reconocimiento de huevos en las gaviotas tridáctilas o reidoras o sobre el mimetismo de los lepidópteros– conviene entrar a considerar aquí, si quiera sea brevemente, los entretejimientos ontológicos que vinculan inextricablemente a la «conducta» con la «evolución orgánica».
3
Pues muy bien, justamente Darwin en obras tales como La Expresión de las Emociones en los Animales y en el Hombre pero también en El Origen del Hombre y la selección en relación al sexo, El Estudio sobre el Instinto o incluso en su obra fundamental de 1859, El Origen de las Especies, pudo reparar una y otra vez en el hecho de que, al menos para el caso de la zoología, es precisamente la «conducta» (hoy diríamos etológica) de los organismos –lo que a su vez incluye el «psiquismo», «el conocimiento», &c. (al menos si es verdad que la idea de «conducta» resulta irreductible respecto a la de «movimiento» a la que suponemos dada enteramente al margen de cualquier determinación gnoseológica beta-operatoria)– lo que pone las bases necesarias para que la misma «evolución» orgánica se realice según el mecanismo de la «selección natural» en cuanto que mecanismo regulador de las transformaciones no idénticas (y esto es lo que Darwin consignó bajó el rótulo de «descendencia con modificación») de los términos –individuos corpóreos– del campo de la biología por mediación, precisamente ,del contacto reproductivo entre estos mismos términos. Ahora bien, esta preocupación diríamos «psicológica» («etológica», mutatis muntandis), verdaderamente central en el contexto de la obra de Charles Darwin según nos lo corroboran investigaciones tan extraordinarias como la de Robert J Richards con su Darwin and the Emergence of Evolutionary Theories of Mind and Behavior, lo que verdaderamente estaría poniendo –ontológicamente– de manifiesto es el grado mismo en que «texturas» en principio dadas según planos muy diversos ( desde el punto de vista ontológico: M1 y M2 respectivamente), aparecen sin embargo, sin perjuicio de su inconmensurabilidad ontológica, como necesariamente entreveradas –y ello incluso causalemente, &c.– al punto de que pareciera, de algún modo, que la propia «conducta» estaría sencillamente marcando la pauta de la «evolución».
Y como es bien sabido Darwin, particularmente en La Expresión de las Emociones pero también en muchos otros lugares de su amplia obra, propendió a concebir una tal interconexión según el modelo (repárse que ya eo ipso lamarckista) de la transformación paulatina de los «hábitos» en los «instintos», y ello de tal suerte que, parecería, en este sentido, que el mecanismo de la «herencia de los caracteres adquiridos», por mucho que en efecto hubiese sido expulsado de la biología por así decir, por la puerta de El Origen de las Especies (bien entendido que tampoco totalmente, y esta es otra cuestión) estaría irrumpiendo nuevamente en el interior mismo de la teoría de la evolución por selección natural, al menos cuando ésta trataba de desempeñar el trámite –por otro lado, imprescindible a ojos de Darwin– de dar cuenta de la relación entre la «conducta» y la «evolución». Pero entonces –y esto es, en definitiva, lo que nos parece fundamental hacer notar aquí–, cabrá ciertamente preguntarse, ¿qué ocurrirá cuando –fundamentalmente después de la puesta de largo de las investigaciones de Weissman– sea así que una tal «conexión» (a su modo lamarckiana) entre los «hábitos» y los «instintos», un tal «pasillo lamarkista» interpuesto por Charles Darwin entre el «hábito» y el «instinto», quede sencillamente obstruido, constructivamente bloqueado hasta lo impracticable por razón de la disociación causal –implicada por el principio de Weissman que Darwin todavía pudo conocer al final de su vida– entre la línea somática y la línea germinal de manera que el mismo mecanismo lamarckista no pueda ya mantenerse si quiera como mera posibilidad (y ello a pesar de los sapos parteros de Kammerer, o de los «resultados» debidos al inmunólogo australiano Steele entre algunos otros entretenidos episodios de la historia de la biología en el siglo XX)? Como lo advierte Gustavo Bueno:
«La concepción geneticista de la herencia (la «herencia dura» de Weissmann, que deja de lado los «factores ambientales»), supo incorporar los factores evolutivos procedentes del medio, y no ya sólo del medio estructural, atmosférico, jídrico, electromagnético, sino los factores constitutivos del medio ligados al mundo apotético. En este mundo, precisamente, es en donde se dibujan las conductas etológicas. No es de extrañar que una de las cuestiones más importantes que tiene pendientes la teoría de la evolución sea la de dar cuenta de los mecanismos según los cuales las conductas etológicas de los individuos (que se mueven en un mundo apotético) pueden influir sin arruinar el «principio de Weissmann», es decir, sin acogerse a mecanismos mágicos, sobre la evolución orgánica.», cfr Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa, Barcelona 2000, págs. 237-238.
De la mano justamente del «Principio de Weissmann», ha podido consumarse a lo largo del siglo XX un sonado «divorcio» entre los campos de la Biología y de la Psicología Comparada. Un «divorcio» sacado adelante por ejemplo a partir de la década de 1930, del lado del «darwinismo sintético», mediante la limpieza de toda «ganga» fenotìpica (incluídos –y esto es lo que nos interesa ahora– los «fenotipos conductuales») entendida ahora a título de «basura lamarckista» susceptible desde luego de ser «barrida», respecto de los contornos del campo biológico (i.e, en este contexto: bioquímico, genético, &c.), lo que, adviértase, habría llevado a definciones de la «evolución» en términos de cambios de frecuencias en la composición genética de las poblaciones, &c., como la incluída en el ya clásico manual de Dobzhansky, Ayala y Stebbins. Un tal «genocentrismo» neodarwinista (para decirlo con uno de sus principales críticos: Stephen Jay Gould) habría incluso tendido a fortalecerse para el caso de los defensores de la Nueva Síntesis sociobiológica de la mano de la «perspectiva del gen egoísta» (Dawkins) a la luz de la cual el propio «organismo» con su «conducta», es decir, sus «operaciones», &c., &c., habría podido quedar directamente abstraído, desdibujado, a título de mero epifenómeno de la selección genética (para expresarlo con el lema de R. Dawkins: «un organismo no es más que el modo que tiene el ADN de hacer más ADN») con lo que, ya se entenderá, dado ante todo que los genes, las macromoléculas, &c., no cabe decir que operen propiamente (salvo por metáforas tan burdas como las que por cierto Dawkins o Wilson o también R. Alexander emplean constantemente), la propia perspectiva psico-etológica (fenoménica) habrá desaparecido, por vía de su reducción descendente, del contexto en el que se supone tiene lugar la evolución de las especies. Esta situación como es sabido, ha propiciado, en el contexto de la «crisis del neodarwinismo» (neutralismo de Kimura, putuacionismo de Gould y Eldredge, críticas al panseleccionismo, teorías jerárquicas, &c.) soluciones tan interesantes como la reconstrucción del «efecto Baldwin» que nos ofrece la etóloga israelí Eva Jablonka en su libro Animal Traditions. Behavioral inheritance in evolution (Cambridge UP, 2000) en la que ahora sin embargo no podemos demorarnos. Baste decir en todo caso, que precisamente el «efecto Baldwin» que Jablonka trata de recuperar desde la etología, es decir, la llamada «selección orgánica», habría constituido precisamente, como se ha reconocido en tantas ocasiones, la principal tentativa de reintroducir, en el seno mismo del mecanismo evolutivo darwiniano (en este sentido, completamente al margen –y esto interesa destacarlo– de cualquier posible resabio lamarckista sea en el ejercicio sea en la representación), un papel causal propio asignable a los fenotipos conductuales sin necesidad alguna de «arruinar» por ello, como lo dice Gustavo Bueno, «el principio de Weissmann».
Y, vistas ahora las cosas desde la perspectiva de la tradición de la psicología animal y comparada inaugurada por Charles Darwin en el XIX (1872: La Expresión de las Emociones en los animales y en el hombre), es necesario notar que tampoco en el seno de esta misma tradición el «divorcio» iba a hacerse menos abrupto. Precisamente desde la irrupción en escena de Edward Lee Thorndike, descubridor como es sabido de la «ley del efecto», y por razones gnoseológicas de gran peso en las que ahora no podemos entrar, la historia de la teoría del aprendizaje, en la que en cambio la «conducta» como es natural aparece considerada en primer plano, incluso tratada «por derecho propio», &c., es entre otras cosas la historia de la paulatina neutralización (por ejemplo frente a la Etología) de la consideración de las mismas «especies mendelianas» como escala de enclasamiento de los términos (los sujetos operatorios) que conforman el campo operatorio de la Psicología. Con ello acaso pudo Skinner sin duda alguna emplearse a fondo en dejar muy pulcramente definido el único rasante gnoseológico que pueda resultar proporcionado a la Psicología conductista, pero ello, eso sí, únicamente al precio por así decir, de «no saber por qué refuerza el reforzador», es decir, a precio de incardinar al mismo conductismo radical (radical precisamente frente a los neoconductismos, al conductismo clásico de Watson, a los variados conductismos propositivos, &c., &c.) en un contexto gnoseológico fenoménico dado en la inmanencia misma de las propias operaciones del sujeto temático, lo que, de paso, determinaría que éste, el conductismo radical, sólo pudiera desarrollarse, en el ejercicio, al modo de una suerte de técnica de adiestramiento de ratas o de palomas que, por sorprendente que fueran los resultados que ésta misma pudo arrojar en su ejecución, estaría muy alejada, gnoseológicamente, de la situación que es característica de las ciencias categoriales en su sentido propio (tal la tesis, verdaderamente muy convincente, que Juan Bautista Fuentes ha expuesto con particular competencia en diversos lugares y a la que aquí empezamos por acojernos).
Y sin embargo, por mucho que en este sentido, la Psicología animal en su desarrollo (es decir, los «especialistas en la conducta») haya en efecto, tendido vigorosamente a establecerse haciendo abstracción de la «evolución» (orgánica) justamente por los mismos años en los que la propia biología neodarwinista (en este contexto: los «especialistas en la evolución») procedió a desempeñarse casi por completo al margen de la «conducta», es lo cierto que con todo, el «problema darwiniano» (puesto que en el darwinismo de Darwin este problema se expresa de un modo especialmente pregnante) sigue por así decir, abierto de par en par. Y ello ante todo por razón del concepto de «Selección Natural». Véamos cómo.
El propio concepto de «Selección Natural» (y resulta necesario no perder de vista el hecho decisivo, tal y como nos lo recuerda Pedro Insua en su estudio «Biología e individuo corpóreo: el problema del sexto predicable.», de que este mismo concepto aparece dibujado a una escala fenoménico-apotética inextricablemente vinculada a aquellos caracteres fenotípicos de los organismos que resultan efectivamente «seleccionables», es decir, para empezar, perceptibles organolépticamente a distancia geométrica por un sujeto operatorio que haría las veces de «demiurgo selector» ), cuando no se concibe de manera a la postre metafísica (atribuyendo, por caso, a la «Naturaleza» la condición metamética de «Super-Selector») requiere necesariamente de un contexto gnoseológico proporcionado a las operaciones mismas por medio de las cuales unos organismos animales «seleccionan» a otros organismos y recíprocamente, en el contexto diamérico de la «lucha por la vida», esto es, en virtud, por ejemplo, de los procesos relativos a la «selección sexual» y a la heterotrofía en cuanto que éstos mismos, a su vez, estarían pidiendo la intercalación de texturas operatorio conductuales ( caza, predación, huida, cortejo, &c., &c.) propias de sujetos corpóreos capaces ,en definitiva, de «acercarse» ( por caso: a la presa o a la pareja) y «alejarse» (del predador, de los rivales en el cortejo, &c.) en un contexto de co-presencia apotético-distal instituido por el vaciamiento (es decir, en nuestros términos, la kenosis) de aquellas texturas (paratéticas) intercaladas que, de otro lado, hemos de dar en todo momento por supuestas al menos si no pretendemos recaer en la noción de «acción a distancia» muy alejada por sí misma de la racionalidad materialista. En un importante texto de 1964 titulado precisamente «Conducta y selección natural», N. Tinbergen nos ofrece buenas pistas al respecto de esta cuestión:
«Paradójicamente, algunos caracteres parecen ser tan sorprendentemente perfectos que realmente uno se pregunta si existe una presión de selección que exija una perfección tan exacta. Por ejemplo, las ‘manchas oculares’ y el mimetismo con las ramillas que presentan algunos insectos parecen ser más perfectos de lo que sería necesario: se ha dicho que ni siquiera un pájaro podría probablemente detectar pequeñas desviaciones. La única manera de descubrirlo es, por supuesto, intentarlo. Y, efectivamente, Blest encontró, con respecto a las manchas oculares –como hizo Ruiter con respecto al mimetismo con ramillas–, que las aves que actúan como selectores detectaban defectos sorpredentemente pequeños; de hecho ,algunas aves son selectores mucho más perfectos que nosotros mismos.» («Conducta y selección natural», en N. Tinbergen, Estudios de Etología 2, Alianza, Madrid).
Pues bien, lo que en todo caso importa a nuestros efectos entender aquí, es ante todo lo siguiente: este filtrado, por virtud del cual se constituye el entorno apotético en el que se dibujan las «conductas» etológicas de los «selectores» operatorios animales a su vez dotados de aparatos telereceptivos de muy diferente índole (inter alia: termoreceptores, quimioreceptores, percepción de la luz polarizada, percepción del campo magnético, &c.), no dejará ciertamente de resultar fenoménico (apariencial ,en el sentido de las «apariencias de ausencia» de las que habla Gustavo Bueno en Televisión: Apariencia y verdad) con respecto a la bioquímica, la genética de poblaciones, &c., &c., al menos en cuanto que en tales disciplinas, presuponemos, tal plano fenoménico podrá considerarse como constructivamente desbordado, en el regressus, por vía de la neutralización de las operaciones (lo que a su vez nos devuelve a la situación paratético-proximal propia de los nexos por «presencia contigüa» en la que efectivamente, por decirlo así, «el ser toca con el ser») ; pero en todo caso, nos parece, resultaría excesivamente simple pretender desatender la circunstancia de que es solamente al través de tales contenidos fenoménicos (segundogenéricos para decirlo en términos ontológicos) y por su mediación, que la propia «selección natural» puede tener lugar en biología (al menos, insistimos, en lo que concierne a los animales) según sus cauces morfológicos (no lisológicos) precisos (no abstractos), con lo que, como ya podrá advertir el lector, al menos cuando procuramos mantenernos a mil leguas de distancia con respecto a las premisas formalistas y en el fondo enteramente metafísicas propias de todo reduccionismo descendente como pueda serlo sin ir más lejos el ejercitado por los sociobiólogos, ¿no cabría acaso preguntarse, con el mismo derecho o aun superior que Dawkins cuando confunde para emplear el diagnóstico de S. J Gould «la causalidad con la contabilidad», si no será el ADN la manera por la cual un organismo «fabrica» más organismos? Y es que en efecto, como lo hace notar el paleontólogo de Harvard en su monumental La Estructura de la Teoría de la Evolución, es así que: «Los organismos «luchan» como agentes o causas eficientes, y su «recompensa» puede medirse por la mayor representación de sus genes, o legados materiales, en las generaciones futuras. Los genes representan el producto, no la causa del resultado.»(cfr, Stephen Jay Gould, La Estructura de la Teoría de la Evolución, Tusquests, Barcelona, 2004, pp 657_)._ Los «genes» en todo caso, es decir las macromoléculas de ADN arracimadas en los cromosomas, cuando se suponen operando metaméricamente por encima o por debajo de los cauces conductuales (operatorios) por los cuales tiene lugar la diátesis causal compositiva entre organismos dados en su contexto ecológico, no son, en resolución, nada más que el resultado de una hipóstasis. Tal es, en definitiva, la verdadera cuestión.
4
Nos interesa rematar estas cuestiones en torno al problema de «¿qué hacen los cuerpos si los genes actúan por su cuenta?» (para emplear otra lúcida fórmula de Gould), regresando por un momento sobre el libro de Richard W. Burkhardt objeto de esta recensión. Y es que si es verdad que, como lo reconoce el mismo Burkhardt (pág 432), Lorenz nunca pareció interesarse en el mismo grado que Tinbergen por el «estudio del valor de supervivencia» de la conducta de los animales en su «entorno» (ecológico), no costará realmente tanto, nos parece, dar la razón a Burkhardt en su «toma de partido» darwinista por el etólogo holandés frente al naturalista austríaco. Y es que, a esta luz, las posiciones del autor del Estudio sobre el Instinto así como sus hallazgos sobre el repertorio etogramático de especies diferentes representan –al menos en el ejericio– nada menos que la reanudación misma, después de la puesta a punto del mecanicismo lorenziano y en gran medida frente a él, del «programa naturalista» de estudio de las «emociones» de los animales (de su psiquismo) a través justamente de sus «expresiones» (es decir, de la conducta) tal y como éste mismo habría sido perfilado por Darwin a la altura de la segunda mitad del XIX. Ahora bien, si es cierto sin duda que, como hemos subrayado en repetidas ocasiones a lo largo del presente trabajo, este «programa» habría quedado interrumpido muy poco después de su mismo establecimiento, bloqueado tanto en el seno de la biología como desde el interior mismo de la tradición psicológica funcionalista por razón de una suerte de «divorcio» –por así decir weismanniano– entre el «hábito» y el «instinto», Tinbergen en cambio, y de ahí las razones para una reivindicación como la que Burkhardt ha llevado adelante magistralmente, se atrevió a arrostrar de frente este tupido conjunto de problemas que todavía en nuestros días aparecen enteramente abiertos, imbricados del modo más profuso en la misma marcha de las ciencias de la conducta del presente.
