Iñigo Ongay, La democracia como nematología, El Catoblepas 96:1, 2010 (original) (raw)

El Catoblepas • número 96 • febrero 2010 • página 1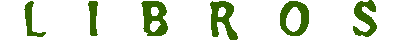
Iñigo Ongay
En torno al libro de Gustavo Bueno, El fundamentalismo democrático. La democracia española a examen, Temas de Hoy, Madrid 2010
1
«Aquella mal entendida máxima, de que Dios se explica en la voz del pueblo, autorizó la plebe para tiranizar el buen juicio, y erigió en ella una Potestad Tribunicia, capaz de oprimir la nobleza literaria. Este es un error, de donde nacen infinitos: porque asentada la conclusión de que la multitud sea regla de la verdad, todos los desaciertos del vulgo se veneran como inspiraciones del Cielo. Esta consideración me mueve a combatir el primero este error, haciéndome la cuenta de que venzo muchos enemigos en uno solo, o a lo menos de que será más fácil expugnar los demás errores, quitándoles primero el patrocinio, que les da la voz común en la estimación de los hombres menos cautos.»
Con estas palabras da comienzo, Benito Jerónimo Feijoo, el discurso titulado «Voz del pueblo» en los inicios mismos de su Teatro Crítico Universal. Con ello, estaría el sabio benedictino tratando de impugnar uno de los equívocos más sonados que, bajo el consabido eslogan vox populi, vox dei, pudo comenzar a abrirse camino –diríamos, tras la «inversión teológica»– durante el «siglo de las luces». Un «error común» en efecto, cuyo «desengaño», es decir, cuya trituración crítico dialéctica parecería revestir, al menos a juicio del gran filósofo ovetense, un considerable peso específico filosófico puesto que de su desactivación dependería la neutralización de muchas otras mitologías, particularmente espesas, que, no obstante su densidad confusionaria, estarían haciendo furor en los años en los que Feijoo pudo escribir su gran obra.
Pues muy bien, ¿qué ocurrirá cuando, casi tres siglos después de la publicación del Teatro Crítico feijoniano, la supuesta «voz del pueblo» continúe concibiéndose como esencial, inextricablemente identificada, si no ya con la «voz» del Dios terciario del que procedía todo poder político en el Antiguo Régimen pre-revolucionario según la conocida divisa paulina non est potestas nisi a Deo, sí al menos con algunos de sus atributos más característicos (inmutabilidad, incorruptibilidad, omnipotencia, omnisciencia, &c.)? ¿No se estaría con ello recayendo en un delirio oscurantista acaso todavía más acusado e incluso mucho más ridículo que el propio de los mitos que Feijoo se proponía destruir en el Antiguo Régimen?
No creemos, en efecto, marrar demasiado el disparo si advertimos que una de las contribuciones más interesantes y verdaderamente imprescindibles del último libro de Gustavo Bueno (El fundamentalismo democrático, Temas de Hoy, Madrid 2010) consistiría precisamente en ofrecer las líneas ontológicas y gnoseológicas de fondo (esto es: los criterios necesarios y suficientes) que permiten proceder a una desactivación filosófica –Feijoo diría: al «desengaño»– de aquellas mitologías –apud: «errores comunes»– que estarían envolviendo nematológicamente las democracias de mercado de nuestros días. Vaya por delante que no se tratará tanto de que Bueno arremeta contra la democracia (por ejemplo en nombre de la aristocracia o de la monarquía, o acaso del fascismo o de la «derecha eterna») tal y como podrían llegar a pensar algunos «lectores», desde luego muy avispados y perspicaces, del presente libro, puesto que de lo que de verdad se trata es tomar posiciones frente a su sustantificación metafísica a la manera de una forma escolástica separada (y justamente por ello incorruptible) que cupiera considerar eterna, incancelable, indestructible. Ahora bien, con ello no se haría en el fondo otra cosa que continuar sacando adelante, en el regressus, el incesante ejercicio de cancelación o «des-sustancialización» de cualesquiera formación mundana en el que la propia conciencia filosófica vendría a resolverse según lo advertía Gustavo Bueno hace ya cuarenta años (cfr: El papel de la filosofía en el conjunto del saber). Sucederá simplemente que la democracia misma tampoco constituye, pese a todas las apariencias ideológicas, un horizonte irrebasable en el que pudiese cifrarse el «fin de la historia», según la tesis, inspirada en Hegel, expuesta por Kojeve-Fukuyama.
Hoy cuando las «democracias avanzadas» –y entre ellas, muy señaladamente, la española– parecen nutrirse incesantemente de las nebulosas ideológicas asociadas al fundamentalismo científico y al fundamentalismo democrático, resulta en efecto extraordinariamente pertinente, al menos desde la perspectiva de un sistema filosófico implantado en el presente como pueda serlo el materialismo filosófico, la puesta en marcha de un ajuste de cuentas crítico triturador con las supuestas evidencias de las que tales sistemas nematológicos estarían manando. En este sentido, suponemos, se entenderán muy bien las razones que han aconsejado a Gustavo Bueno dedicar algunos de sus libros más recientes –y, dicho sea de paso, más contundentes y apabullantemente eruditos pese a quien pese– a la destrucción (léase: negación dialéctica) de dichas evidencias en tanto que evidencias, y ello tanto en lo referido al fundamentalismo científico –así, últimamente, en La fe del ateo– como en lo atinente a las veleidades, entre socialdemócratas y krausistas, que rodean el «pensamiento Alicia».
Lo que en todo caso importa hacer notar aquí es que es un error excesivamente grosero pensar que Bueno haya analizado tales cuestiones, por hipótesis enteramente impropias de la atención de un filósofo comme il faut, tras iniciar una segunda navegación mundana en la que los componentes propiamente académicos del materialismo filosófico no fueran ya ni una sombra de lo que llegaron a ser en los buenos viejos tiempos (tiempos en los que, es de suponer, Bueno era por lo demás, de «izquierdas» y «anticlerical») según algunas hipótesis miserables de las que Tomás García López ha dado cuenta con acierto en las páginas de esta revista{1}, puesto que entonces, semejante diagnóstico debería por de pronto hacerse extensivo a Platón, fundador de la filosofía académica, quien siempre anduvo perfectamente avisado de que aquel a quien la filosofía tenga «bien sujeto en sus garras» no podrá despreciar ni siquiera «cosas que podrían parecer ridículas tales como pelo, barro y basura, y cualquier otra de lo más despreciable y sin ninguna importancia». Y es que si es verdad que «hay vulgo que habla latín» (Feijoo), tampoco deja de ser cierto que hay «filósofos hiper-académicos» que no tienen demasiado presente el Parménides platónico.
2
Y si justamente Gustavo Bueno ya había tenido ocasión de ofrecernos un extraordinario análisis filosófico de la idea de basura (véase el imprescindible Telebasura y democracia, Ediciones B, Barcelona 2002), se tratará ahora de habérselas con otra idea de algún modo vinculada con aquella, a saber: la idea de corrupción. Ahora bien, si bien precisamente el libro que nos ocupa comienza por reconocer el grado extraordinariamente elevado de indeterminación e ilimitación en el que se encontrarían las ideas ordinarias de «corrupción» ofrecidas desde la «doctrina» jurídica, es preciso matizar, como lo hace Gustavo Bueno, que dicha indefinición, en el fondo literalmente acrítica, no se derivaría tanto de la oscuridad y confusión de tales conceptos ordinarios, sino justamente del hecho de que su misma claridad y distinción, con ser esta muy aparente, sólo podrá establecerse en base a parámetros ad hoc ellos mismos gratuitos o indefinidos sin perjuicio de su alcance pragmático-positivo. ¿Cuál es el límite –medido por ejemplo en euros– de las componendas que ha de recibir un político autonómico para incurrir en el delito de cohecho entendido como caso ejemplar de «corrupción delictiva»?, o por poner otro ejemplo suficientemente expresivo, ¿a qué edad –definida en términos de años, meses, semanas o días– debemos atenernos a fin de delimitar el concepto de «corrupción de menores»?
Dentro de los límites que cuadran a la «categoría jurídica» (al código penal) la respuesta a estas preguntas es sin duda positiva, sin perjuicio de la denominada «falacia del calvo», pero sólo puede abrirse camino al parecer, a precio de reducir arbitrariamente la idea general de corrupción al concepto de «corrupción delictiva», delimitado a su vez en función del propio código penal, como si en efecto fuese cierto que «lo que no está en el sumario, tampoco está en el mundo». Una maniobra desde luego, y por razones «profesionales» obvias, muy del gusto de los juristas pero que, de ser recorrida hasta sus últimas consecuencias, acabaría por determinar una profunda desfiguración de la idea misma de corrupción que en lugar de limpiar el campo, se limitaría a ocultar o enmascarar la confusión y oscuridad involucradas en la estructura misma de los conceptos utilizados mediante el dudoso expediente de redefinirlos estipulativamente de otro modo.
Sólo que, claro está, la idea de corrupción así obtenida constituye ella misma una idea corrupta (degenerada) desde el punto de vista lógico, esto es, una «idea cero» precisamente en razón de su banalidad. Frente a ello, Gustavo Bueno se arriesga a hacer justicia a la sospecha de que en toda sociedad política en general hay casos de «corrupción» que por su propia naturaleza desbordan los confines propios del código penal de los jurisconsultos, compadeciendo en este sentido como «corrupciones» no delictivas que ni siquiera podrán ser advertidos desde la misma categoría jurídica. Y ello, ante todo, debido a que acaso sea el mismo código el que, al menos en algunos de sus tramos, comparezca como corrupto o degenerado.
Pues bien, acaso la única manera en que cumple despejar el embrollo fenoménico del que Gustavo Bueno pretende dar cuenta sea remontar la claridad y la distinción aparentes que envolverían tales conceptos degenerados (esto es: cancelar tales apariencias a título de apariencias) emprendiendo un regressus al plano esencial en el que desempeñar una verdadera ontología de la corrupción (pág. 72). Una ontología efectivamente que, al menos cuando es llevada adelante por el materialismo filosófico, obligaría a interpretar la idea de corrupción como la característica de una función causal redefinida, frente a la tradición formalista propia de la ontoteología por ejemplo, pero también de D. Hume, &c., &c., a título de relación ternaria en la que el efecto Y no se relacionaría tanto directamente con un determinante causal X sino sólo a través de un esquema material de identidad que haría las veces de sustrato involucrado en el propio proceso. Por eso el sustrato o esquema material de identidad no puede evacuarse de la propia relación (como pretendió evacuarlo Hume desde su formalismo empirista) so pena de comprometerse, tras la depuración absoluta de todo esquema material de identidad, con una concepción de la causalidad que halla en la idea de creación ex nihilo sui et subjecti uno de sus casos límite.
Con todo, si esto es así –y en efecto, nos parece que ello es ciertamente así– todavía quedará por determinar cuál pueda ser el sustrato al que la idea de corrupción se ajustaría necesariamente si ella misma no ha de aparecer como un concepto «cero» enteramente indeterminado. En este sentido, y ateniéndose en particular a la extensión del campo de valores de los sustratos susceptibles de corrupción, Gustavo Bueno ha podido detectar tres direcciones doctrinales presentes en la tradición filosófica, y ello según que tal extensión pueda reducirse a cero, negándose en consecuencia la corruptibilidad de cualesquiera sustratos posibles (algo que a su modo ya pudo pensar Parménides pues que el Ser, en toda su extensión sería en todo caso ingénito e imperecedero, además de «redondo», &c.), o bien se haga coincidir con determinados sustratos pero no con todos (según la tesis de la «incorruptibilidad del cielo astronómico» defendida por el peripatetismo), o, al límite, se suponga co-extensiva con el universo mismo en funciones de sustrato (cosa que, como es bien sabido, ya enseñaron los estoicos con su doctrina de la «conflagración universal»). Y si ciertamente Bueno considera que en modo alguno podrá una doctrina filosófico materialista de la corrupción adherirse a la tesis eleática (sin perjuicio de sus reverberaciones en el monismo «materialista» de Luis Büchner) o acaso a la aristotélica, máxime cuando la tesis central del libro, frente al fundamentalismo, suena precisamente de este modo: «la democracia es corruptible» (pág. 157); sí resultará posible, en cambio, adoptar como certera la posición estoica a este respecto. Sencillamente sucederá que entre los múltiples sustratos corpóreos corruptibles del mundo entorno, los cuerpos de las sociedades políticas –sean aristocráticas, sean autocráticas o sean democráticas– ocuparán un lugar destacado.
Claro que esto no parecería avenirse que digamos demasiado bien con la tan cacareada divisa jurídica «societas delinquere non potest» en virtud de la cual, las sociedades políticas habrían podido quedar segregadas del campo de los sustratos corruptibles. Y es que ciertamente todo sucede como si tal consigna estuviese puesta sistemáticamente al servicio de la tesis de la incorruptibilidad de las sociedades políticas y muy señaladamente de las sociedades políticas democráticas: cabrá, por ende, hablar sin duda de _corruptela_s políticas de múltiples tipos, pero sólo a condición, eso sí, de que la democracia misma –y no sus «servidores» a veces indignos de tan altas magistraturas– figure como incorruptible. Con todo, no conviene olvidar que, como lo señala Gustavo Bueno, este principio jurídico es un resultado del proceso de holización revolucionaria de las sociedades políticas del Antiguo Régimen, esto es, del limado o pulverización de tales Reinos Absolutos que, al cabo de semejante operación totalizadora, habrían podido quedar resueltos en sus partes atómicas.
Pero este proceso es en sí mismo enteramente abstracto e incluso fenoménico como también lo sería, en el fondo, el propio concepto de individuo al que este terminaría por arribar como a su terminus ad quem. Simplemente: al límite de tal regressus revolucionario, no será posible por más tiempo reconstruir progresivamente el tejido político de partida si es que este mismo no ha sido, a su vez, presupuesto dialécticamente (dialelo gnoseológico) en el curso del propio ejercicio de su descomposición en partes formales. En esta dirección, si no hemos interpretado mal algunas de las contribuciones más recientes de Gustavo Bueno, la propia holización representaría una operación artificiosa sin perjuicio de la racionalidad institucional que estaría ejercitando en todo momento –una racionalidad institucional que, esto no obstante, también habría que atribuir al Antiguo Régimen, aunque sea de otro modo–. Algo que también implicaría desde luego la misma artificiosidad del principio jurídico de referencia.
Fijémonos en el presente contexto en que si tal como lo advierte Gustavo Bueno los sustratos aparecen como totalidades atributivas compuestas por una pluralidad de partes involucradas entre sí en un equilibrio inestable el cual aparecería a su vez envuelto por terceros sustratos dados a otra escala, entonces, y dado el pluralismo materialista de partida, la corruptibilidad de tales unidades resultantes se deduce simplemente de la propia pluralidad de sus partes constitutivas así como de la pluralidad de las partes que componen el entorno, partes por lo demás pautadas según sus propios ritmos característicos sin que quede tampoco razón alguna para dar por sobreentendido que estos ritmos deban necesariamente, en virtud de una suerte de leibniziana armonía preestablecida, engranar definitivamente y sin disritmias unos con otros o con los sustratos envolventes. En todo caso, se colegirá de esto que, al menos desde la perspectiva del materialismo, lo que habrá que explicar en tanto que anomalía política no serán ya las corrupciones personales que siempre serán superficiales respecto a la estructura de la propia sociedad política –y ello por graves, e incluso repugnantes que puedan llegar a ser–, sino la propia apariencia de incorruptibilidad que la democracia homologada mantendría desde las premisas del fundamentalismo. Una apariencia (falaz) que no obsta sin duda el reconocimiento de los «déficits» del sistema y aun sus eventuales corrupciones siempre y cuando estos mismos se carguen en la cuenta de los «residuos» o las «supervivencias» antidemocráticas –ante todo, en nuestro caso, _franquistas_– que hayan podido infiltrarse en las sociedades políticas democráticas con lo que, bien se ve, su corrección sólo podrá pasar en estas condiciones por el remedio de «democratizarlos»: los males (en este contexto: las corrupciones) de la democracia, se diría, se solucionan con más democracia.
Pero es lo cierto que cuando las cosas se contemplan desde unas premisas no fundamentalistas, e incluso contra-fundamentalistas{2}, la situación se presenta de otro modo. Y ello puesto que, entre otras cosas, la corruptibilidad aparecerá ahora, no ya tanto como un accidente externo y caprichosamente adherido a una supuesta sustancia democrática por sí misma incorruptible y eterna, análoga a los cielos astronómicos del aristotelismo, sino como un accidente que se derivaría internamente de la propia esencia del sustrato a la manera del quinto predicable recogido en el «árbol de Porfirio» –i.e: el proprium de los escolásticos–. Un accidente que, por lo demás –tal el diagnóstico de Gustavo Bueno en la presente obra– puede afectar a las cuerpos de las sociedades políticas democráticas no sólo en el sentido genérico (en cuanto sociedades políticas) sino también, y acaso de manera muy señalada, a nivel específico (esto es: justamente en cuanto democráticas) con lo que, se comprenderá con facilidad, «profundizar» en la democracia, si tal cosa tuviese algún sentido fuera del fundamentalismo, será tanto como profundizar en la extensión de la corrupción misma, lo que, al límite, podrá comprometer la unidad o la identidad de la nación política de referencia. Según todos los indicios, tal es en efecto lo que estaría ocurriendo en el caso de la Nación política española desde la «transición democrática», y más en particular con ocasión del proceso secesionistas de pseudo-reformas estatutarias que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero habría puesto en marcha con la inestimable colaboración de fuerzas políticas separatistas como puedan serlo ERC, CIU o el PNV. (Sobre el particular recomendamos la lectura del detalladísimo análisis de Antonio López Calle, «El golpe de Estado estatutario de José Luis Rodríguez Zapatero», publicado en el número 95 de El Catoblepas.)
Y es que, vista desde la perspectiva de su momento nematológico –momento que sin embargo, y esto nos parece fundamental, resultaría inseparable de la tecnología propia de las instituciones democráticas con la que la nematología fundamentalista estaría internamente involucrada–, la democracia aparecería definida por vía de su reducción formalista a la capa conjuntiva con exclusión de las capas basales y corticales de los cuerpos de la sociedad política. Esta es en efecto la razón de fondo por la que el fundamentalismo supone un formalismo, no sólo nematológico sino también, de algún modo, tecnológico, a su vez heredado del Antiguo Régimen sin perjuicio de su despiece a manos de la primera generación de la izquierda definida. Y en lo tocante a sus respectivas capas conjuntivas será necesario señalar que así como en la teología política de los reinos absolutos del Antiguo Régimen –es decir, en su momento nematológico– Dios, representado acaso por el cuerpo místico de Cristo, comunicaba el poder al rey sea directa e inmediatamente (como en San Pablo o en Santo Tomás), sea indirectamente, por la mediación del pueblo (como en la tradición del pactum translationis del que hablaban Suárez, Vitoria o el Padre Mariana), así también, se dará por sobreentendido, en las democracias homologadas el «poder» –por ejemplo, el _poder constituyente_– provendrá del pueblo mismo, representado en el Parlamento a través del principio de las mayorías.
Sólo que esta conexión «democrática» entre el «pueblo» y las leyes sancionadas en la sede de su soberanía, no resulta menos misteriosa que la vinculación entre la monarquía absoluta y el Dios pantocrátor, puesto que como advierte Gustavo Bueno, ni puede darse por presupuesta la unidad originaria del «pueblo» soberano –pues ello supondría una hipostatización metafísica de la clase de los electores en las democracias de mercado cuya unidad aparece como inmediata e internamente fracturada por la propia plétora de partidos en el momento mismo de su pretendida re-presentación parlamentaria– ni es posible tampoco, fuera de la metafísica más descontrolada, pretender que es el «pueblo», y no por ejemplo los representantes de una oligarquía de partidos políticos, sean nacionales sean extravagantes respecto de la nación, los que verdaderamente diseñan las leyes o los planes y programas de la sociedad política democrática de referencia. El «pueblo» se dirá, vota, es decir, «elige» entre unos programas y otros, algo que es sin duda cierto siempre y cuando se matice inmediatamente que tales «elecciones» en las que consiste precisamente la «libertad objetiva» en la situación del mercado pletórico, no se lleva acabo tanto en función de los programas mismos –que el «pueblo» sin duda no está en condiciones de entender– cuanto por otras razones más o menos definidas pero siempre un punto triviales (por ejemplo: por razón de la mitología maniquea que le suministran los dirigentes socialdemócratas, o también por la «memoria histórica» del franquismo, o por motivos análogos).
Pero si la democracia no puede definirse, fuera de la metafísica fundamentalista, por el poder del pueblo a la manera como tampoco el Antiguo Régimen se definía, al menos dejando al margen sus propias y características nematologías paulinas, por el «derecho divino» asociado a las monarquías absolutas, todavía menos podrá aludirse en este sentido al «Estado de Derecho» tal y como pretenden muchos juristas de nuestros días siguiendo sin saberlo la estela hegeliana de Th. Welcker y R. von Mohl. Esto supondría olvidar que el concepto de estado de derecho, tal y como lo subraya Bueno, es de suyo redundante por la sencilla razón de que todo Estado –sea democrático, sea aristocrático, sea autocrático– es Estado de derecho en la medida en que supondrá, si es verdad que es un Estado, un conjunto de leyes escritas, una tecnología por cierto que supondría ella misma el desbordamiento del estadio del salvajismo o de la barbarie, &c.
No es por tanto cierto que la democracia se defina por el estado de derecho, a no ser que procedamos, bajo la forma de una petición de principio clamorosa en la que sin embargo muchos juristas y constitucionalistas recaen una y otra vez desde su falsa conciencia gremial, dando en todo momento por supuesto que las leyes de un Estado derecho han de ser a su vez democráticas para ser legítimas. Sin embargo, ¿no serían las leyes de una teocracia tan legítimas para tal sociedad política como puedan serlo las leyes de un estado democrático de derecho para sus ciudadanos, y ello sin perjuicio de su carácter teocrático o acaso incluso por razón de este mismo carácter? Y no se tratará tanto de dar por buena la existencia efectiva, por así decir dese el punto de vista etic, del Dios terciario del que provendrían, emic, las leyes de los estados del antiguo régimen –puesto que, fundados en nuestro ateísmo esencial, comenzamos por negar no ya su existencia sino la misma existencia de su idea–, sino de reconocer que el «pueblo» del que emanaría la soberanía democrática no existe tampoco como unidad sustantivada.
Ahora bien, cuando el formalismo conjuntivo de la democracia queda impugnado reintroduciendo en la discusión, como lo propone Gustavo Bueno apoyándose en este punto en algunos de los tramos del materialismo histórico marxista (sin perjuicio de la umstülpung o vuelta del revés de Marx que opera el materialismo filosófico), las capas corticales y, ante todo, conjuntivas de las sociedades políticas, quedará suficientemente claro que la desconexión abstracta de la capa conjuntiva respecto del resto de las capas del cuerpo político es operación que sólo puede ser sacada adelante en base a una doctrina política ella misma corrupta, es decir, en base a una forma particular de falsa conciencia doctrinal.
Tal desconexión, por lo demás –así al menos lo diagnostica Gustavo Bueno con ojo clínico–, como si en efecto la democracia fuera una sustancia eterna que pudiese separarse de toda apropiación territorial determinada por parte de una nación política concreta: sea España, sea Francia, sean los Estados Unidos, puede ocultar en muchos casos una voluntad de segregación secesionista respecto de la capa basal de referencia por vía de la separación de algunas de las partes formales de una nación política. En este sentido preciso, el fundamentalismo democrático haría las veces, justamente por su formalismo conjuntivo, de motor ideológico orientado a la justificación de la corrupción de la propia democracia por medio de la disgregación, confederalista o secesionista, de su unidad.
Esto es justamente lo que estaría ocurriendo en España al amor del panfilismo del presidente Zapatero puesto que ahora la condición específica de español, francés, vasco o catalán será vista a la manera de una cantidad despreciable una vez que la condición genérica y abstracta de «demócrata» pudiese quedar salvaguardada: simplemente sucederá que, abstraída la capa basal en la que se dibuja la apropiación del territorio (es decir, la patria) de una nación política, tan «demócrata» lo será el militante o el votante de un partido político nacional como el integrante de una facción secesionista catalana, gallega o vasca; y ello al menos siempre, claro está, que este último no emplee métodos «violentos» como puedan serlo el empleo de coches bombas, secuestros o tiros en la nuca, aunque eso sí pueda emplear otros no menos insidiosos e igualmente golpistas como el Plan de Ibarreche, el ilegal Estatuto Catalán o incluso la convocatoria de una consulta de «autodeterminación» en el término municipal de Arenys de Munt en septiembre de 2009. Estas metodologías, sin perjuicio de su carácter «no violento» (aunque este mismo carácter tendría también que ser discutido como podrá advertirlo el lector) suponen la expoliación, al menos en grado de tentativa, de partes formales de la sociedad política española, es decir, la mutilación o corrupción política de una soberanía indivisa sobre el territorio basal de España de la que desde luego es titular toda la nación y no sólo, por ejemplo, los catalanes o los vascos.
3
Y es que es precisamente en la segunda parte del libro objeto de la presente reseña, que Gustavo Bueno emprende el segundo trámite propio de toda filosofía académica de tradición platónica, a saber: el progressus hacia los fenómenos de los que se pudo partir en la línea del regressus. En esta segunda parte se ofrecen en efecto diversos análisis en los que toda una colección de casos de estudio, por así decir, de corrupciones democráticas no delictivas quedan reconstruidos desde las categorías dibujadas en la primera parte.
Tales estudios de caso, ciertamente tan sólidos desde el punto de vista documental como atinados en lo que toca a la reconstrucción de los materiales de partida «por sus junturas naturales», abordan cuestiones tan heterogéneas como puedan serlo la reciente ley de plazos del aborto o el «complejo de Jesucristo» que vendría aquejando a Baltasar Garzón, super-juez de los milagros de nuestra democracia coronada, pero también las remuneraciones escandalosas de los altos ejecutivos de la sociedad política y la sociedad civil de la democracia, el «estado de las autonomías» fraguado tras la llamada «transición democrática», la opa de Gas Natural a Endesa, &c., &c.
Es preciso notar que no se tratan tanto de añadidos puramente externos a la primera parte, añadidos acaso ilustrativos de las tesis expuestas en la primera mitad pero que, en resumidas cuentas, pudiesen obviarse sin merma alguna para las líneas doctrinales de fondo que Bueno arroja en su obra. No, el carácter auténticamente dialéctico de la filosofía académica nos fuerza a concluir que es sólo por medio de su enfrentamiento directo con los fenómenos en una vuelta a la caverna en todo análoga a la que emprende el prisionero del libro VII de la República, que el regressus a las esencias ejecutado tan pulcramente en la primera mitad de la obra aparecerá como definitivamente cumplimentado, pues si ello no fuese así, si en efecto tal regressus imposibilitase todo retorno al plano fenoménico nos encontraríamos ante un vano formalismo incapaz, de suyo, de recomponer, en sus concatenaciones mutuas, la masa de fenómenos de los que se trata de dar cuenta.
Pero adviértase, una de las conclusiones más fecundas y sorprendentemente certeras desde el punto de vista de la crítica (es decir de la clasificación) que a Gustavo Bueno le es dado extraer en su retorno a la caverna suena aproximadamente del modo siguiente: la propia nematología fundamentalista concatenada internamente con el mito de la democracia sublime, sin perjuicio de su exitosa implantación en las democracias homologadas, no sería tanto una verdadera doctrina filosófica sobre la democracia –y mucho menos desde luego una doctrina verdadera– cuanto, ella misma, un fenómeno corrupto, esto es, una apariencia falaz.
Notas
{1} Nos referimos a «Futuro y porvenir de la filosofía crítica española», El Catoblepas, nº 89, Julio de 2009, pág. 1.
{2} Vid Gustavo Bueno, «Historia natural de la expresión “fundamentalismo democrático”», El Catoblepas, nº 95, Enero 2010, pág. 2.

