Iñigo Ongay, El Cerebro no nos engaña, El Catoblepas 118:14, 2011 (original) (raw)

El Catoblepas • número 118 • diciembre 2011 • página 14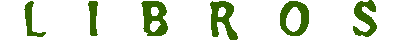
Iñigo Ongay
En torno al libro de Marino Pérez Álvarez, El mito del cerebro creador. Cuerpo, conducta y cultura, Alianza Editorial, Madrid 2011
El cerebro no nos engaña: a propósito de un libro de Francisco J. Rubia
 Hace ahora más de una década, el año 2000, veía la luz en la editorial Planeta el libro El cerebro nos engaña del neurólogo español Francisco J. Rubia. La obra, muy bien pertrechada como es natural en un autor de la solvencia científica de Rubia de una cantidad realmente masiva de erudición neurológica, representaba, al menos según la escala de análisis que corresponde a los finis operantis de su autor, un ataque en toda regla al corazón mismo del «dualismo cartesiano» que habría venido al parecer confundiendo la tradición psicológica al insistir, desde el propio Descartes hasta el neurocientífico australiano John Eccles, en la «existencia» de una suerte de mente, a su vez entendida como una sustancia espiritual, separada del cerebro. Cuando las cosas se interpretan así parecería que en efecto, tal espíritu («del que –según nos recuerda Rubia por activa y por pasiva a lo largo de su obra– no se tiene ninguna prueba») no sería otra cosa que el resultado de la sustantificación metafísica o incluso mítica, de lo que, en buena neurología diríamos, no es más que «un producto del funcionamiento del cerebro». Semejante dualismo, sin perjuicio de su persistencia práctica en nuestro presente, habría quedado en el fondo arrumbado por el curso –sin duda que triunfal– de la investigación científica (particularmente, claro está, neurológica) que habría terminado por demostrar, de manera irresistible, prácticamente perentoria, que la mente, la conciencia o el mismo yo no son más –aunque tampoco menos– que epifenómenos tálamo corticales enteramente reductibles a los módulos cerebrales correspondientes. Así:
Hace ahora más de una década, el año 2000, veía la luz en la editorial Planeta el libro El cerebro nos engaña del neurólogo español Francisco J. Rubia. La obra, muy bien pertrechada como es natural en un autor de la solvencia científica de Rubia de una cantidad realmente masiva de erudición neurológica, representaba, al menos según la escala de análisis que corresponde a los finis operantis de su autor, un ataque en toda regla al corazón mismo del «dualismo cartesiano» que habría venido al parecer confundiendo la tradición psicológica al insistir, desde el propio Descartes hasta el neurocientífico australiano John Eccles, en la «existencia» de una suerte de mente, a su vez entendida como una sustancia espiritual, separada del cerebro. Cuando las cosas se interpretan así parecería que en efecto, tal espíritu («del que –según nos recuerda Rubia por activa y por pasiva a lo largo de su obra– no se tiene ninguna prueba») no sería otra cosa que el resultado de la sustantificación metafísica o incluso mítica, de lo que, en buena neurología diríamos, no es más que «un producto del funcionamiento del cerebro». Semejante dualismo, sin perjuicio de su persistencia práctica en nuestro presente, habría quedado en el fondo arrumbado por el curso –sin duda que triunfal– de la investigación científica (particularmente, claro está, neurológica) que habría terminado por demostrar, de manera irresistible, prácticamente perentoria, que la mente, la conciencia o el mismo yo no son más –aunque tampoco menos– que epifenómenos tálamo corticales enteramente reductibles a los módulos cerebrales correspondientes. Así:
«Algunos autores opinan que esta enfermedad [Rubia se refiere en este contexto al llamado trastorno disociativo de identidad] abre una ventana para que podamos entender mejor la relación mente-cerebro. Lo que indica son dos cosas: primero, que la división de las funciones cerebrales en módulos es una realidad, y que estos módulos pueden funcionar, en condiciones anormales, aislados unos de otros; y segundo, que el módulo del yo, o lo que nosotros entendemos por yo o mismidad, es tan frágil que puede disociarse fácilmente, incluso sin que existan lesiones cerebrales. […]
A este módulo cerebral es al que le atribuimos la capacidad de controlar la vida mental, pero los hechos nos señalan que eso está lejos de ser cierto. La propia experiencia nos dice que muchas de nuestras conductas tienen lugar en ausencia del yo; el módulo del yo es el que posee la consciencia y el lenguaje, pero existen muchos otros módulos que funcionan independientes de él. Y sin embargo a este módulo le atribuimos el control de nuestra vida mental, como hemos señalado, sin que lo tenga en realidad. Es evidente que si entendemos por vida mental tanto la vida consciente como la inconsciente, esta última no está controlada ni supervisada por el yo, como tampoco lo están la mayoría de las funciones cognitivas que discurren sin verdadera consciencia de lo que está pasando.
El módulo del yo es más bien un intérprete, un observador de lo que otros módulos hacen, un especialista en explicar lo que nos controla. En realidad, el yo existe sólo como una ficción conveniente que nos sirve para dar sentido a lo que muchos procesos inconscientes nos obligan a hacer.»{1}
Pues muy bien, lo que sin duda llama la atención al lector en párrafos como estos es en primer lugar el grado en que su autor, sin perjuicio de su rabioso monismo fisicalista, parece dar cuerpo a una suerte de gigantesca prosopopeya en la que, con lenguaje dramático, se atribuyen al «cerebro» (o lo que a nuestros efectos viene a ser lo mismo, a sus partes formales) propiedades operatorias tales como la «observación», la «supervisión», el «control» sobre la «vida mental», &c., atributos, y operaciones todos ellos que sin embargo, el propio «cerebro» muy difícilmente podrá ejercitar, al menos cuando nos situamos fuera de las premisas mitopoiéticas de fondo entre las que se mueve el propio Rubia. En efecto, ¿cabe atribuir al «cerebro» las capacidades organolépticas necesarias y suficientes para ejercer la operación «observar» (por no decir «supervisar») «algo», a fin de cuentas totalmente «inoservable» como pueda serlo la «vida mental» si es que, a su vez, hemos de considerar a esta misma como incorpórea? No creemos ciertamente que resulte posible superar los niveles de oscuridad y confusión de las que «frases» como estas de Rubia se mantienen constantemente prisioneras y sin embargo, la propia vulgaridad de sus presupuestos estaría, nos parece, epitomizadas de manera muy exacta en el propio título del libro puesto que, a menos que comencemos por solidarizarnos con el mismo espiritualismo que se pretende destruir, es absolutamente evidente que el «cerebro no nos engaña». Ciertamente: ¿cómo podría –cabe preguntarse– «engañar» un órgano disociado del cuerpo y por tanto incapaz, por hipótesis, de «comunicarse» con nadie salvo metáfora impropia? Recíprocamente: ¿cómo podría ser engañado, «por su cerebro», un organismo al que así las cosas, suponemos que habría que comenzar por considerar como anecefálico? La cuestión en este punto reside en que el «cerebro», al margen del propio cuerpo orgánico en el que este aparece insertado a título de parte anatómica suya, no «engaña»,ni «supervisa», ni «observa», ni «controla» (como tampoco lo hacen sus propias partes, los módulos o los hemisferios cerebrales ) puesto que todas estas operaciones, son desde luego propias, en todo caso, de los organismos considerados en tanto que sujetos operatorios. Y aun cuando en efecto sea cierto que tales organismos hayan de aparecer como dotados de sistema nervioso para poder operar, también es verdad que tal sistema nervioso ni siquiera podría comenzar a funcionar al margen de las moléculas de trifosfato de adenosina que los propios sujetos operatorios extraen, mediante el uso por caso de sus manos prensoras o de su musculatura estriada (y no de sus cerebros encerrados en los cráneos), de un entorno fenoménico del que nunca podrá desconectárseles salvo desde un punto de vista abstracto.
El cerebro nos engaña. Este es en resumidas cuentas, el proton-pseudos del que la argumentación de Rubia extrae toda su plausibilidad aparente (un equívoco, en definitiva, muy parecido al que se comete cuando se afirman cosas tales como : «el cerebro es muy listo y le dice al organismo cómo sobrevivir», &c.). El hecho de que un trampantojo de semejante calibre polarice el propio título de la obra de Rubia resulta, creemos, suficientemente iluminador acerca del valor del libro mismo –sin que ello obste el interés, extraordinario, de la información categorial que este ofrece al lector–. Y ello, puesto que entonces, lo que habrá que decir es sencillamente que no es que el cerebro nos engañe dado que simplemente, lo que de verdad engaña, es la misma corrupción de la maquinaria lógica con la que muchos neurólogos, en ocasiones muy eminentes, tienden a analizar los contenidos de su disciplina.
Los límites gnoseológicos de la «cerebrolatría»
Sin embargo, no se trata sólo, ni tampoco principalmente, de Rubia. Y no se trata solamente de él entre otras cosas, dado que de lo que no queda en absoluto duda alguna es de que el «cerebro» ha venido a convertirse en una de las figuras más destacadas del «dramatis personae» de las ciencias de la conducta a lo largo de las dos últimas décadas. Así al menos, según nos parece, lo atestiguarían aportaciones tan renombradas, a poco que se urge en las principales publicaciones del ramo, como las de Antonio Damasio, Zemir Seki, Francisco Mora, Carl Zimer, Giaccomo Rizzolati o Vilayanur Ramachadran. Unos tales neurocientíficos estarían con ello, precisamente al paso del crecimiento desbordado y apabullante de nuevas tecnologías de construcción de imágenes neurales (así: Resonancia magnética funcional, Tomografía axial computerizada / por emisión de positrones, &c.), dando carta de naturaleza al establecimiento de disciplinas científicas de nombres tan sonoros (y también tan equívocos) como puedan serlo la neuro-ética, la neuro-estética, la neuro-economía o incluso la neuro-teología, o la neurología del yo, &c.{2} Semejantes «campos científicos» representan, a nuestro juicio, no solamente una suerte de reedición corregida y aumentada de aquella máxima de Johannes Müller según la cual Nemo Psychologus nisi Physiologus (puesto que ahora, al parecer, habría que extender el alcance de este lema para incluir también a los economistas, los historiadores o los teólogos), sino que vendrían a suponer, como se ha reconocido algunas veces, una puesta al día de los presupuestos frenológicos que hicieron furor en el siglo XIX. Y es que, en efecto, si es verdad que frenólogos tradicionales como lo fueron Gall o Spurzheim o, para el caso de España, Mariano Cubí y Soler pudieron levantar durante la segunda mitad del XIX, detalladísimos mapas craneoscópicos con todo tipo de «localizaciones cefálicas» para las más diversas «funciones psicológicas» («pensatividad», «coloratividad», «ordenatividad», &c.{3}), en nuestros días, la neuro-craneología contemporánea llega a dar ciento y raya a tales reliquias decimonónicas en gracia, por caso, a las investigaciones «quirúrgicas” de Egas Moniz sobre los efectos de las lobotomías en funciones cognitivas y conductuales básicas, a los mapas de la corteza puestos a punto por Korbinian Brodman, a la teoría modular del cerebro defendida por Rubia o a análisis de casos como el de Phileas Gage por parte de Antonio Damasio{4}. Es verdad que muchos de estos neo-frenólogos preferirán muy razonablemente desmarcarse hasta cierto punto de la tosquedad característica de la escala de análisis en la que Gall y compañía pudieron moverse en su momento (y ello puesto que “cualquier función mental compleja es resultado de contribuciones concertadas por parte de muchas regiones cerebrales a niveles diversos del sistema nervioso central, y no de la actividad de una única región cerebral concebida a la manera frenológica.»{5}), aunque no por ello, sin duda, la «cerebrolatría» propia de su perspectiva quede atemperada lo más mínimo. Sencillamente, en lo que Gall y Damascio (o Rubia, o Mora, &c.) estarían coincidiendo plenamente desde el punto de vista gnoseológico, es en la voluntad reduccionista –descendente– de ejecutar un regressus desde el plano de los fenómenos tal y como estos quedan pautados a escala etológico-conductual o incluso institucional (no en vano se habla, ciertamente, de neuro-política, neuro-economía o aun de neuro-teología) a morfologías esenciales (anato-fisiológicas) en las que la misma textura operatoria característica de los fenómenos de partida habría terminado por difuminarse al límite de su desaparición{6}. Así, cuando una rata enfrentada a una tarea de discriminación táctil determina, mediante sus bigotes faciales, el tamaño de un agujero, los movimientos propiamente operatorios efectuados por el sujeto experimental llegarán a quedar enteramente resueltos ad integrum en la tasa de respuestas electroquímicas de las neuronas S1 y VPM de la corteza somatosensorial y el tálamo de los roedores{7}.
Con ello, las neurociencias parecerían triunfar precisamente allí donde la mayor parte de las escuelas en psicología (de Wilhem Wundt a Skinner) habrían fracasado. En realidad tan estéril gnoseológicamente, se dirá, resulta pretender estudiar «científicamente» la mente, a la manera de la psicología introspeccionista del XIX tal y como esta quedó desmantelada a partir de la irrupción de las psicologías objetivas, como afrontar el estudio «por derecho propio» de las propias conductas de los organismos animales a la manera del conductismo radical skinneriano, toda vez que ni la mente ni la conducta existen como tales, como no sea a título de resultados de la actividad eléctrica del cerebro. Solo que naturalmente, así las cosas, lo que comienza a aparecer como problemático desde nuestra perspectiva, no es tanto sin duda el regressus reductivo desde los fenómenos operatorios a sus componentes neuro-fisiológicos –puesto que el curso de tal regressus siempre permanecerá expedito– cuanto la reconstrucción progresiva del todo fenoménico de partida desde la escala de análisis a la que la neurología nos ha terminado por abocar. Sucede aquí como en el caso de la resolución de las partes formales a escala anatómica de un organismo determinado (ie: sus bíceps, su esqueleto o su páncreas) en las partes materiales bioquímicas resultantes del análisis molecular{8} (por ejemplo: los azúcares -ribosa, los puentes de hidrógeno o las bases azoicas de las hebras de ADN que residen en el núcleo de las células somáticas). Puede que la escala molar que marca los contornos del campo práctico de los fenómenos se deje analizar mediante un regressus a sus partes moleculares ad quem, pero lo que desde luego es asimismo cierto es que tales partes, aunque sea sin duda imprescindible darlas en todo momento por supuestas desde un punto de vista lisológico (dado que, ni que decir tiene, siempre será posible proceder a un lisado molecular del todo orgánico de referencia), no serán capaces de reconstruir las morfologías anatómicas de las que se partió como términos a quo a no ser que, en una suerte de dialelo gnoseológico, hayamos procedido presuponiéndolas en el curso mismo de la reducción analítica, para recuperarlas, íntegramente, en la línea del progressus.
Y si en efecto, el cuarteamiento analítico de las partes anatómicas de un organismo en sus componentes moleculares aparece siempre como una posibilidad abierta a efectos regresivos, y de ahí justamente, nos parece, deriva toda la fuerza constructiva del reduccionismo descendente. Una potencia sin embargo que, diríamos, sólo se gana a un precio muy alto: a precio de o bien enrocarse en un regressus enteramente formalista sin retorno posible a los fenómenos de referencia, o bien, muy frecuentemente, de reintroducir de matute las propias texturas betas operatorias del plano fenoménico reducido, en el interior de las propias estructuras alfa que hacen las veces de términos de la reducción. Esto sucede por caso, cuando sociobiólogos como Dawkins se ven en la necesidad de atribuir, aunque sea «metafóricamente», «egoísmo» a los genes o cuando los genetistas hablan de «código genético», de «ARN mensajero», de «bibliotecas» genómicas &c., &c. Mutatis mutandis, el cerebrocentrismo propio de las neuro-ciencias del presente, entendido como metodología reductiva del campo fenoménico operatorio, terminará por comprometerse, en el límite de la metafísica o incluso de la mitología más oscurantista, con concepciones «prosopopéyicas» del sistema nervioso tendentes a considerar al cerebro en el mejor de los casos como una máquina (por ejemplo como un ordenador{9}) y en el peor, según ya advertimos, a la manera de un homúnculo capaz de ejecutar operaciones, &c., &c. Algo que, repárese, en definitiva no dejaría de recordarnos sospechosamente a aquella «explicación» del campesino alemán según el cual los caballos se mueven porque en cada una de sus pezuñas se escondería un pequeño caballo galopando.
Radiografía del «cerebralismo»: el enfoque de Marino Pérez Álvarez
Pues bien es precisamente frente a este cúmulo de «evidencias mitopoiéticas» en las que hacemos residir el proton pseudos de la argumentación «cerebrolátrica», que Marino Pérez Álvarez ha tenido ocasión de emplear a fondo los hilos, extraordinariamente finos, que se trenzan en el tejido crítico de su último libro, El mito del cerebro creador. Cuerpo conducta y cultura. La obra, de extraordinaria contundencia argumentativa, saca adelante una radiografía creemos que muy importante, del «cerebralismo» contemporáneo poniendo de manifiesto, con un ojo clínico bien acerado, sus límites gnoseológicos y ontológicos. Y no se trata tanto de que Marino Pérez Álvarez haya decidido, en nombre no se sabe de qué oscuro espiritualismo dualista, oponerse al avance de las neurociencias, puesto que como el propio autor nos aclara en el prólogo de su obra:
«Obviamente, el libro no va contra el cerebro. ¿Quién podría ir contra el cerebro o siquiera tratar de rebajar su importancia? El libro tampoco va contra la neurociencia, sino, acaso, contra la filosofía que implica o, al menos, cierto uso de ella consistente en un reduccionismo fisicalista según el cual todo sería reductible a procesos físicoquímicos. El libro va contra el cerebrocentrismo, esa tendencia a explicar las actividades humanas como si fueran cosa del cerebro.»
Y es que en efecto, si no nos equivocamos demasiado, el libro de Marino Pérez representa principalmente un oportuno –a efectos crítico higiénicos– diagnóstico de tal tendencia «cerebrocéntrica». En particular, y muy sagazmente según nos parece, Pérez Álvarez procede a ofrecer al lector una fecunda caracterización del «cerebrocentrismo» como moda, como mito y como ideología. Véamos.
El «cerebrocentrismo» es una moda por cuanto el «torbellino triunfante» de la neurología ha venido comprometiendo en nuestros días los cercos categoriales de muchas disciplinas científicas o tecnológicas las cuales, parecerían quedar inmediatamente prestigiadas, solemnizadas mediante la incorporación del prefijo «neuro» a sus rótulos titulares (neuro-economía, neuro-política, neuro-psicología, &c., &c.). A este respecto, tiene el máximo interés advertir el grado como semejante despliegue invasivo del «cerebrocentrismo» en sus pretensiones «fagocitadoras» del tejido de terceros recintos científicos, no es algo que pueda disociarse de desarrollos tecnológicos como el concerniente a las tecnologías de producción de imágenes neurales capaces, según se ve, de dar cuenta de lo que sucede en el cerebro cuando el organismo se sitúa ante determinadas tareas, por ejemplo, de razonamiento económico, también ético, &c.. Sin embargo, la verdadera cuestión en este punto reside en que, tal y como lo señala Marino Pérez, los escáneres y las imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional muy lejos de abrir, como a veces se dice metafóricamente, «ventanas al cerebro»{10} (como si tal cosa tuviese algún sentido preciso), o mucho menos a la «mente» o a los «fenómenos psicológicos» (como si este tipo de expresiones tuviesen otro alcance que el que cuadra al mentalismo sustancialista más arcaico), sólo ofrecen en realidad –y ya sería bastante– imágenes promedio, estadísticamente construidas, del flujo sanguíneo en determinadas zonas corticales. Por lo demás, según Pérez Álvarez lo demuestra de manera concluyente, tampoco puede olvidarse que si Damascio y otros neuro-científicos han podido encontrar el «yo» en las estructuras cerebrales correspondientes (por ejemplo en la corteza prefrontal media), ello, sólo se debe a que en realidad habrían partido dialécticamente –según el ejercicio de un particular dialelo gnoseógico– de él (del propio «yo autobiográfico») tal y como aparece constituido institucionalmente a escala social e histórica{11}, para después proyectarlo sobre los fenómenos cerebrales obtenidos (mejor: construidos) por medio de las técnicas de formación de imágenes. Un conjunto de aparatos, por cierto, que, a su vez, tendrían que comenzar por ser interpretadas como operadores o acaso como relatores más que como _ventanas –_algo que sin duda carece de sentido alguno fuera del descripcionismo más ingenuo.
«Del cerebro no se deduce sino lo que ya se sabía de entrada» (pág. 203). Así puede en efecto leerse el dialelo que Pérez Álvarez acierta a detectar en el ejercicio de las neurociencias. Con ello, se diría, no es tanto que las propias tecnologías de formación de imágenes carezcan de importancia psicológica –pues es claro que su alcance resulta muy difícil de desconocer– cuanto que dicha importancia, aun cuando comience por reconocerse, sólo podrá ser medida con precisión a la luz de las propias funciones conductuales que tales tecnologías pretendían reducir. Como dice Marino Pérez Álvarez: «En realidad, las funciones psicológicas o actividades conductuales sirven en mayor medida para estudiar el cerebro, que el estudio del cerebro sirve para conocer las funciones psicológicas.» (pág. 36).
En cuanto mito, la tendencia «cerebrocéntrica» consistiría sobre todo en la vigorosa dramatización de las morfologías cerebrales que, así las cosas, comenzarán a ser consideradas como capaces de llevar a cabo operaciones propias de sujetos corpóreos. Pérez Álvarez subraya como este quid pro quo, realmente grosero, de la que provendría toda la fuerza plástica de fórmulas como la de Damascio según la cual «el cerebro hizo al hombre» o de F. Mora («el cerebro pinta el mundo de color»{12}), incurre en la falacia mereológica «consistente en atribuir a las partes de un organismo los atributos aplicables al todo.» (pág. 23). Y ello precisamente, dado que «pensar», «razonar», «decidir», pero también «ver», «observar», &c., muy lejos de comparecer como funciones cerebrales (algo sencillamente absurdo a no ser, claro está, que comencemos a conceptuar al propio cerebro como un sujeto, es decir, como un homúnculo o incluso como un genio maligno o benigno, suponemos que a su vez dotado de su propio cerebro &c.), representan en realidad operaciones corpóreas que sólo un sujeto orgánico, y no desde luego ninguna de sus partes formales anatómicas desconectadas del todo de referencia, puede ejecutar. El cerebro de las personas o de los individuos, diremos,, simplemente no es una persona y ni siquiera un individuo y pretender razonar como si lo fuese nos conduce a las proximidades del pensamiento salvaje del que nos habla Claude Levi-Strauss.
En tanto que ideología, creemos, la tendencia «cerebrocéntrica» se coordina puntualmente hasta confundirse con ella, con la nematología evolvente del cuerpo científico de la neurología; un sistema nematológico que aunque aparezca internamente entreverado con las partes mismas de la capa básica de esta ciencia categorial, termina por desbordar los propios tejidos (por ejemplo los términos, las operaciones y las relaciones del eje sintáctico del que habla la Teoría del Cierre) acotados por los límites del campo de referencia, para enfrentarse polémicamente con terceros recintos positivos a fin de absorberlos o de definirse frente a ellos. Y precisamente si para tal nematología, «todo es cerebro» (a la manera como el químico, cuando oficia de nematólogo, por así decir, concluye que «en el fondo todo es química»), ello se deberá a que este reduccionismo descendente constituye el contenido principal de la capa nematológica de las neuro ciencias por cuanto estas, según lo rubrica magistralmente el análisis de Pérez Álvarez, no habrían encontrado al parecer otra manera de «escapar» del dualismo cartesiano más que saltando, si cabe hablar así, sobre su propia sombra para recaer en un monismo fisicalista de signo opuesto. Mas con ello, repárese en esto, el reduccionismo fisicalista de referencia no sólo no habría conseguido desbordar en modo alguno la posición dualista (pues se mantendría por el contrario totalmente prisionero de la dicotomía «mente/cerebro» ), sino que por ver de negar la sustantificación de uno de los términos de la distinción (esto es, la mente cartesiana), la nematología «cerebrocentrista» tendería a hispostasiar el otro (el cerebro) cuando de lo que verdaderamente se trata es de negar, terminantemente, la propia distinción de referencia en su rigidez dilemática abstracta, y ello por ejemplo enriqueciéndola internamente en un sentido pluralista (no sin duda dualista pero tampoco monista).
El regressus hacia el pluralismo materialista y el progressus hacia la «neurobiología» aristotélica
En fin, sea como sea, resulta evidente que la verdadera discusión no se situaría tanto en el plano tecnológico del cuerpo científico de la neurología puesto que a su vez, situados en esta capa básica, en la que cristalizan constructivamente las identidades sintéticas, es sencillamente obvio que no hay una neurología dualista como tampoco hay una neurología monista. No; las controversias en torno a la distinción mente/cerebro y a sus reduccionismos recíprocos, en cuanto que su tratamiento exige la consideración obligada de ideas filosóficas muy determinadas (entre otras: «todo», «parte», «cuerpo», «alma», &c., &c.) empiezan por dibujarse más bien, en el plano nematológico de las neurociencias. A fin de hacer justicia a este intrincado conjunto de problemas filosóficos, Marino Pérez ha tenido el acierto de efectuar en la primera mitad de su libro (capítulos 1 y 2) un regressus triturador de toda hipostatización posible que, partiendo no tanto sin duda del «cerebro», pero tampoco del «mundo» construido por el mismo según tantas veces se dice{13}, cuanto del propio mundus adspectabilis al que nos remite el entorno fenoménico práctico en el que se desenvuelven las operaciones (y es obvio que este mundo, se diga lo que se diga, no es en absoluto un «producto» del cerebro, aunque sólo sea porque él mismo contiene de hecho otros «cerebros», más precisamente, otros sujetos de la misma o diferente especie{14}), pueda remontarse a un marco ontológico suficientemente potente como para recuperar, en el progressus, las propias texturas fenoménicas de partida. Las líneas doctrinales ontológicas a las que Pérez Álvarez regresa (particularmente en el segundo capítulo de su libro), son justamente las correspondientes a la doctrina de los tres géneros de materialidad determinada tal y como Gustavo Bueno las expone en obras como Ensayos Materialistas o Materia; un sistema trimembre de coordenadas ontológicas de las que Marino Pérez se sirve, bien atinadamente, ante el trámite de desbloquear las sustantificaciones en las que habrían quedado enredado tanto los fisicalistas (a los que ahora cabrá consignar como formalistas primarios) como los dualistas. Y precisamente si la postura del formalismo primogenérico, sin perjuicio de su reduccionismo, representa la corrección más nítida de la sustantificación del segundo género de materialidad (como si la mente fuese una sustancia independiente del cuerpo), no por ello es menos cierto que la reducción recíproca, a pesar de su espiritualismo asertivo al estilo de Popper y Eccles en su famoso libro El Yo y su Cerebro, desbloquea todo formalismo primario (como si en efecto modalidades sensoriales como la visión residieran, en cuanto tales modalidades, en las áreas corticales correspondientes{15}). Simplemente, ambos formalismos se niegan mutuamente, neutralizándose por así decirlo de manera recíproca y permitiéndonos de paso destruir el propio planteamiento de partida en el que tanto los monistas como los dualistas habrían permanecido encastillados unilateralmente. Así, si el propio mundus adspectabilis) se hace remitir, por la inconmensurabilidad y la codeterminación entre sus partes, a un marco ontológico formado por tres géneros de materialidad entreverados entre sí (M1, M2 y M3), comenzará entonces a hacerse posible no sólo «poner al cerebro en su lugar» (esto es: dentro del cuerpo ) dado que este mismo no podrá ya ser entendido de ningún modo al modo de una suerte de sustancia separable del organismo, sino también, y acaso sobre todo, entender el grado en que el propio «cerebro» (en su textura primogenérica) determina la conducta (segundogenérica) y la cultura objetiva intra e intersomática (coordinable, según Marino Pérez interpreta la cuestión, con M3) al tiempo que es codeterminado por ellas. De este modo: «el cerebro no es visto sólo como causa sino, y tanto o más, como efecto de las conductas y los sistemas culturales» (pág. 12). Y es que ciertamente:
«De acuerdo con el materialismo filosófico, los tres géneros de materialidad están entretejidos, más que ser meramente interactivos como si fueran mundos yuxtapuestos, de manera que M1, en este caso el cerebro, incorpora M2 y M3. El cerebro no existiría ni subsistiría sin la conducta de los organismos ni el medio cultural. El «cerebro en un tarro» es sólo un experimento mental de filósofos ociosos y, por su parte, ya se sabe lo que da de sí el cerebro de «niños salvajes» que sobreviven fuera de la cultura humana. De hecho el cerebro ya está desde antes de nacer, mediatizado por la cultura, no sólo por vía enteral, valga decir, «de lo que se come se cría», sino también parental, l voz de la madre, la estimulación del entorno, &c. La propia estructural neuronal genéticamente programada depende de la experiencia y es reconducida por ella («darvinismo neuronal» de Edelman, construcción epigenética). Asimismo, la «esfera subjetiva» (M2) y la cultura objetiva (M3), incorporan el cerebro (M1), no ya por la obviedad de decir que el cerebro forma parte del cuerpo de los sujetos sino porque lo que se sabe del cerebro, y también lo que se supone que se sabe, forman parte de la cultura y de las prácticas de la gente, y esto para bien y para mal […]. Por otra parte, la «esfera subjetiva» y la autoconciencia (M2) dependen tanto del cerebro (M1) como de la cultura (M2), de manera que preguntas acerca de cómo el cerebro produce la autoconciencia o cómo la autoconciencia emerge de la materia estarían mal planteadas por asumir sin crítica una idea de materia fisicalista y así llevar al callejón sin salida del monismo como huida desesperada del dualismo.» (pág. 85.)
Desde luego, por nuestra parte estamos de acuerdo con estas conclusiones obtenidas por Pérez Álvarez, aun cuando asimismo tendríamos que apresurarnos a matizar que la materialidad terciogenérica, antes que identificarse con las instituciones que granulan la cultura objetiva (en cuanto que esta sin duda, envuelve el «cerebro» modulándolo), denotaría más bien a un conjunto de objetos abstractos, que al no ser ni propiamente «exteriores» (como lo es M1) ni «interiores» (M2) desbordarían por igual la oposición «naturaleza-cultura», pulverizando de paso dicha distinción (M3 en tanto que materialidad ideal no es por sí misma ni natural ni cultural como no lo es por ejemplo el espacio euclidiano). A su vez, la «autonconciencia», que Marino Pérez equipara con el segundo género de materialidad, cuando se interpreta como una suerte de «sustancia» mentalista («la interioridad de la conciencia sustancializada»{16}) resultaría más bien de una hipostasis de M2 entendida como totalidad metafinita partes intra partes (y al límite como sustancia simple respecto de la que las partes simplemente han desaparecido{17}), algo que por cierto puede advertirse en la misma utilización de prefijo «auto». Con lo que, la principal consecuencia del ejercicio del pluralismo materialista en ontología especial sonaría, en este punto, del modo siguiente: la autoconciencia no existe (como tal autoconciencia), algo en lo que Pérez Álvarez también habría insistido a su modo al referirse a la noción de «esfera» psicológica tal y como la utiliza G. Bueno (pág. 67).
Y una vez triturado, en el regressus, el formato mismo del planteamiento de partida («ni monismo ni dualismo»), nuestro autor ha planteado, en los restantes capítulos de su obra, una recuperación verdaderamente muy limpia de los propios fenómenos de partida. De hecho, a partir de su capítulo 3 el libro dibuja justamente un progressus que desde la doctrina de los tres géneros de materialidad en ontología especial se remontara a una neurobiología «aristotélica». En este sentido el aprovechamiento por parte de Pérez Álvarez de conceptos categoriales tales como el de «plasticidad neuronal» en el sentido de James, Cajal o Donald O. Hebb (capítulo 5) resulta modélico, como también lo es su reconsideración de mecanismos como el de la selección orgánica (el llamado «efecto Baldwin») tal y como habría sido, a su vez, en las últimas décadas reivindicado por investigadores de signo muy diverso (los nombres de Eva Jablonka, Shuan Gallagher, Steven Rose o Juan Bautista Fuentes, además de los de José Carlos Loredo o José Carlos Sánchez, son sólo algunas de las firmas que Pérez Álvarez ha considerado) o de situaciones tan interesantes como las del no uso aprendido en los monos con los que experimentó Edward Taub, el cambio estacional del volumen del núcleo cerebral responsable de la regulación del repertorio del canto en diversas especies de pájaros o el apetito por la sal de los elefantes del monte Elgon en relación a la idea del origen trófico del concoimiento.
Se trata, en definitiva, de desarrollos categoriales del campo de la psicología, de la etología, de la epigenética o de la neurología de los que el profesor asturiano saca un notable partido ante el trámite de demostrar, muy contundentemente, que, para decirlo en términos gnoseológicos, más que hablar de los «fundamentos biológicos de la conducta» habría que referirse, a su vez, a los «fundamentos conductuales de la biología» (pág. 114) al menos si es verdad que el cuerpo (incluído el cerebro) aparece como modulado, plásticamente, por las propias operaciones. Con ello, lo que Marino Pérez pone blanco sobre negro es ante todo la siguiente circunstancia, creemos que esencial, puede que, en efecto, la psicología sea inseparable de la biología (puesto que al menos si nos resistimos a aceptar la posibilidad de la existencia de vivientes incorpóreos, es decir de espíritus{18}, resultará obviamente cierto que toda función psicológica involucra de un modo u otro a un sujeto operatorio corpóreo, esto es, a un organismo) pero, ello no obstante, la inversa no es menos cierta al menos desde el momento en que la biología aparece entretejida internamente con la propia conducta –etológica o psicológica– de los organismos animales que necesitan operar conductualmente para enfrentarse al proceso eco-etológico que llamamos selección natural (y ello empezando por las cadenas tróficas y terminando por el cortejo).
Lo esencial es lo siguiente: tan inconcebible, al límite tan absurdo, resultaría pretender postular la existencia de conductas sin sujetos corpóreos (organismos), como tratar de concebir a un individuo corpóreo que no operase, puesto que «Mientras que M1 sin M2 supondría cuerpos sin vida (sin conducta, sin alma aristotélica), M2 sin M1 supondría mentes sin cuerpo (espíritus incorpóreos)» (págs. 66-67), algo de lo que se habrían dado plenamente cuenta no ya sólo Darwin en obras como La Expresión de las emociones en los animales y en el hombre –que no por nada fue considerada por Konrad Lorenz como el punto de arranque de la etología–, sino también, y muy señaladamente, el propio Aristóteles cuando nos advierte en el Tratado del Alma, que un cuerpo orgánico sin alma no es un cuerpo más que aequivoce como lo sería un ojo esculpido o pintado en una piedra.
En efecto, en el último capítulo de su libro, Marino Pérez Álvarez pone a punto una recuperación neurobiológica de la noción aristótelica de alma entendida como «forma conductual que estructura y conforma la función del cerebro». Y si es verdad que no deja de resultar paradójico –al menos a primera vista– que el hilo conductor de esta espectacular apuesta por el aristotelismo lo obtenga Pérez Álvarez de nociones como la de plasticidad neuronal, ello, se deberá ante todo, al hecho de que a su vez la idea aristotélica de alma, se situaría a mil leguas lo mismo del monismo fisicalista (ya que el alma, es decir, la vida de los animales, su conducta, no se reduce al cuerpo y todavía menos a cualquiera de sus partes{19}) que del mentalismo (pues el alma, esto es la forma sustancial de los cuerpos orgánicos, no es ella misma una sustancia que pueda pasarse sin el cuerpo como habrían pensado los franciscanos medievales con su doctrina de la pluralidad de formas sustanciales). Aristóteles, tal y como desde nuestra parte podemos reinterpretar esta cuestión, estaría aquí ensayando el proyecto naturalista de concebir el alma de los animales a la escala de sus propias operaciones conductuales, un proyecto que aunque quedase históricamente obstruido por tradiciones tan caducas como las del espiritualismo mentalista o las del materialismo vulgar y corriente (contraria sunt circa eadem), quedará reconstruido, tras la entrada en escena del darwinismo, de la mano de escuelas psicológicas como pueda serlo el conductismo radical. Resulta a este respecto verdaderamente interesante observar cómo Pérez Álvarez detecta con toda perspicacia los «hilos invisibles» que terminarían por enlazar a Aristóteles con figuras como F. B. Skinner cuya obra científica constituye el intento más nítido de delimitación de la escala categorial de la psicología científica en cuanto que contradistinta de la misma fisiología. Y la cuestión reside en este punto en que el fracaso tecnológico, histórico, del propio conductismo no debería hacernos perder de vista que Skinner tenía en efecto toda la razón en algo muy preciso: si el introspeccionismo no es una estrategia gnoseológicamente viable (puesto que ningún sistema de operaciones podrá jamás penetrar en el «interior» de la esfera psicológica), ello no avala en modo alguno la resolución de la categoría psicológica en fisiología pura (ya que el estuche epidérmico, cuando se perfora, nos devuelve a un plano en el que no puede hablarse en rigor de operaciones), por lo que, apagógicamente, la categoricidad psicológica tendrá que definirse a la escala apotético-fenoménica en la que tiene lugar la conducta operatoria de los organismos. Si el ojo fuese un animal, su alma sería ver.
Concluimos: en el libro El Mito del cerebro creador, Marino Pérez Álvarez no ha procurado oponerse al «cerebrocentrismo» –por ejemplo a la hipótesis revolucionaria de Francis Crick– en nombre de la mente, la autoconciencia, el alma inmaterial o cualquier otro fantasma gnoseológico parecido, puesto que hacerlo así, sin perjuicio del interés arqueológico que ello pudiese revestir, supondría persistir en el uso de ideas hipostasiadas y por ende metafísicas, y de esta manera no saldríamos del formalismo. La importancia de este libro precisamente reside en que muy lejos de toda tentación sustancialista, señala como la reducción –descendente– del alma al cerebro resulta simplemente impresentable sino se toma en cuenta el grado extraordinariamente elevado en que la reducción –ascendente– inversa (del cerebro al alma, es decir, a la conducta envolvente del mismo cuerpo) aparece como igualmente legítima y acaso mucho más esclarecedora.
Notas
{1} Francisco J. Rubia, El Cerebro nos engaña, Temas de Hoy, Madrid 2010.
{2} Remitimos al lector, simplemente como botón de muestra suficientemente significativo, a los materiales ofrecidos en El Cerebro Hoy, Temas de Investigación y Ciencia, Tema 57. Se trata de una recopilación de artículos de algunas de las primeras espadas de la investigación neurológica (Douglas Fields, Joe Z. Tsien, Carl Zimmer, Steven Laureys, Gero Miesenböck, &c., &c.) aparecida el año 2009. Pese a su carácter de algún modo colateral con respecto al tema que nos ocupa, también merece la pena revisar el número especial que esta misma revista dedicó a la investigación actual sobre la enfermedad de Alzheimer (incluido el diagnóstico precoz mediante técnicas de neuro-imagen): Alzheimer, Temas de Investigación y Ciencia, Tema 62.
{3} Para el caso del mapa del cerebro debido a Mariano Cubí y Soler del que extraemos estos rótulos, véase Tomás Carreras Artau, Estudios sobre médicos filósofos españoles del siglo XIX, CSIC, Barcelona, 1952, págs. 57-58. Una importante colección de referencias en torno al rótulo «frenología & magnetismo», en la página web http://www.filosofia.org/mon/frenolo.htm
{4} Para el caso del «cerebro» de Phileas Gage así como de otros pacientes con lesiones en los sectores ventrales y medianos del lóbulo frontal véase la primera parte del conocido libro de Antonio Damasio, El Error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano, Crítica, Barcelona 2006.
{5} Cfr. Antonio Damasio, En busca de Spinoza, Crítica, Barcelona 2005, págs. 74-75.
{6} Esto es, para hacer uso de las herramientas ofrecidas por la Teoría del Cierre Categorial, estaríamos en el caso que nos ocupa ante un estado gnoseológico alfa 1. Se trata de un estado límite, propio de las ciencias humanas y etológicas en las que, partiendo de una situación beta operatoria (psicológica o etológica diríamos), la metodología de construcción científica termina por resolver íntegramente las operaciones temáticas características de dicha situación mediante un regressus a factores impersonales, ellos mismos no operatorios –por ejemplo fisiológicos o neurológicos– anteriores respecto de las propias operaciones. Vid Gustavo Bueno, Teoría del cierre categorial, vol. 1, Pentalfa, Oviedo 1993, págs. 203-204. Hemos tratado estas cuestiones en nuestro trabajo, “Gnoseología de las ciencias de la conducta: el cierre categorial de la Etología», El Basilisco, nº 42 (2010), págs. 112-113.
{7} Al respecto puede verse el interesante informe de Miguel A. L. Nicolelis y Sandra Ribeiro acerca del sistema trigémico de las ratas: «En busca del código neural», El cerebro hoy. Temas de Investigación y Ciencia, 57, págs. 11-17.
{8} Consúltese en este punto la muy esclarecedora entrevista concedida por Gustavo Bueno al diario ovetense La Nueva España el viernes 14 de mayo de 2010: «No cabe pasar de la parte al todo, deducir de los genes la anatomía.» Véase asimismo la voz «Partes materiales / partes formales» del Diccionario Filosófico de Pelayo García Sierra. Esta entrada puede y debe complementarse con la exposición del propio Gustavo Bueno en la tesela 19 dedicada a esta cuestión.
{9} Sólo que esta «metáfora» –así se la denomina usualmente por parte de los propios cultivadores de la psicología cognitiva–, de carácter por cierto completamente mecanicista, o bien resulta enteramente inadecuada como tal metáfora si es que se reconoce que el «cerebro» no puede compararse en modo alguno a un ordenador sin perjuicio de los componentes genéricos comunes que puedan señalarse, o bien, cuando se toma in recto, representa algo así como tratar de explicar obscurum per obscurius puesto que si el funcionamiento de un ordenador sólo es inteligible cuando se considera como regulado por legalidades beta operatorias que nos remiten inmediatamente a un demiurgo (el programador), esta circunstancia no parece guardar analogía alguna con el caso del «cerebro», a no ser por supuesto, que supongamos que este a su vez nos remite a un homúnculo, con lo que regresaríamos al infinito.
{10} El Semanal que ofrecen los diarios del grupo Vocento ofrecía en su edición del 4 de diciembre de 2011, el siguiente titular: «El enigma Merkel. Entramos en el cerebro de la mujer más poderosa del mundo.» Sin embargo, y sin perjuicio de la invocación al «cerebro» de Frau Merkel, lo que el contenido del reportaje depara al lector no es tanto, por caso, un informe anatómico-fisiológico sobre las conexiones sinápticas en la corteza prefrontal de la canciller (en cuyo cerebro por cierto, nadie puede pretender incursionar sin haber antes trepanado su cráneo) cuanto, una excursión periodística sobre algunos de los sucesos más relevantes de su biografía (sus estudios en la Universidad Karl Marx de Leipzig, su afiliación a la CDU, su victoria en las elecciones de 2005, &c.) tal y como estos se dibujan no exactamente «dentro» (de su cráneo), aunque tampoco precisamente «fuera», sino más bien a la escala de la distancia apotética respecto de su propio cuerpo (incluídas las circunvoluciones cerebrales), una escala que, por lo demás, aparecería como pautada internamente por las instituciones propias de una sociedad política determinada como pueda serlo Alemania (incluyendo aquí el luteranismo de Herr Merkel o la misma cancillería, &c.).
{11} Cfr. el impresionante trabajo de Gustavo Bueno, «El puesto del ego trascendental en el materialismo filosófico», El Basilisco, nº 40 (2009), págs. 1-140, del que Marino Pérez extrae frutos críticos verdaderamente extraordinarios.
{12} Francisco Mora, Cómo funciona el cerebro, Alianza, Madrid 2005, págs. 79 y ss.
{13} Vid Francisco Mora, op. cit., págs. 83-86.
{14} Esta es, en esencia, la dirección del argumento zoológico que G. Bueno dirige contra el idealismo. Sea contra el idealismo mentalista cartesiano, sea contra el idealismo intracraneano al que se remontan, en el ejercicio, los defensores del mito del cerebro creador contra el que Marino Pérez arremete en su libro. Para ello, véase asimismo, Gustavo Bueno, Teoría del Cierre Categorial, Vol. 1, Pentalfa, Oviedo 1993, págs. 344-345.
{15} Cosa que es sin duda falsa puesto que, para empezar, el árbol que yo percibo, gracias a las áreas V1, V2, V3 y V4 de mi corteza visual primaria, lo veo a distancia de mi cuerpo, y no sin duda «dentro» del lóbulo occipital de mi cerebro.
{16} Vid. Gustavo Bueno, Ensayos Materialistas, Taurus, Madrid 1972, págs. 81-82.
{17} Vid. Gustavo Bueno, op. Cit., pág. 82.
{18} Véase por ejemplo, a este respecto, las ideas que Gustavo Bueno desarrolla en su libro El Mito de la Felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005, págs. 178 y ss.
{19} Y ello puesto ante todo que tal reducción siempre aparecerá varada, bloqueada por la reducción inversa que también permanece abierta en el horizonte.
