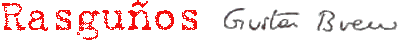Gustavo Bueno, Un profesor de filosofía, autor de libros de texto, en la década del «nacional catolicismo» español, El Catoblepas 99:2, 20102 (original) (raw)
El Catoblepas · número 99 · mayo 2010 · página 2
Gustavo Bueno
Con motivo de la reedición en 2010 en pdf de un libro de texto del año 1955, el autor intenta resituar el papel que pudiera haber correspondido a un profesor de filosofía de Enseñanza Media en la España de aquella época
1
Los «años cincuenta» del siglo XX seguían siendo años del llamado «nacional catolicismo» del régimen franquista, sobre todo para los profesores de filosofía. Un nacional catolicismo ya muy rebajado, porque las directrices establecidas por la Ley de Educación vigente eran muchas veces meramente teóricas, al menos en lo que a la Universidad se refería. En ningún caso puede hablarse, como ahora se estila, del «régimen franquista», o de la «época de la dictadura», como de un bloque compacto, y mucho menos cuando nos referimos a la filosofía administrada.
Los años cuarenta sí fueron años de control, inspirado sobre todo por la Iglesia, particularmente en lo que se refería a la Enseñanza Media; y aún así, en algunas universidades, podría hablarse de «islas» en las cuales se trataban de las últimas novedades «europeas». En los primeros años cuarenta, en Zaragoza, por ejemplo, en los seminarios organizados por Eugenio Frutos (que por cierto era cristiano y falangista), se leían, se comentaban y se discutían obras de Bergson, Husserl, Heidegger, el círculo de Viena o Sartre. Incluso en la Universidad de Madrid, en unos años en los cuales la mayor parte de los profesores de la Facultad de Filosofía eran frailes o curas, se hacían tesis doctorales (todo lo críticas que se quisiera) sobre el existencialismo, sobre la fenomenología, sobre la teoría de los valores, y se discutía sobre la teoría de la relatividad o la cibernética. No puede hablarse por tanto de «aislamiento» en el terreno filosófico durante la época más cerrada del franquismo; ni tampoco hubo un corte de temática con respecto a las décadas anteriores. El corte habría que ponerlo más bien en la perspectiva desde la cual las autoridades académicas y políticas orientaban el tratamiento de sus materias.
La Segunda Guerra Mundial acabó en 1945 y el régimen cambió notablemente sus posiciones ideológicas. Se incrementó la recepción de libros y revistas francesas, inglesas o norteamericanas, se fortificó el interés, entre los profesores de filosofía, por la «Psicología experimental», por la «Lógica formal» y por la «Historia de la Filosofía», materias que, hasta cierto punto, daban un gran margen de independencia respecto de la vigilancia nacional católica. Desde el año 1947 Ortega y su grupo actuaba ya libremente, incluso mimado y protegido, en la época más prístina de la España franquista. Otro tanto habría que decir de Zubiri, asistido por la élite de los intelectuales falangistas, tipo Tovar o Laín.
Desde sus primeros días, todavía en los años de la Guerra, el nuevo régimen (que la «memoria histórica oficial» de nuestro siglo XXI diagnostica en bloque como «Dictadura»), y sin perjuicio de sus componentes de hecho dictatoriales, autoritarios y jerárquicos, se esforzó (y en este esfuerzo tuvo un papel inicial muy importante Serrano Súñer) por asumir la forma de un Estado de Derecho, en el sentido en el cual ese Estado era entendido en la época (la época en la cual, por ejemplo, yo cursaba en Zaragoza los primeros años de la carrera de Derecho): «El moderno Estado de Derecho se caracteriza porque toda la actividad del Estado, incluso la administrativa, está sometida a la ley (principio de la administración legal)», leemos en la Teoría general del Estado de O. G. Fischbach (traducido al español en 1926, 1929 y 1934, en la Colección Labor), que añadía: «La protección contra los actos administrativos ilegales constituirá en el moderno Estado de Derecho un recurso jurídico suficiente que procede mediante órganos judiciales independientes (jurisdicción contencioso-administrativa).» Lo que no quiere decir que el formalismo jurídico que acompañaba a un proceso estrictamente político (de represión, de destitución...) implicase garantía alguna de imparcialidad de los tribunales; pero esta garantía de imparcialidad tampoco puede asegurarla nuestra época democrática.
El cambio habrá que ponerlo, acaso, en el incremento de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que da publicidad a las actuaciones de los tribunales, al margen, hasta cierto punto, de su parcialidad o imparcialidad.
Ahora bien, acaso donde mejor se notaba la realidad del Estado de Derecho, como instrumento garantista, era en la universidad, y no en los Institutos de Enseñanza Media. En la universidad el control ideológico se enfrentaba con el principio de la libertad de cátedra, reconocido en toda la red internacional de universidades. Esto determinaba la práctica imposibilidad de destituir a un catedrático que mantuviese una prudencia mínima, a raíz de sus explicaciones (otra cosa es si la acusación se fundaba en actuaciones externas a su cátedra, como ocurrió en 1965 en los casos de Tierno, Aranguren, García Calvo, Montero Díaz). Yo tuve ocasión de comprobar a lo largo de la década de los cincuenta, que pasé en Salamanca, la situación de la Universidad y la del Instituto, puesto que, sin perjuicio de mi oficio principal, como catedrático de Instituto, también daba algún curso especial de Lógica en la Universidad.
En la Universidad (o en los Colegios Mayores de su jurisdicción) la libertad de expresión era prácticamente total. Yo conviví en un Colegio Mayor con Enrique Tierno Galván, con José Antón Oneca (famoso penalista que había sido trabajador forzado en el Valle de los Caídos), con Fernando Ramón Ferrando (ilustre catedrático de Física muy ligado a la filología por estar casado con María Moliner), con Fernando Lázaro Carreter: nadie controlaba nuestras tertulias. En una de ellas, por cierto, y a solicitud de Tierno, baje de mi habitación el Tractatus de Wittgenstein para prestárselo (sobre ese ejemplar tradujo al español y publicó Tierno años después esa obra, en 1957, que muchos de los profesores de la democracia consideraron como una revelación a la cual la propia democracia habría dado paso en los años de la transición).
Yo sabía perfectamente, por tanto, que las limitaciones de la libertad de cátedra que experimentábamos en el Instituto desaparecían prácticamente por completo, aún dentro del régimen franquista (por otra parte cada vez más relajado). De hecho, cuando pude ocupar en 1960 la cátedra de Filosofía de la Universidad de Oviedo, las limitaciones a la «libertad de cátedra» que yo pude experimentar en el Instituto de Salamanca desaparecieron prácticamente por completo: sabía que no podía ser destituido por el contenido de mis lecciones de filosofía, sino por actitudes colaterales a la cátedra que pudieran ser denunciadas por los alumnos policías que asistían a las clases. Sabía que era posible, sin ningún temor, hablar de las supersticiones, de la clase ociosa, de los mitos religiosos o políticos, siempre que se mantuviese la «distancia académica», al margen de calificativos insultantes.
2
En los Institutos de Enseñanza Media la situación era distinta, por razones obvias (contacto mayor con los familiares del alumnado, presencia incesante del capellán y profesores de religión, actos religiosos reglamentarios, obligatoriedad de un programa oficial para las clases, &c.). La conducta de un profesor de filosofía, sobre todo si no era «creyente», como se decía entonces, debía ser muy prudente, especialmente si al mismo tiempo ejercía el cargo de Director, aunque hubiera sido elegido por «votación democrática» de sus compañeros. En mi libro Cuestiones Cuodlibetales (Mondadori, Madrid 1989) he contado algunas anécdotas ilustrativas (por ejemplo en las págs. 32-34).
En cualquier caso, la situación no podía ser más paradójica. El catedrático de filosofía de un Instituto tenía, de hecho, una consideración o «dignidad» mayor que la que tenían sus «colegas de claustro», precisamente por la materia de su cátedra. Aún cuando administrativamente todos éramos iguales, lo cierto es que los demás colegas atribuían al profesor de filosofía ciertas responsabilidades especiales que efectivamente tenía, y que eran suficientes para destacarlos si ellos mismos tenían las mínimas capacidades. Por ejemplo, el 7 de marzo, entonces día de Santo Tomás, era fiesta solemne para estudiantes y profesores en la cual el profesor de filosofía tenía que pronunciar un discurso a todo el Instituto, que era atentamente escuchado: ningún otro profesor tenía este «privilegio» de poder dirigirse a todos sus colegas y alumnos. Además la asignatura que él profesaba era básica y estaba en los últimos años del Bachillerato superior; le correspondían tres horas semanales durante tres cursos. La paradoja de que hablamos, para el profesor no creyente, era que esa dignidad tenía mucho que ver con Santo Tomás y con las creencias que la misma Iglesia controlaba en sus programas. Y no sólo la «dignidad»: los propios contenidos doctrinales que le eran asignados (más allá de los contenidos tradicionales de Lógica, Psicología y Rudimentos de Derecho), es decir, asuntos que tenían que ver con la Ontología, la Teoría del Conocimiento y la Teoría de la Ciencia, procedían precisamente de la inspiración teológica de la Ley de educación vigente.
Los doscientos profesores de filosofía (en números redondos) de la España de aquella década debían pues su existencia, rango y estabilidad precisamente a la Teología, a la Iglesia Católica, al nacional catolicismo; y la importancia relativa que la filosofía ha mantenido en los planes de estudios de la democracia ha sido en gran medida un efecto inercial del nacional catolicismo (efecto que ha sido ingenuamente olvidado por tantos profesores de filosofía que intentan justificar su presencia en el Bachillerato a partir de una supuesta misión de «enseñar a razonar» a todos los españoles). Un efecto cuyo progresivo debilitamiento parece orientado a eliminar la filosofía de los planes de estudio del bachillerato, sustituyéndola por Educación para la Ciudadanía o similares.
En todo caso, cuando hablamos de las funciones de un profesor de filosofía en la época del nacional catolicismo y nos referimos a las limitaciones de su libertad de cátedra (vinculada a la «libertad de pensamiento» y a la «libertad de expresión»), funciones determinadas por las directrices de la Ley de Educación vigente, debemos tener en cuenta las diferencias entre la condición de un «profesor de filosofía» y la condición de «filósofo». Al «profesor de filosofía», sobre todo en la enseñanza secundaria, se le exigía competencia para enseñar desde algún sistema filosófico determinado, compatible con la Ley de Educación (a la manera como el Estado democrático de 1978 exige a los profesores de filosofía que enseñen «ciudadanía» desde algún sistema filosófico compatible con sus leyes de educación, aunque estas leyes estén sometidas a «objeciones de conciencia»). El Estado nacional católico no podía arriesgarse a que los profesores de filosofía de bachillerato enseñasen ideas aún no delimitadas, ni tampoco lo consentirían los padres de los alumnos (teniendo en cuenta que la mayoría de los padres de los alumnos que estudiaban el bachillerato eran católicos y franquistas). En cambio, en la Universidad, la situación era totalmente diferente. En este punto no cabe utilizar la brocha gorda de la «memoria histórica» de quienes se consideran herederos de los vencidos en la Guerra Civil hace setenta años.
3
Es cierto que la mayor parte de los doscientos profesores de filosofía de aquellos años no percibían grandes distancias entre las doctrinas que ellos tenían como verdaderas (o al menos, más «actuales») y las doctrinas asumidas como verdaderas por la Ley de Educación. La mayor parte de los profesores de filosofía de aquellos años eran sacerdotes católicos, o bien habían sido estudiantes de cura que habían colgado los hábitos para empuñar un fusil durante la Guerra Civil. Sólo algunos (muy pocos, y entre ellos me cuento) percibían estas distancias, aunque medidas según criterios diferentes. Y en este punto sé de lo que hablo, y puedo medir el alcance del encubrimiento de aquella situación derivado de la brocha gorda.
Sin embargo, unos y otros tuvieron que desarrollar ante un tribunal temas variados que, quisieran o no, había que confrontar con el canon oficial. Después de obtenida la cátedra tenían que desarrollar las lecciones del programa a lo largo de tres horas semanales y tres cursos. Y, sobre todo, algunos de ellos escribían libros de texto, y no sólo para procurarse algún complemento a sus menguados emolumentos (entonces se hablaba de la «industria textil»), sino también para evitar los apuntes de clase, casi siempre desfigurados, sobre los que trabajaban sus alumnos.
Desde el punto de vista de un profesor «distante del canon», la tarea de escribir un libro de texto de filosofía, que iba a ser mirado con lupa por la censura ministerial, tenía sin duda más dificultades que la tarea de explicar las lecciones en el aula; pero esencialmente las dificultades derivaban de la misma fuente: ajustar las exposiciones a la doctrina canónica oficial.
Este ajuste imprescindible («por imperativo legal», diríamos con una fórmula utilizada «en la democracia») no suscitaba las dificultades propias derivadas del requerimiento de desplegar el arte de mantenerse fiel a doctrinas no compartidas, sino también las dificultades inherentes a una «simulación» sostenida y coherente que (supuesto que no se aceptase por indigna la decisión de tomar la vía cínica –me comparo con los perros porque ladro a quien me pega y lamo la mano de quien me da pan–) implicaba grandes dificultades, no ya sólo de índole moral (en el supuesto de que alguien denunciase la situación, exponiéndole a ser considerado como hipócrita o traidor), sino también dificultades de orden ético o político, al reconocerse como colaborador vergonzante de causas que no se compartían.
En mi caso, esta situación era tanto más delicada por cuanto mi «modo de pensar» (en cuestiones que tocaban a los dogmas fundamentales de la religión o de la política: mis posiciones políticas eran entonces afines a las del «Movimiento», en sus corrientes más radicales; por ejemplo, era contrario, como republicano, a la Ley de Sucesión, y en particular a la candidatura de don Juan de Borbón, entonces en Estoril) era conocido en círculos, muy pequeños, es cierto, pero no secretos. Las «autoridades» podían estrechar su vigilancia. Autoridades que a la vez podían ser ministeriales y eclesiásticas, como era el caso de José María Sánchez de Muniaín, que había sido profesor mío en Madrid (me llevaba muy bien con él) y que en los mediados de los años cincuenta era Director General de Enseñanza Media y presidente ejecutivo, creo recordar, de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Sería el año 1953 (tampoco estoy muy seguro) cuando convocó a un grupo de profesores (entre ellos recuerdo a Antonio Tovar, entonces rector de Salamanca), entre los cuales también yo figuraba, para debatir sobre la reforma del Plan de Estudios, y concretamente sobre la reforma de la asignatura de Filosofía.
Yo defendí principalmente dos modificaciones: primera, la incorporación a las lecciones de lógica escolástica silogística de algunas cuestiones de «lógica simbólica», como se llamaba entonces (yo llevaba algunos años cultivando la «nueva lógica», no sólo por afición, sino porque algunas personas –entre ellas el Padre Mindán– me habían aconsejado que «firmase» las cátedras de Lógica de Valencia y de Barcelona que «estaban a punto de salir a oposición»); segunda, la incorporación a los programas de filosofía de un curso entero de historia de la filosofía y de la ciencia. Muniaín elogió mi «juvenil entusiasmo» y no le pareció mal la idea de la lógica simbólica, siempre que se conservase la lógica tradicional. Pero aludió a la «ingenuidad» de mi propuesta sobre la Historia de la Filosofía: Ha de tenerse en cuenta (dijo) que los estudios de Historia de la Filosofía en el Bachillerato son el mejor portillo «para que salten muchas liebres» (se refería a preguntas incómodas, dudas, pensamientos escépticos o relativistas). Tovar apoyó la iniciativa y todo terminó proyectando un curso en dos partes: una primera de exposición de historia de los sistemas filosóficos –orientada a evitar la impresión del caos en las opiniones de los filósofos– y una segunda parte dedicada a explicar las «soluciones del pensamiento cristiano a los principales problemas de la filosofía» (la parte, sin duda, más peliaguda para el profesor «distante»).
Cuando me decidí a aceptar la invitación de la Ediciones Anaya (que entonces estaban poniendo en marcha en Salamanca miembros distinguidos de la familia Ruipérez) para redactar los libros de texto de filosofía, sabía perfectamente que «la superioridad» leería con lupa mi manuscrito «convenientemente pasado a máquina», como así fue. Las mayores dificultades burocráticas se plantearon ya en el libro de texto para quinto curso, Nociones de filosofía, el que ahora acaba de reeditarse en formato pdf, porque los censores del Ministerio no veían muy claros los teoremas de lógica simbólica, y todavía menos claros los preámbulos a los temas sobre la sociedad familiar, en los cuales yo hablaba de sistemas de parentesco Hawai o de la poliandria.
4
La «estrategia» que adopté en el momento de decidirme a redactar estos libros de texto fue desde luego la del «posibilismo». Era mejor escribir a mi modo un texto que no escribir nada, obligándome a tener que utilizar y recomendar otros libros de texto que consideraba repulsivos. Y mi «modo de pensar» entonces no se apoyaba en algún sistema filosófico más o menos cristalizado, sino en un conjunto de opiniones muy críticas con las supersticiones, con la ontoteología escolástica, pero simpatizante con la cosmología relativista, con el neopositivismo, con el «darwinismo», &c.
Había que salvaguardar, desde luego, la seguridad personal. La propia editorial me sugirió desde el principio la conveniencia de «unas faldas» (sotanas) –había que tener en cuenta que el mercado del libro, interesante para la editorial, estaba constituido sobre todo por los colegios privados de frailes y monjas– que me acompañasen en la portada. Esta fue la razón por la cual yo pedí a mi tío Leoncio Martínez, un sacerdote hermano de mi madre, y muy sutil, que había obtenido el número uno en las oposiciones a Capellán del Ejército, que pusiera su firma junto a la mía. Fue muy generoso (no quiso saber nada de los derechos de autor); no creo equivocarme demasiado si digo que el curso de su carrera le había alejado de cualquier forma de fanatismo y le había aproximado a un cierto escepticismo ante las teorías teológicas y filosóficas (solía decirme: «si quieres días felices no analices»), a las que miraba sin embargo de lejos pero con cierta simpatía. Como ex profesor de Filosofía Moral en la Academia General de Zaragoza se creyó obligado a revisar las lecciones de moral, y «metió mano», sobre todo, en la lección XXVII («Deberes del hombre para con Dios»): «...la doctrina católica cala más hondo que la filosofía» (pág. 239); en la pág. 241 hay un párrafo sobre el duelo (que era un tema vivo en su tiempo entre militares); «así enseña la doctrina católica tradicional» (pág. 245), &c. Mi tío exigió, eso sí, que el libro tuviese el Nihil Obstat del Vicariato General Castrense, y el Imprimatur del Arzobispo de Sión, trámites que el libro pasó cómodamente (incluso con felicitaciones adjuntas), lo que parecía demostrar que los censores no habían advertido «doblez» alguna en el texto, o habían hecho la vista gorda.
En cuanto al Curso elemental de filosofía que Ediciones Anaya publicó en 1962, y en cuya portada figuraban como autores Rafael Gambra y Gustavo Bueno, tengo que decir que yo no tuve ni arte ni parte (ni siquiera conocía a Gambra, más que de nombre y muy vagamente, ni tuve el menor contacto con él, ni antes ni después de su «colaboración»). Al despedirme de Ediciones Anaya en 1960 (con motivo de mi traslado a la Universidad de Oviedo) les dije que me distanciaba enteramente de los libros de texto que había publicado con ellos, y que renunciaba por completo a los derechos de autor que pudieran producirse. Sin embargo la editorial no se paró en barras y siguió utilizando mi nombre en ese Curso elemental de filosofía que Gambra había preparado por lo visto sobre mi libro Filosofía, Sexto curso, de 1958. Gambra, desde su ideología carlista, modificó como es natural todo lo que le pareció oportuno; se mantuvieron las ilustraciones, incluso las lecciones de filosofía natural, pero cambió la perspectiva total. Por ejemplo, en la lección XXII («Ética y moral», págs. 177 y ss. de mi libro, págs. 175 y ss. del de Gambra) se advierte cómo Gambra eliminó las referencias que yo hacía a la Etnografía en cuanto «ciencia de las costumbres» (por ejemplo, las referencias a la antropofagia de las «sociedades primitivas»; sin duda porque estas referencias chirriaban con la doctrina de la moral natural y del derecho natural, y las sustituyó por la doctrina de las «buenas y sanas costumbres»). Cuando me enteré, a través de la sorpresa de algunos alumnos de Oviedo, de que circulaba un curso de filosofía firmado por mí y por Gambra (que se había significado aquellos años en el terreno político), llamé por teléfono a la editorial exigiendo que retirasen mi nombre en la siguiente edición.
5
He aquí una muestra de los recursos estilísticos que, con fines posibilistas utilicé «intuitivamente», sobre la marcha (aunque probablemente estos recursos estaban ya perfectamente reconocidos en el Quijote o en el Criticón), para «encriptar» los libros de texto de bachillerato publicados con mi nombre por Ediciones Anaya: Principales sistemas filosóficos y soluciones del pensamiento cristiano. Sexto curso, Anaya, Salamanca 1954, 354 págs. (junto con Leoncio Martínez); Nociones de Filosofía. Quinto curso, Anaya, Salamanca 1955, 277 págs. (junto con Leoncio Martínez) y Filosofía. Sexto curso. Con un esquema de historia de la filosofía y un vocabulario de los términos empleados, Anaya, Salamanca 1958, 338 págs.
I. El primer recurso fue el del «sobreentendido». Consistía en utilizar un término en el sentido que habitualmente tiene en el lenguaje ordinario (por lo cual no había que dar más explicaciones), aunque se enfrentase con el sentido «técnico» que algunas doctrinas le hubieran dado y que podían «ignorarse» por el lector corriente. Este recurso tiene un importante componente irónico ad hominem, ante quienes profesan esas «doctrinas ignoradas», en la medida en que les invita a reconocer que el significado sobreentendido es asumido por ellos en un grado mucho más profundo de lo que desearían. Cuando los aludidos no captaban o no querían captar la ironía, acaso por simple rudeza intelectual, se limitarían a descalificar enérgicamente a quien la utilizaba, considerándolo como burgués, pequeñoburgués o reaccionario. Tres ejemplos:
(a) «Proletario» significaba ordinariamente «desheredado», incluso «desarrapado», o «pobre de solemnidad»; tenía mucho que ver con «gente marginal», chusma. Y, desde luego, del proletariado así entendido no cabía esperar producciones artísticas, científicas o políticas de interés; ni siquiera obras sociales, porque harto tiene el pobre de solemnidad con buscarse la vida. Marx calificó a este tipo de proletariado como lumpen (andrajo, harapo). Pero Marx dio también al término proletario un sentido técnico, dentro de su sistema, para designar aquella gran parte de los trabajadores industriales que fueran capaces de organizarse para la conquista revolucionaria del Estado capitalista, es decir, para instaurar una sociedad comunista en la cual el proletariado, como clase, precisamente desaparecería, y, con él, las demás clases. En este sentido, el proletariado, en su acepción técnica, habría asumido el papel de la «clase universal».
En consecuencia, «proletario» en el sentido técnico marxista ya no designaba a la clase pobre o andrajosa, que sólo puede pensar en sus problemas pragmáticos inmediatos, llevando una vida casi animal: solamente si asumía el papel de «clase universal» podría reivindicar su condición, que le obligaba a desbordar su pragmatismo utilitario de corto alcance.
Es obvio que cabe ignorar este sentido técnico y, a la vista del desarrollo de los hechos, reconocer el sistemático y lógico olvido por parte de los trabajadores reales de su «misión revolucionaria», y a la transformación de esa «misión» en un conjunto de programas «socialdemócratas», con lo cual en el concepto de proletariado se desvanece el sentido técnico que Marx quiso darle.
En este contexto sobreentendido figuraba esta frase en el prólogo a las Nociones de filosofía, dirigida contra el utilitarismo miope que yo advertía en tantos jóvenes (en su mayoría hijos de trabajadores que habían conseguido una beca de las numerosas que concedía el Régimen, para estudiar en institutos, universidades literarias o universidades laborales). Jóvenes orgullosos muchas veces de sus orígenes proletarios (pero sin saber nada de la clase universal), que abominaban de la filosofía como disciplina inútil y «superestructural»: «Las ciencias particulares se prestan más que ninguna otra forma de saber a una valoración pragmática y, de hecho, así son justificadas y acogidas por una juventud, diabólicamente impulsada por este viento utilitarista y –¿por qué no decirlo?– proletario» (pág. 3).
(b) «Materialismo» equivalía entonces, entre la mayor parte de los hablantes (como sigue también equivaliendo ahora) a «corporeísmo». Es decir, materialismo implicaba una concepción univocista del ser, idea que se identificó con el ser corpóreo. Esto permitía reivindicar la idea analógica del ser, como ser plural, incluso discontinuo. Y en la medida en la cual el ser era estudiado por la ontoteología, si no ya como una idea unívoca (eleática), sí al menos como un análogo de atribución (siendo Dios, el ipsum esse, el primer analogado), la reivindicación del ser analógico de proporcionalidad equivalía a una reivindicación de una idea no monista de materia, de una idea de materia distinta de la materia corpórea. Desde este punto de vista cabía «descalificar» al materialismo en su sentido habitual (al materialismo corporeísta o grosero), sin entrar en las delicadas y peligrosas cuestiones teológicas sobre la cuestión de Dios como primer analogado del ser.
En este contexto podían agruparse en la misma rúbrica del «univocismo del ser», del eleatismo, a las teorías atribucionistas (Escoto, incluso Suárez), al mecanicismo cartesiano, y aún al idealismo moderno (que «quiere reducir todos los sentidos del ser a un único sentido: el estar presente al cognoscente») y al materialismo (que quiere reducir todos los sentidos del ser al ser material, sobreentendido como ser corpóreo). Aquí reside el origen de la decisión ulterior (asumida en Ensayos materialistas, de 1972), de sustituir el término «Ser» por el término «Materia» (segregándole el sobreentendido «materia corpórea»).
(c) «Ciencia» podría sobreentenderse, tomando el sentido escolástico ordinario, en una acepción amplia, en cuyo caso también la filosofía era considerada como una ciencia, y aún como una ciencia primaria; pero en un sentido estricto el término ciencia se restringe a las ciencias particulares y, por lo tanto, la filosofía no podría ser propiamente entendida como una ciencia (ver el punto a del párrafo II siguiente).
II. Otro recurso estilístico consistía en insertar determinadas proposiciones muy comprometedoras, establecidas en el plan de estudios –por ejemplo la tesis de la necesidad filosófica de la existencia de Dios–, en el marco de una proposición condicional que, por tanto, contenía implícito (e irónicamente, cuando el lector no reparaba en ella y se limitaba a entenderla en modus ponens) el modus tollens.
(a) En el libro Principales sistemas filosóficos, lección XXVIII, pág. 324, se lee: «Si no existiera [la Razón del Universo] como sostiene el ateísmo, habría que declarar fracasada totalmente la filosofía: la filosofía como ciencia sería imposible. Su impotencia sería tan grande que no merecería el dictado de científica.»
Pero, ¿por qué había de merecerlo si la filosofía no era una ciencia?
(b) En el libro Filosofía, sexto curso, lección XIX sobre la Causa Primera, pág. 158, se decía: «Si lo que conocemos es ante todo las cosas finitas, y si estas no tienen en sí mismas la razón de ser, es necesario que exista una Razón. Si esta Razón fuera incognoscible, o si no existiera (como sostiene el ateísmo), habría que declarar fracasada totalmente la filosofía: la filosofía como ciencia sería imposible.»
La mayor parte de quienes leyeron esta frase me atribuyeron sin duda la tesis de que no era posible hablar de filosofía si no se aceptaba la existencia de Dios. Pero yo podía explicar (y así lo hice en alguna ocasión) a quien me pidió cuentas: «No es posible hablar de filosofía científica.» Pero, ¿por qué hay que presuponer que la filosofía es científica al modo como lo son las Matemáticas?
III. Más fácil era el recurso estilístico de la «distanciación» (histórica o sistemática) respecto de una tesis, poniéndola en boca de un tercer autor.
«Según la teoría tomista», o bien, «hay cinco argumentos, según Santo Tomás, capaces de demostrar la existencia de Dios»; o bien insertándola en una clasificación sistemática de tesis que desvanecía la pretensión de tesis «evidente _per se nota_», y por tanto la relativizaban como una más entre otras teorías posibles sobre el particular.
Por ejemplo, al tratar de la cuestión «Origen y destino del alma humana» (lección XVII, de Filosofía, sexto curso, pág. 144), no procedí ofreciendo ex abrupto la demostración que el plan de estudios exigía, y «refutando» después algunas tesis divergentes. Antes bien, comenzaba exponiendo un sistema de teorías posibles: evolucionismo, emanatismo, generacionismo, creacionismo. A continuación ofrecía un esbozo del creacionismo, y al hablar del «fin del hombre» distinguía el fin «como término de una existencia» (la muerte) y el fin «como destino». Poco después: «Por lo que se refiere al destino del alma hay que decir [subrayado ahora] que el espíritu humano es inmortal.» Quien no interpretara este pintoresco «hay que decir» es porque no quería, o no sabía, interpretar su sentido crítico.
IV. Por último, el recurso de reinterpretar fórmulas teológicas tradicionales no ya en el sentido dogmático positivo, suprarracional, en el que se utilizaban, desde luego, sino en un sentido filosófico (o racional) que de algún modo pudiera envolverlas.
Por ejemplo, en la exposición del significado del cristianismo en el curso de la historia de la filosofía o, más en general, en la exposición del significado de la expresión «filosofía cristiana», se intentaba reexponer crípticamente el componente de verdad, pero desde fundamentos no cristianos, que pudiera esconderse tras estas fórmulas dogmáticas. La idea de Creación, como idea ontológica límite –pero estrictamente racional y no mítica–, permitía defender la tesis de que el cristianismo había significado una novedad decisiva en el conjunto de las ideas filosóficas acuñadas por los griegos y que, por tanto, no había por qué aceptar el proceder de quienes mantenían (con Feuerbach) que la «filosofía cristiana», como el burgués gentilhombre, no era ni filosofía ni cristiana; por tanto, que la Edad Media –los «mil años sin un baño», en fórmula de Michelet– podía ponerse entre paréntesis en una Historia de la Filosofía. La filosofía medieval (sobre todo la cristiana) no habría representado el «eclipse de la Razón», de una razón filosófica que habría brillado de un modo definitivo entre los griegos. De este modo, tras la aparente capitulación ante las exigencias de la censura del nacional catolicismo, se estaba poniendo en cuestión la idea desmesurada de una filosofía griega plena, insuperable, producto del «Logos». Se estaba poniendo en duda incluso su profundidad, y se intentaba sugerir que la filosofía cristiana medieval no podía ponerse entre paréntesis, menos aún, suprimirse de la Historia de la Filosofía (como hacían algunas obras, como las de Draper, o manuales como el de Weber). Años después pude exponer, desde el sistema del materialismo filosófico, una reinterpretación del significado de la época medieval en el conjunto de la Historia de la Filosofía en La Metafísica Presocrática, págs. 29-35, o, si se prefiere, en el conjunto de la «Filosofía perenne», entendiendo esta idea leibniziana como referida no ya a un sistema filosófico extrahistórico, sino como el mismo proceso histórico de la sucesión de los sistemas.
Esta reinterpretación implicaba también una revalorización (no dogmática o mística) de la «Revelación» invocada por los teólogos cristianos para dar cuenta de la novedad de sus pensamientos en relación con los de los griegos. Sin duda, desde una perspectiva racionalista, era imposible admitir la realidad de una revelación procedente de la deidad trascendente; pero esta imposibilidad no podía confundirse con la negación de cualquier contenido incluido en esa Revelación. Porque la Revelación podía entenderse como el reconocimiento de que las propias ideas establecidas por los filósofos griegos tampoco procedían de la Razón pura, sino de determinadas condiciones «prefilosóficas» (tecnológicas, políticas, poéticas, institucionales) que habían moldeado los grandes mitos cosmogónicos precursores de los sistemas presocráticos. Esta conclusión estaba ya muy cerca del materialismo filosófico, siempre que abandonásemos el prejuicio (alimentado por Lévy-Bruhl) de la «mentalidad prelógica» actuando en los mitos antiguos.
Se trataba de romper el dualismo (que Nestle había consagrado) entre el mito y el logos. El «mito» contenía ya un «logos», y éste se revelaba a través de aquel.
Desde estos supuestos no debieran producir escándalo a los lectores materialistas más sutiles ciertas fórmulas que figuraban por ejemplo en el libro Principales sistemas filosóficos (lección XXX, pág. 343) tales como la siguiente: «Pero el pensamiento cristiano ha continuado fiel a sí mismo, y, en el presente [alusión a la doctrina de Lemâitre que años después tomaría la forma de teoría del _big bang_] se alza con una pujanza y riqueza de actividad pocas veces igualada...» La filosofía moderna ha de «reafirmarse en su idea cerca de los peligros en los que cae el pensamiento cuando procede a espaldas de la revelación», &c.
6
Cabría suscitar, para finalizar, la siguiente cuestión: ¿no habría que reconocer tanta filosofía (por no decir más) en el ejercicio de «desencriptar» unos libros de texto filosóficos (correlativamente, en el ejercicio de encriptarlos) que en el ejercicio de redactarlos, sin doblez alguna, de acuerdo con los programas y directrices oficiales?
Pues en la redacción simple estaríamos intentando representar directamente un sistema filosófico bien definido (de «filosofía cristiana»), pero en su encriptamiento (correlativamente, en su desencriptamiento) estaríamos reflexionando sobre el sistema filosófico expuesto mediante su confrontación con otros, mejor o peor definidos.
Y si esto fuera así, no habría razón para lamentar retrospectivamente, «en nombre de la filosofía», la falta de libertad de los profesores de filosofía en el régimen del nacional catolicismo, como harán sin duda quienes, en nuestros días, obedecen a las consignas de la Ley de Memoria Histórica. Habría también razón para congratularnos de que, a pesar de todo, la fase nacionalcatólica de aquel régimen hubiera hecho posible el ejercicio de la reflexión filosófica.