Gustavo Bueno, El porvenir de la filosofía en las sociedades democráticas (2), El Catoblepas 101:2, 2010 (original) (raw)

El Catoblepas • número 101 • julio 2010 • página 2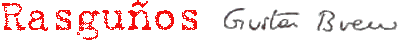
Gustavo Bueno
1 · 2 · 3 · 4
Se reexponen y amplían las tres conferencias inaugurales de la Escuela de Filosofía de Oviedo, pronunciadas por el autor en la Fundación Gustavo Bueno los días 19 y 26 de abril, y 10 de mayo de 2010. La sustancia de estas conferencias había sido esbozada en la conferencia inaugural de los XIV Encuentros de Filosofía (Oviedo, 13 de abril de 2009)






§3.
Sobre las fasificaciones ternarias acíclicas de las épocas históricas y su dependencia de las ideas cardinales de un sistema filosófico de referencia.
1. Hemos partido de la teoría de Brentano sobre las cuatro fases del curso interno (inmanente) de la filosofía («occidental»), cíclicamente reproducidas en cada una de las sucesivas tres edades históricas convencionales que Brentano reconoció como doctrina común (que no analiza): Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Brentano parece también reconocer, como implícita en su teoría cíclica, una Edad Contemporánea, en la que «alojaría» la filosofía del porvenir.
Hemos planteado (en el §2) como problema interno de fondo de la doctrina de Brentano el problema de la conexión entre las tres edades sucesivas y cada una de las cuatro fases de los ciclos correspondientes.
Mientras que Brentano concebía las cuatro fases de cada ciclo como un desarrollo inmanente –según lo que hemos llamado la «lógica del músculo»– del impulso filosófico inicial (el amor al saber especulativo), en cambio, la sucesión de las tres edades históricas (Antigua, Media, Moderna) ya no se nos presenta como inmanente a la filosofía (o, por lo menos, su inmanencia respecto de la historia de la filosofía no nos es mostrada), sino que se toma de una organización de la historia general occidental que parece establecida al margen de la filosofía, puesto que afecta por igual a la historia de la política, a la historia de la tecnología, a la historia de la religión, a la historia del arte, a la historia de la música, a la historia de la familia y, en general, a la historia de los modos de producción.
Y aún presuponiendo que la división de la Historia occidental en tres épocas estuviese fundada, ¿cuál sería la razón por la cual se da por supuesto que también la filosofía ha de considerarse como inmersa en cada una de esas edades históricas, participando en consecuencia del ritmo de su desarrollo? ¿Qué conexión interna hay que reconocer entre la filosofía institucionalizada y la edad histórica en la que se supone inmerso su desarrollo? ¿Acaso la división de la Historia en edades (y, con tal división, la división de la Historia de la Filosofía en esas mismas edades) no es una división tan extrínseca y artificiosa como pueda serlo la división de la superficie terrestre por meridianos y paralelos? ¿Acaso el curso histórico de la filosofía no es un curso «continuo» que pasa por encima o por debajo de las «soluciones de continuidad» (determinadas por revoluciones sociales, políticas, tecnológicas, religiosas, &c.), soluciones de continuidad marcadas por las edades, de suerte que entre la cuarta fase de la primera edad y la primera fase de la segunda, pongamos por caso, hubiera una continuidad similar a la que mediaría entre la tercera y cuarta fase de la primera edad, o entre la primera y la segunda fase de la edad media?
Y si esto fuera así, ¿no habría que pensar en la necesidad de una demolición total de la doctrina de los ciclos de Brentano? Una demolición que, a su vez, por analogía, pondría en peligro las fasificaciones de la historia política, de la historia de la tecnología, de la historia de la religión, &c., y, en general, de la historia de la cultura, en sentido amplio (aún delimitándola a la historia de la cultura occidental).
Una «demolición» que, por lo demás, ya habría sido iniciada anteriormente, por ejemplo, por Jacobo Burckhardt en sus Reflexiones sobre la historia universal (traducción española en FCE, México 1943, de las Weltgeschichtliche Betrachtungen, colección de manuscritos de lecciones profesadas entre 1868 y 1871, y editadas posteriormente en 1905). Reflexiones en las cuales Burckhardt, como historiador, se mantiene al margen de las divisiones (ternarias o n-arias) de la historia que parecían obligadas a cualquier proyecto de filosofía de la historia.
Sin embargo, se conviene generalmente que Burckhardt ofreció una filosofía de la historia que no sustanció tanto en una doctrina explícita sobre su curso, cuanto en una doctrina de los motores (o potencias) de ese curso; motores que, por cierto, podrían ser asignados respectivamente a los ejes que distinguimos en el «espacio antropológico»: el Estado (asignable al eje circular), la Religión (asignable al eje angular) y la Cultura (artística, asignable al eje radial). Estas «potencias» serían distintas, pero actuarían conjuntamente.
Burckhardt vendría a reconocer, de hecho, diríamos, el continuo histórico como un continuo heterogéneo (en el sentido de Rickert), aunque no fuera más que como constatación «empírica» de las sucesivas coloraciones (verdes, rojas, negras, grises) de ese continuo. De hecho, sin embargo, fue más lejos: «reconoció», por ejemplo, que el «espíritu del mundo antiguo» ya no es el nuestro, y que nos separan 1800 años del cristianismo. Creyó reconocer también esa profunda y única subversión que experimentó el mundo antiguo al despreocuparse los cristianos de la Naturaleza y de la Cultura, dominados por una fe escatológica que les llevó a hacer creer que respiraban en la eternidad. Una fe que fue extinguiéndose al paso que el cristianismo se fue incorporando a la historia mundana, mediante la transformación de la caridad en filantropía (en solidaridad, diríamos hoy).
Nos situaremos así en la perspectiva de una filosofía de la historia, como despliegue de un continuo heterogéneo, y cuyo efecto inmediato es el de rehusar una teleología global de la historia. Sin perjuicio de los intentos de determinar ciertos factores o temas más simples, susceptibles de entrar en un juego cíclico o acíclico (caleidoscópico) de sus componentes, factores o potencias (perspectiva que de algún modo asumió Windelband en su Historia de la Filosofía).
Podríamos considerar, desde este punto de vista, a la misma filosofía de la historia de Oswald Spengler, en La decadencia de Occidente. Una filosofía que, partiendo de la eliminación del telos de la historia global (al modo de Burckhardt), no recayó sin embargo en el esquema del continuo heterogéneo y acíclico, sino que «ensayó» el esquema de un discontinuo heterogéneo cuyas unidades (que llamo «Culturas») se hacían equivalentes a superorganismos, con una duración de diez siglos, pero manteniendo enteramente la independencia las unas de las otras. Por ello Spengler creyó poder negar la Historia Universal, cuando en rigor lo que estaba negando era la Historia Universal como continuo teleológico, al modo de Bossuet o de Hegel; o ateleológico, al modo de Burckhardt. En su lugar Spengler propuso la concepción de la historia como una exposición de las fases cíclicas de esos grandes superorganismos, fases inspiradas en las que son propias de los organismos vivientes: infancia, juventud, madurez y senectud. Su maestro, Frobenius, ya había hablado de la «cultura como ser viviente». Nuestra cultura, la cultura occidental o fáustica, que habría comenzado en el siglo X, estaría acabando en el siglo XX («la decadencia de Occidente»).
En cualquier caso, la idea de la presencia de una estructura inmanente (interna) de la historia de la filosofía, puede buscar su fundamento no ya en la misma concatenación de unos pensamientos dados in medias res, con los sucesivos, sino en las determinaciones susceptibles de ser establecidas en el curso mismo de la evolución histórica, de algunas estructuras sistemáticas (como pretendió André de Muralt, La apuesta de la filosofía medieval, Marcial Pons, Madrid 2008). Por ejemplo, la estructura aristotélico tomista organizada en torno a la analogía del ser y a la reciprocidad de la acción causal por un lado, y la estructura del escotismo, por otro, en cuanto fundada en la univocidad del ser y en la concepción no lineal de la causalidad eficiente. Estas dos «estructuras» explicarían la ulterior historia de la filosofía y aún del presente filosófico actual (el cartesianismo, la fenomenología, la nueva ciencia...). La historia del pensamiento occidental ya no tendría por qué ajustarse a un curso lineal o cíclico, ni a un curso caótico, sino a procesos de despliegue y confrontación de diversos sistemas cristalizados en el curso de su enfrentamiento mutuo, a la manera como la historia de la zoología, diríamos, no expone tanto el despliegue de una teleología global, pero tampoco el despliegue caótico de diversas formas orgánicas, sino despliegues estructurados en el decurso mismo de diferentes sistemas o especies, como puedan serlo las de los peces, los anfibios, los reptiles o los mamíferos, en la lucha por la vida.
2. Sin embargo, y por oscuras que se nos muestren las conexiones o involucraciones entre las edades históricas convencionales (antigua, media, moderna) y la filosofía «fasificada» regularmente y contenida en cada una de tales edades, lo cierto es que estas conexiones son de hecho admitidas (a veces «intuidas») por la mayoría. A pesar del desajuste de escalas (edades, fases). Esta mayoría podría decir: «Eppur si muove!».
¿Cómo no «alojar», en efecto, las escuelas filosóficas de Mileto, la Academia, el Liceo, la Stoa o el Jardín en la Edad Antigua? Y esto sin perjuicio de que las columnatas, frontones o formas políticas de esta edad –pero también sus doctrinas– puedan repetirse en cualquier campus universitario de la Edad Moderna.
Ahora bien: el desajuste de escalas (edades, fases) podría atenuarse de diversas maneras, y principalmente de las dos siguientes:
La primera, suponiendo que las «totalizaciones historiográficas» denominadas Edad Antigua, Edad Media o Edad Moderna contienen entre sus partes formales, a las mismas «instituciones filosóficas». Y al igual que los libros de coro de las catedrales medievales, o las catedrales mismas, son considerados de hecho como partes formales de lo que llamamos Edad Media, también los libros que contienen textos de Gundisalvo o de Santo Tomás de Aquino habrá que considerarlos como partes formales de ese mismo todo, la Edad Media, con el mismo rango que tienen las partes que denominamos «feudalismo», «canto gregoriano», «cruzadas», «bagaudas», «catedrales góticas» o «peste negra». En este supuesto nada más claro entender por qué las diversas escuelas filosóficas dadas están involucradas en determinadas edades históricas y no en otras: se trataría de una involucración de lo mismo en lo mismo.
Pero entonces la cuestión se transforma naturalmente en esta otra. ¿Y de donde emanan las conexiones entre los contenidos de la Historia de la filosofía medieval, y los de la Historia de la música medieval, o de la Arquitectura, o de la Política? ¿No nos mantenemos presos en una simple metáfora cuando creemos establecer una conexión profunda diciendo que la Suma Teológica de Santo Tomás es el equivalente filosófico teológico de la catedral de Chartres?
La segunda, suponiendo que, si no ya el hecho de las edades históricas (en el caso de que ellas sean reales), sí el hecho de que las ideas de estas edades estuvieran definidas, en el fondo, mediante ideas filosóficas que forman parte, como ideas cardinales, de algún sistema filosófico: la idea de «modernidad», por ejemplo, cuya amplia extensión y prestigio son proporcionales a su ambigüedad, es indudablemente una idea filosófica que está «disuelta» en una serie de pretendidos conceptos historiográficos «científicos».
En tales situaciones tampoco cabría hablar de soluciones de continuidad entre la escala de las edades históricas y la escala de las fases de la filosofía en ellas contenidas, porque el encaje se reduciría a una conexión entre ideas filosóficas e ideas filosóficas del mismo sistema.
3. Esto nos obliga a confrontar la periodización triádica de las épocas de la Historia general occidental de referencia con otras periodizaciones de la Historia, con el objetivo de «descubrir» si bajo los conceptos de estas periodizaciones no están actuando algunas ideas dadas a escala filosófica (a la manera como las ideas del sistema de Fichte determinaron la conocida fasificación de la historia que ofreció en Los caracteres de la Edad Contemporánea.)
La confrontación orientada a tal objetivo no tiene por qué circunscribirse al conjunto constituido por otras periodizaciones ternarias. Sin embargo, por nuestra parte, sólo tendremos en cuenta aquí aquellas periodizaciones no ternarias que contengan entre sus miembros a las periodizaciones ternarias que tomamos como referencia (Edad Antigua, Media y Moderna). Y esto puede ocurrir bien sea porque «agregan» a la triada convencional un periodo previo (preambular), es decir, porque se presentan como periodizaciones tetrádicas, bien sea porque «agregan» a la triada convencional no sólo un periodo preambular, sino también otro periodo final, tomando la forma de una periodización en cinco épocas.
Sin embargo, la inserción de la triada principal (la que Brentano tuvo en cuenta y, con él, la mayor parte de las Historias de la Filosofía y aún de la organización universitaria de los cursos de filosofía del presente) en un marco de cuatro o cinco edades, o de otro número cualquiera, puede contribuir al descubrimiento de las ideas inspiradoras de la propia división, del mismo modo a como la inserción de una triada cualquiera de números enteros (3, 4, 5) en un marco o totalidad envolvente (3² + 4² = 5²) puede darnos la clave del significado de estos números como raíces únicas de la ecuación xⁿ + yⁿ = zⁿ (ecuación que suscitó el llamado Teorema de Fermat, hoy ya resuelto).
Un ejemplo eminente de la inserción de la triada histórica de referencia en un esquema tetrádico nos lo ofrece la Filosofía de la Historia de Hegel (1830), cuando divide filosóficamente a la Historia en cuatro edades: la primera, dedicada a Oriente, como un amanecer del espíritu, que va de Oriente a Occidente (China, India, Persia). Hegel comienza en efecto, como Voltaire –que acuñó el rótulo «Filosofía de la Historia»–, por China, acaso para desviarse de la tradicional «Historia Sagrada». Después del capítulo preambular, vienen las tres épocas consabidas: la Clásica (Grecia y Roma) –la juventud, simbolizada en las figuras de Aquiles y Alejandro, es decir, la Edad Antigua en la cual algunos hombres, y no sólo el déspota como en Oriente, son libres–, la Germánica, aliada con el cristianismo –que corresponde con la Edad Media, la fase viril de la humanidad, en la que el cristianismo libera a los hombres de la Naturaleza y de la esclavitud– y la Edad Moderna, la edad madura en la cual los pueblos cristianos, gracias a Lutero, se emancipan de las últimas ataduras de la Iglesia romana. Un proceso que culminará en la Revolución Francesa (Hegel deja fuera de la corriente central de la Historia occidental a Rusia y a América, a la que, sin embargo, concederá un lugar distinguido en el horizonte futuro próximo).
Un ejemplo, no menos eminente de inserción de la triada común en un marco historiográfico de más de tres periodos es la fasificación, debida a Marx, que podría considerarse obtenida haciendo preceder un primer periodo a la triada consabida (al modo de Hegel), pero haciendo seguir a los tres periodos centrales otro periodo final. El primer periodo de Marx es, como el de Hegel, preambular; es el periodo de la infancia de la humanidad. Marx habla ahora de la comunidad primitiva (periodo sin embargo muy significativo, porque prefigura, por la comunidad de bienes, el periodo final), y del modo de producción asiático. Ahora bien, después de este «periodo preambular», el materialismo histórico continúa por las edades correspondientes a los tres modos de producción (que sólo en algunas historias del Diamat –por ejemplo, la Historia económica de los países capitalistas, de Avdakow y Polianski, publicada en español por editorial Grijalbo, México 1965– se entendieron no tanto como periodos sucesivos de la historia global, sino como periodos de cada una de las sociedades previamente distinguidas: China, India, &c.): esclavismo, feudalismo y capitalismo; periodos que se corresponden, más o menos, con la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna (incluyendo el siglo XIX y XX, el del capitalismo industrial).
Y aquí vemos una diferencia decisiva con la filosofía de la historia, considerada como idealismo histórico, de Hegel. Mientras que en la filosofía de la historia de Hegel la fase tercera de la historia, la Edad Moderna, es a la vez la fase final inmanente al curso de la historia de la humanidad, en la filosofía de la historia de Marx, considerada como materialismo histórico, la fase final es de algún modo trascendente a la historia de la humanidad, porque, aunque se de en la Tierra, desborda las condiciones estructurales que constituyeron el motor mismo del curso histórico, a saber, la lucha de clases. Cuando se pretende oponer la Filosofía de la Historia de Hegel, a la de Marx, tomando como criterio la trascendencia y la inmanencia, en el sentido teológico, no se tiene en cuenta que esta distinción teológica es puramente metafísica y carece de aplicación a la época moderna (la filosofía de la historia de Hegel mantiene una perspectiva tan inmanente teológicamente, en lo que se refiere a la «fidelidad a la Tierra», de la que hablaría Nietzsche, como la que pudo mantener la filosofía de la historia de Marx). Sin embargo, la fase final de Marx es trascendente a la historia, como se demuestra porque, en lugar de considerar Marx a esta edad final como una quinta edad, la ve como una edad transhistórica. O, si se prefiere, porque las cuatro fases precedentes son concebidas como fases de la prehistoria de la humanidad.
Y esto sin mencionar el componente mesiánico que Marx atribuye al «pueblo elegido», que habría surgido de la tercera (cuarta) fase, el proletariado. «Pueblo elegido» no ya por Dios (como en la profecía de Daniel), pero sí por la teleología histórica que le ha conferido la misión de llevar al Género Humano a su destino último, es decir, al Reino de la Libertad. El Reino en el cual la sociedad comunista podrá dar comienzo al «Hombre nuevo». La cuarta edad, la última de la prehistoria de la humanidad, es la edad del modo de producción capitalista, que habría sido capaz de desatar un potencial casi infinito de energías que harán posible que el hombre se libere de la esclavitud a la naturaleza y, por supuesto, a la esclavitud de los otros hombres, y que constituye el último capítulo de la prehistoria del Género Humano, como ya decía Marx en la Contribución a la crítica de la economía política.
4. Nuestro objetivo, en esta confrontación de la ordinaria distinción triádica de la Historia occidental con algunas otras divisiones triádicas, tetrádicas o pentádicas... es, como hemos dicho, explorar los posibles fundamentos filosóficos (es decir, aquellos que están constituidos por Ideas, más allá de las periodizaciones históricas pretendidamente fundadas en conceptos técnicos, económicos o políticos, con base empírica), de estas divisiones en edades, épocas o periodos de la historia occidental, a fin de dar cuenta del acoplamiento de tales divisiones con las fasificaciones cíclicas de la historia de la filosofía, al modo de Brentano o, simplemente, con el decurso, cíclico o acíclico, continuo o discontinuo, de la Historia de la Filosofía occidental.
Advertimos, de pasada, que la determinación de ciertas Ideas como fundamentos constitutivos, no empíricos, de las mismas categorías periodológicas, daría cuenta de la paradoja de que en muchas ocasiones una periodización de edades o épocas históricas pueda ser registrada en tiempos anteriores a su propio cumplimiento. La paradoja, por ejemplo, de que la idea de una Edad Media no «tuviera que esperar» al Renacimiento de los siglos XV y XVI, para ser delimitada como una edad intermedia entre la Antigüedad y la Modernidad. La idea de una «modernidad» desde la cual pudiera configurarse la etapa anterior que nos separa de la Edad Antigua cabría constatarla acaso ya en el siglo XII, vinculada a la idea del Evangelio eterno de los joaquinitas.
5. Nos referiremos, en primer lugar, a la fasificación de la Historia que muchas veces ha sido considerada como la primera periodización de orden teleológico, es decir, como una periodización orientada a la consecución, por parte de la humanidad, de su fin o destino (aunque también es verdad que no faltan quienes ven precedentes a esta «primera periodización»). Se trata del Libro de Daniel, del Antiguo Testamento, considerado muchas veces como la exposición de la primera filosofía de la historia de nuestra tradición, como la exposición de la organización del curso histórico en cuatro edades o eras (acíclicas, en principio) correspondiente a la sucesión de Reinos universales, simbolizadas en el sueño de Nabucodonosor (604-562), por el Oro, la Plata, el Cobre y el Hierro (y el Barro a él asociado), aún cuando la crítica filológica bíblica establece que la profecía de Daniel no habría sido escrita en Babilonia, sino en tiempos de Antioco Epifanes (175-162), como vaticinium post eventum.
Nabucodonosor dice a sus vasallos caldeos que ha tenido un sueño muy importante, y que es su deseo que los adivinos, magos o encantadores caldeos se lo interpreten. Pero cuando estos acuden a su palacio, y se disponen a escuchar el relato de boca del propio rey, Nabucodonosor les confiesa que ha olvidado el sueño.
¿Qué se le ocurrió hacer entonces a Nabucodonosor, para salir de tan ridículo trance? Nada menos que exigir a los magos que le adivinasen el sueño que tuvo, pero que ha olvidado, porque si ellos no fueran capaces de hacer tal cosa, tampoco él podría confiar en las interpretaciones que ellos pudieran ofrecerle después si su relato no hubiera sido olvidado.
Esta asombrosa situación nos recuerda, sin embargo, aquella a la que nos conduciría quien afirmase la existencia de Dios y, al mismo tiempo, declarase que no tiene idea alguna acerca de cual pueda ser la esencia o contenido de esa existencia. Un Deus absconditus en términos absolutos sería tan absurdo como el Noúmeno de Kant, o como el Incognoscible de Spencer. ¿No sería necesario inferir de la mera afirmación de la existencia de Dios el contenido de su esencia? Nabucodonosor parece exigir a sus magos que infieran de la mera existencia de su sueño el contenido esencial del mismo.
Ahora bien, los sabios, magos o adivinos responden al Rey de Reyes que ningún hombre, sino sólo los dioses, podrían satisfacer su petición. Y entonces Nabucodonosor condena a muerte a sus sabios y adivinos, y da orden de buscar a Daniel el Judío, para comprometerle en el asunto.
Daniel va a ver al Rey y le pide tiempo para encontrar la respuesta. Ya en su casa, Daniel recibe de Dios mismo la visión del sueño de Nabucodonosor. Vuelto al palacio real, Daniel le dice:
«Tú, oh rey, veías, y te pareció como una grande estatua: aquella estatua grande, y de mucha altura estaba derecha enfrente de tí, y su vista era espantosa. La cabeza de esta estatua era de oro muy puro, mas el pecho y los brazos de plata, y el vientre y los muslos de cobre: las piernas de hierro, y una parte de los pies era de hierro, y la otra de barro. Estabas viéndole cuando una gran roca se desgajó del monte e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro y las desmenuzó. Entonces fueron asimismo desmenuzados también el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro, y no parecieron más. Pero la piedra que había herido la estatua, se hizo un grande monte, e hinchió toda la tierra.»
Daniel añadió (y no sabemos si ante Nabucodonosor, o después de su comparecencia, porque según el relato, lo primero que cayó fueron los pies de barro y hierro, y lo último la cabeza de oro): «Tú (tu reino) eres la cabeza de oro.»
Es decir, el reino de Babilonia fue el más grande y el primero que cayó, y después vinieron los reinos de Media, de Persia y de Grecia. La piedra que derribó la estatua representa al pueblo judío.
Sea lo que fuere el libro de Daniel estableció el esquema de las cuatro edades descendentes, hasta llegar a un resultado final ascendente (un esquema que algunos ponen como precedente a Hesiodo). Pero las referencias cambiaron en los siglos siguientes. De este modo, tras la invasión de Oriente por el Imperio Romano, la piedra que derribó la estatua y se estableció allí para siempre, habría sido Roma (acaso fue un teórico griego quien dio esta interpretación, según sugirió Hans Eibl, Metaphysik und Geschichte, I, 1913, pág. 220). Posteriormente, en la Vulgata, la «piedra que henchiría la tierra» podrá ser interpretada con el Mesías, Jesucristo.
Acaso uno de los componentes más «ingeniosos» de la profecía de Daniel sea su mismo planteamiento: Nabucodonosor pide interpretar el sueño inquietante que ha tenido pero que no recuerda, y exige al intérprete algo tan irracional, al parecer, como es que él tiene no sólo que interpretar el sueño sino también reconstruirlo, o, para utilizar la fórmula que acabamos de emplear, pasar de la existencia de un sueño a su esencia o contenido. Porque si es absurdo afirmar que algo existe sin saber absolutamente nada acerca de su contenido, lo que Nabucodonosor estaría haciendo (supuesto su escepticismo total ante los adivinos) sería acogerse al absurdo contrarrecíproco: «Sólo si adivináis el contenido de mi sueño podré confiar en vuestra interpretación.» Y supuesto que la labor de interpretación recta del contenido del sueño fuera empresa tan sobrehumana como adivinar su contenido, sólo Dios podría pretender hacer semejante hermenéutica. Por tanto, «sólo si un sabio puede reconstruir mi sueño podré confiar más tarde en que él tenga capacidad para interpretarlo». De hecho Daniel no incumplió la condición («sólo Dios podría pasar de la existencia del sueño a su contenido esencial»), porque el Libro de Daniel se toma la precaución de decirnos que fue Dios mismo (el Dios de Israel) quien le manifestó a Daniel el contenido del sueño de Nabucodonosor. En todo caso, añadiríamos por nuestra parte, tampoco tiene nada de sobrehumano el intento de adivinar el contenido del sueño de alguien que nos asegura que ha tenido un sueño inquietante cuyo contenido ha olvidado: no es necesario acudir a la telepatía, porque cabe apoyarse en indicios expresivos inconscientes del soñador. Por ejemplo, sin ir más lejos, en las circunstancias en las que se produjo el ensueño, en la gesticulación que hizo el soñador al referirnos la existencia del sueño inquietante cuyo contenido ha olvidado.
6. La profecía de Daniel ofreció, en todo caso, la forma misma de la estructura clásica de un tipo de filosofía de la Historia, que no es otra sino la visión teleológica del curso histórico, ya sea descendente o regresiva, ya sea ascendente o progresiva, ya sea una combinación de ambas. Y con dos disposiciones bien distintas: una de ellas, en las que el resultado o telos tiene lugar en un tiempo inmanente al propio curso histórico, es decir, tiene lugar en la Tierra; la otra en la cual el resultado o telos se pone en un tiempo metafísico trascendente.
La primera forma de historia teleológica se ajusta a la idea de Historia a la manera como se ajusta a la Cosmología la teoría del Big crunch. Sin embargo, no por ser materialmente histórica, habría de serlo formalmente. También podría quedarse en una contextura meramente mitológica, teológica o sencillamente ideológica, como les ocurre a las teorías utópicas sobre el «estado final de la humanidad» (desde la propia de Daniel hasta las profecías de Juan de Leyden o de los predicadores anarquistas, bakuninistas o marxistas, del «estado final» del Género Humano).
La segunda forma de esta filosofía teleológica de la historia es la que pone el resultado o telos fuera del mundo, trascendiéndolo, como es el caso de la visión apocalíptica de San Juan o la de San Agustín. Sin embargo, habría que tener en cuenta la paradoja de que las denominaciones «apocalipsis» o «quiliasmos» se aplican tanto a las teleologías inmanentes como a las trascendentes en sentido metafísico.
7. Sin perjuicio del libro de Daniel está muy extendida la idea de que la Filosofía de la Historia fue instaurada por San Agustín. Pero en cualquier caso nos parece que no cabe atribuir a San Agustín la periodización ternaria de la Historia. La Ciudad de Dios fue una meditación sobre la posibilidad de la caída del Imperio Romano, como «cuestión palpitante» suscitada por el saqueo de Roma, en el 410, por Alarico. Sin embargo, San Agustín no creía que Roma estuviese a punto de desplomarse. Roma habría sido prevista por Dios para el apaciguamiento de los pueblos (Ciudad de Dios, libro XVIII, 2) –en el fondo era la tesis de Virgilio: _Tu regere imperio populus, Romane memento..._–. Y, más aún, como la garantía del futuro de la Iglesia romana –en el fondo era la tesis de Eusebio de Cesarea, el que pronunció el discurso laudatorio del emperador Constantino, el autor de la _Praeparatio Evangelica_–. San Agustín vio el curso de la historia humana (de la historia civil, de la historia de la Ciudad terrena) como un orden distinto, pero convergente, con la historia de la iglesia, y con ello de la Historia sagrada. Por ello San Agustín comienza la Historia Universal mucho más atrás de los primeros reinos, y por ello no son tres o cuatro periodos, sino seis periodos, aquellos en los cuales él divide la historia de la humanidad (los tres primeros son antidiluvianos, o, como diríamos hoy, prehistóricos). La historia propiamente dicha comienza con el pecado de Adán y Eva y con su salida del Paraíso. La segunda época transcurre desde esta salida hasta el diluvio; la tercera desde el diluvio hasta Abraham; la cuarta va desde Abraham a Daniel; la quinta desde Daniel hasta el cautiverio de Babilonia; la sexta desde el cautiverio hasta la venida de Cristo.
Y aquí es donde, dice San Agustín, comienza propiamente la historia de la humanidad (a la manera como Marx decía que la Historia del Género Humano, propiamente dicho, comenzaba tras la Revolución comunista). Una historia que se extendería hasta la segunda venida de Cristo. Son, por tanto, seis edades, que San Agustín compara a las seis épocas de la humanidad: infancia, pueritia, adolescencia, iuventus, gravitas y senectus. Dicho de otro modo: la filosofía de la historia de San Agustín asegura que el Imperio Romano también llegará hasta el fin de los tiempos.
8. Una de las fasificaciones ternarias que, aún habiendo sido concebidas desde una perspectiva estrictamente cristiana y clerical, tuvo sin embargo repercusiones muy importantes en la historiografía y en la filosofía de la historia posterior, fue la teoría de las «tres dispensaciones» concebidas por el fraile cisterciense Joaquín de Fiore (1145-1200). Joaquín ofreció, en efecto, una «fasificación apocalíptica» de la historia, inspirada en una suerte de sabelianismo trinitario (inmanente al curso histórico terreno). En efecto, la característica de la fasificación de Joaquín es que, a diferencia de San Agustín, no concibe el curso de la historia como una corriente llamada a acabar «evaporándose» de la Tierra (y ascendiendo al cielo) tras la venida de Cristo. Joaquín de Fiore supone que la venida de Cristo, que instaura el Evangelio Eterno, tendrá lugar en el medio del mismo curso de la historia. Acaso porque la historia es la manifestación sucesiva de la Trinidad (por ello hablamos de su sabelianismo, más o menos inconsciente). La historia humana se despliega en tres épocas, según que la primera la llene el Padre, a la que seguirá la segunda, dominada por el Hijo, y la tercera henchida por el Espíritu Santo. La historia tendrá así tres fases:
a) La primera, la Edad del Padre, transcurre desde la Creación hasta la Redención. En esta edad Adán, con su ciencia infusa, sale del Paraíso. La Edad Antigua es (diríamos con fórmulas agustinianas) la época de la alienación del hombre, por su alejamiento de Dios, la época del paganismo. Pero en ella comenzó a fructificar la semilla de Adán.
b) La segunda Edad es la del Hijo, que transcurre desde la Redención hasta la Edad del Espíritu, es decir, la Edad Media, que, como Edad del Hijo, se correspondería con la época del Cristianismo.
c) La tercera Edad es la del Espíritu, y comenzaría con San Benito. Desde San Benito, la Iglesia verdadera de los monjes ya está en marcha (dentro de la iglesia de los clérigos). Es la Edad Moderna, pero comenzada a partir de su propia época, en el siglo XII. Es la edad de la reforma o del renacimiento, la edad del Evangelio eterno, la edad del Espíritu que prefigurará la época de la reforma de Lutero, tal como la vio Hegel (lo cierto es que también nos recuerda a la New Age de nuestros días).
Lo importante del delirio de Joaquín parece residir en el hecho de haber traído la «edad del espíritu» –la «modernidad», cabría decir– al curso inmanente de la historia. Y sin intentar una acción revolucionaria, porque la Nueva Edad del Espíritu se producirá como resultado de las instituciones ya establecidas, de los sacramentos (lo que nos recuerda la visión gradualista de la historia de la socialdemocracia, en cuanto contrapuesta a la visión revolucionaria del marxismo). El ritmo de la Historia universal será el de la vida de Cristo, de su vivir, recaer y revivir con el Evangelio eterno. En 1254 se publicó en París la Introducción del Evangelio Eterno de Gerardo de Borgo San Donnino, un profesor joven de la Sorbona. San Donnino aseguró, como si lo supiera de buena tinta, que la Edad del Espíritu comienza realmente en 1260, es decir, seis años después de su predicación, y que los seguidores de San Francisco (como él) serían los misioneros de la nueva época (ante todo, el general de los franciscanos, Juan de Parma, a quien sucedería San Buenaventura).
Ideas escatológicas que prendieron en los franciscanos espirituales de los siglos XIII y XIV, que vieron a Joaquín de Fiore como un nuevo Juan Bautista anunciando a San Francisco (el primer santo, por cierto, que experimentó los cinco estigmas o llagas). Comenzarán a ver al emperador (Federico II) como el Anticristo, y buscarán una iglesia del Espíritu Santo sin Papa, sin jerarquía y sin sacramentos. El mismo Augusto Comte consideró al movimiento franciscano como la única promesa real de reforma cristiana. La idea de la tercera edad, de la venida del Espíritu Santo, inspiró también en el siglo XIV la aventura de Rienzi (Cola de Rienzo), que llegó a concebirse como el antagonista de San Francisco: Rienzi quiso conjurar las aspiraciones mesiánicas de los gibelinos con las de los franciscanos espirituales. Y todavía en el siglo XIX Rienzi revivió en los escenarios por obra de Bulwer Lytton y de Ricardo Wagner, e incluso anticipó, dicen algunos, el proyecto de un Tercer Reich después de Bismarck.
9. Entre las periodizaciones más conocidas, fundadas en criterios de la historia de las religiones, hay que hacer figurar la de G. E. Lessing (1729-1781), que interpretó las épocas como edades de la educación del género humano (Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Reforma de Lutero) y, sobre todo, la fasificación de Augusto Comte, con su Ley de los Tres Estadios (Teológico, Metafísico y Positivo), en las cuales parecen caber muy bien las fasificaciones de una filosofía que, procedente de la religión, acaba desembocando en las ciencias positivas.
10. Las periodizaciones de la historia de Daniel, de San Agustín, de Joaquín de Fiore, de Lessing, de Hegel o de Comte, no son todas ellas periodizaciones fundadas en puros conceptos historiográficos, puesto que muchas veces están fundadas en ideas dadas a escala de algún sistema teológico o filosófico. La teología de la Historia de San Agustín contiene indudablemente muchas ideas embrionarias de naturaleza filosófica. Es verdad que muchos se resisten a considerar estas fasificaciones como fundadas en criterios teológicos o filosóficos estrictos, y más bien les conceden un fundamento conceptual político o biológico; pero, en ocasiones, la composición de diversos conceptos políticos, sebasmáticos o artísticos en un sistema, nos remite a una filosofía de la historia de carácter antropológico. Estas periodizaciones no son propiamente ni siquiera filosófico idealistas, sino que más bien se mantienen vecinas de las revelaciones míticas.
Pero también cabe reconocer periodizaciones reveladas –como es el caso de Joaquín, y en parte el de Lessing– en las cuales actúan gérmenes de ideas dadas a escala filosófica. Por ejemplo, la idea de una deificación del espíritu humano por el espíritu divino, por medio del amor (de la voluntad) antes que por medio del entendimiento; o bien la idea de la educación histórica del Género humano por la «gravitación» de unas edades sobre las siguientes.
También la periodización de la historia de Hegel, aunque esté desarrollado como exposición compendiosa de diversas categorías de contenidos culturales (políticos, tecnológicos, religiosos), es decir, aunque pueda dar la impresión a muchos lectores no advertidos, de que esta filosofía de la historia (la de Hegel) les ofrece un mero epítome de historia político cultural, antes que de una filosofía de la historia, lo cierto es que la obra está inspirada en ideas muy características del sistema hegeliano, y principalmente en la idea de la libertad. Y sobre todo en la identificación de la libertad con el poder y con el conocimiento especulativo. Por ello la historia es teleológica, y va orientada a la formación de un espíritu libre que sea capaz de «conocerse a sí mismo» en su propia historia (tantae molis erat se ipsam cognoscere mentem). Hegel ofrece, en efecto, una filosofía de la historia de estirpe profundamente idealista, sin que por ello pueda ser confundida (como lo hizo Engels, en sus exposiciones pedagógicas) con un idealismo mentalista, como si la mente que mueve a la historia fuera la mente de los sujetos individuales o grupales humanos, como si Hegel no supiera que estos sujetos, a su vez, no forman parte de un espíritu universal. En todo caso un idealismo que no se circunscribe a los procesos psicológicos que pudieran tener lugar en el interior de los estuches epidérmicos humanos. Era una ideología que implicaba el reconocimiento de la producción, de las luchas en favor del Estado, de la tecnología, todo ello incorporado a la idea de un espíritu absoluto, de estirpe claramente aristotélica («la felicidad divina es una forma de contemplación»). ¿Hasta qué punto la filosofía del materialismo histórico marxista no se mantuvo en una metafísica teleológica semejante, la que pone como fin del Género Humano el disfrute de todas las riquezas que la humanidad producirá a chorro lleno en su estadio final?
11. La siguiente fasificación ternaria a la que nos referiremos sucede a la de Hegel, y la desplaza. Es la fasificación de Augusto Comte. Una fasificación ternaria, pero que sólo en sus dos últimos estadios (el metafísico y el positivo) corresponde a las Edades Media y Contemporánea respectivamente (el estadio teológico se corresponde con las edades precedentes).
El estadio teológico, en efecto, comienza como fetichismo (que degenera en sabeísmo). Es la etapa infantil de la humanidad, y cubre los pasos de los pueblos primitivos, preestatales, aunque mantiene su presencia después. En la etapa politeísta (Grecia y Roma) comienza la filosofía, se despliega el arte, aparece el sacerdocio, «reina la esclavitud». Comte distingue tres fases del politeísmo: la fase de predominio de lo teocrático sobre lo militar (Egipto), la fase de predominio militar sin desarrollo en conquistas (Grecia) y la fase del predominio militar con desarrollo en conquistas (Roma). En su etapa monoteísta, el estadio teológico alcanza la universalidad (mediante el Catolicismo), la independencia del poder espiritual, el principio electivo, la organización de la educación.
El estadio metafísico (que es breve, y esencialmente crítico) tendría dos fases: la fase de crítica espontánea (siglos XIV y XV), aunque ya comienza en Santo Tomás (con sus intentos de demostrar la existencia de Dios) y la fase crítica dirigida (que abarca el protestantismo de los siglos XVI y XVII y el deísmo del siglo XVIII).
El estadio positivo se alcanza con la Revolución, sobre todo con la Convención, aunque a ella se orientan las figuras de Bacon, Descartes, Galileo o Newton. Dos clases sociales se dibujan en el estadio positivo: la «clase especulativa» (compuesta de filósofos, científicos, poetas y artistas) y la «clase práctica» (banqueros, comerciantes, agricultores, &c.). El estadio positivo se alcanzará plenamente en Europa, constituida por las cinco naciones consabidas a las que Comte asigna diferente peso según la representación que ellas debieran tener en el «Comité Positivo Occidental», una especie de concilio permanente de la Iglesia Positiva, con sede en París, en la que Francia estaría representada por ocho miembros, Inglaterra por siete, Italia por seis, Alemania por cinco y España por cuatro.
Pero lo que nos interesa constatar aquí, en la fasificación de Comte, son los abundantes componentes filosóficos involucrados en la «Ley de los tres estadios», que fue presentada por Comte como una «ley positiva». Desde el materialismo histórico se diría que sus componentes filosóficos son, además, componentes idealistas, y que la Ley de los tres estadios manifiesta una filosofía similar a la del idealismo histórico de Hegel. A fin de cuentas, la Ley de los tres estadios establece la ley del desarrollo del conocimiento (de las «mentalidades»), comenzando por lo que más tarde se llamará la «mentalidad prelógica», para alcanzar, después de los conocimientos metafísicos, el nivel de los conocimientos genuinamente científicos o positivos.
Sin embargo éste «diagnóstico» (el hegelianismo de Comte) es engañoso, porque Comte, además de establecer criterios en términos teológico filosóficos, los acompaña de otros criterios tecnológicos, sociológicos y políticos, lo que hace que cada uno de sus estadios sea en realidad el resultado de una acumulación de criterios involucrados, sin que se llegue a establecer con claridad cuáles sean los criterios auténticos. Es decir, no queda claro si es la transformación de los dioses en ideas metafísicas lo que desencadena las formas sociales del feudalismo, o bien si es el feudalismo lo que desencadena tal transformación. Cada estadio corresponde a una determinada organización de la sociedad (de su organización familiar, política, tecnológica), organización que constituye su Estática social (una suerte de anatomía abstracta), fundada en el principio del consenso y solidaridad del todo. La Dinámica social, en cambio (una suerte de fisiología), considera las transformaciones de los «componentes estáticos». Pero, de hecho, Comte no ofrece teorías sobre la unidad orgánica social, sino que más bien describe fases empíricas dentro de su Ley general, en la que sin duda predomina el criterio filosófico-teleológico, el fundamentalismo científico y tecnológico.
En cualquier caso parece que pueda decirse que la Ley de los tres estadios es eminentemente filosófica (idealista), por cuanto se define en función del despliegue de las concepciones del mundo que los hombres, en sociedad, van formando. Unas concepciones que comienzas siendo teológicas (culminan con el monoteísmo), hasta que se disuelven en el estadio metafísico (definido como crítica al estado anterior) y llegan a su plenitud en el estadio positivo.
12. La famosa fasificación marxista de la Historia occidental pretende ser, sin duda, una fasificación materialista, que se basa en la idea de los modos de producción (sobre el marco indudable de la herencia de Hegel, la idea de la Libertad del Hombre, como autoproductor de sus propios medios de subsistencia). También Marx comienza el curso de la historia por una fase preliminar que se corresponde con el «mundo oriental» de Hegel (y que comprende la comunidad primitiva y el «modo de producción asiático»). Pero muy pronto, en las siguientes fases, toma como criterio los diversos modos de producción, que se corresponden de nuevo con la Edad Antigua, con la Edad Media y con la Edad Moderna. Así, el modo de producción esclavista (superponible al mundo griego y romano), el modo de producción feudal (que se superpone a la Edad Media) y el modo de producción capitalista, con sus fases distintas (capitalismo mercantil, capitalismo industrial e imperialismo, que Lenin concibió como la última fase del capitalismo), superponible a la Edad Moderna. Sin duda Marx tiene en cuenta una fase final, la fase comunista, en la cual el Estado, la Religión, incluso el Derecho y la Filosofía habrán desaparecido en sus formas históricas, tras haberse «realizado».
Pero este estadio final del Género humano, aunque se sitúa en la Tierra (como ocurría con la Edad del Espíritu de Joaquín de Fiore) quedaba ya fuera de la Historia, o, lo que es equivalente, ella deja fuera de la Historia (convirtiéndolas en prehistoria de la humanidad) a las fases precedentes. Con la última fase comenzaría propiamente, según el materialismo histórico marxista, la Historia del Género Humano. Por cierto, en esta última fase de la evolución del género humano, o primera de la Historia humana, tendrá lugar lo que Marx llamó la «realización de la filosofía» (Verwirklichung der Philosophie). Podría decirse que no es propiamente una desaparición total de la filosofía; lo que habrían desaparecido son los problemas filosóficos vinculados a la lucha de clases y a la propiedad privada (y aquí Marx confluye con el positivismo de Comte).
13. Tras el sumarísimo bosquejo que hemos podido ofrecer buscando las Ideas que pudieran estar actuando en el fondo de las periodizaciones ternarias de las épocas o edades de la Historia general occidental –y que tienen tanto o más que ver con criterios teológicos o filosóficos que con criterios categoriales (tecnológicos o políticos)–; tenemos que pasar a un no menos sumario análisis de las ideas que están en el fondo de las periodizaciones ternarias, no ya sólo de la Historia de la Filosofía, sino en general de los mismos sistemas filosóficos.
Ahora, por supuesto, ya no experimentaremos sorpresa alguna al constatar la «naturaleza filosófica» de las ideas de estas épocas; lo sorprendente sería que estas ideas no tuvieran alcance filosófico (sino, por ejemplo, sociológico, químico o económico, como es el caso del materialismo histórico-económico o de cualquier otro tipo de reduccionismo).
Daremos por cierta la posibilidad de constatar la «presencia» explícita o implícita en los más diversos sistemas filosóficos de las tres «ideas cardinales» diversamente formuladas que venimos señalando desde el materialismo filosófico, a saber, las ideas que representamos por los símbolos M (materia ontológico general), Mi (Universo visible) y E (Ego trascendental). Nos limitaremos, por lo demás, a considerar algunos sistemas filosóficos, correspondientes uno de ellos a la Antigüedad (el sistema de Aristóteles), dos al Cristianismo (San Agustín y Santo Tomás) y otros a la época moderna.
14. Comenzaremos por una rápida ojeada al sistema de Aristóteles. Suponemos que Aristóteles (sin perjuicio de sus obras lógicas preambulares) apoya su filosofía sobre sus ideas en torno al Universo, tal como las expone en sus libros de Física o del Cielo. El Universo (o la Naturaleza) se le aparece a Aristóteles como una realidad eterna, pero en perpetuo movimiento. Ahora bien, el Universo (que se corresponde obviamente con Mi, aunque sólo parcialmente, pues el Universo que podían ver los antiguos era mucho más reducido que el Universo que abrieron los telescopios, radiotelescopios y sondas de nuestro tiempo) está en perpetuo movimiento. Sin embargo, la «franja de intersección» del Universo que veía Aristóteles y del que vemos nosotros es lo suficientemente ancha como para poder asegurar que hablamos del mismo Universo (al utilizar el símbolo Mi).
Ahora bien, todo lo que se mueve debe ser movido por otro. Y puesto que el movimiento existe desde siempre y no se interrumpe jamás, será preciso que exista algo que mueva eternamente al Universo, y este Primer Motor debe ser inmóvil (Física, 8, 258b-16). Sin duda, este Primer Motor inmóvil del Cosmos, que Aristóteles define en función del Universo, pero sin confundirse con él, ha de ponerse en correspondencia con M, aún cuando el contenido semántico del Primer Motor de Aristóteles (Acto Puro dotado de unidad, de conciencia de sí mismo) sea muy distinto del contenido o significado que cabe a tribuir a M.
Por último, también encontramos en el sistema aristotélico ideas correspondientes a E, aunque estas ideas, que Aristóteles utiliza para tratar de analizar la naturaleza del Primer Motor, en cuando Acto Puro, no pueden asumir desde el materialismo el papel de un Ego ante el mundo, puesto que el Primer Motor no sólo no ha creado al mundo, sino que ni siquiera lo conoce. El Acto Puro de Aristóteles, dado el carácter «autista» de su noesis noeseos, no es un Ego trascendental (un Ego ante otros egos relacionados a través del Universo). No es pues en la Física, sino en el De Anima, en donde Aristóteles expone una idea, central en su sistema, que ya puede ponerse en correspondencia con la idea de un Ego trascendental: es la idea del Nus, capaz de «hacerse en cierto modo» (por el conocimiento) todas las cosas.
15. Refiriéndonos ahora a la época del Cristianismo, es inexcusable, en primer lugar, enfrentarnos con el sistema filosófico metafísico de San Agustín (de cuya fasificación de la Historia universal ya hemos hablado). Nos limitaremos aquí a citar un «texto esencial» en el que San Agustín replantea toda su «visión del Universo». Es un texto tomado de La ciudad de Dios (libro XI, capítulo 4), que comienza así:
«Visibilium omnium maximus mundus est, invisibilium omnium maximus Deus est. Sed Mundum esse [nos] conspicimus, Deum esse [nos] credimus.»
Damos el texto en latín debido a que, incomprensiblemente, la traducción de La Ciudad de Dios que, durante décadas, más se utilizó en España, la de don Juan Cayetano Díaz Bayral, «revisada y anotada por Padres de la Compañía de Jesús» (Apostolado de la Prensa, Madrid 1944), dice así (pág. 380): «De todos los objetos visibles, el mayor de todos es Dios. Pero que haya Mundo lo vemos experimentalmente, y que haya Dios lo creemos firmemente.» Pero lo que San Agustín dice es esto:
«De todas las cosas visibles, el Mundo es la máxima, de todas las invisibles lo es Dios. Pero al Mundo lo vemos nosotros, y a Dios lo creemos.»
Es evidente que el mundo visible de San Agustín se corresponde con el Mi del materialismo filosófico; Dios, invisible, hay que coordinarlo proporcionalmente con M (aunque San Agustín le atribuye la forma de un ego personal, pero acaso en la creencia, no filosóficamente). El «Ego filosófico» (el Ego Trascendental) aparecería involucrado, en ejercicio, en el texto citado en la forma de primera persona plural, en las desinencias -us de los verbos conspicimus y credimus.
Constatamos, en consecuencia, cómo en el primer gran sistema de ontoteología cristiana, el sistema de San Agustín, las tres ideas cardinales del materialismo filosófico (E, Mi, M) tienen sus correspondencias proporcionales inequívocas. Y esto sin perjuicio de que en el sistema agustiniano las ideas más importantes que han jugado explícitamente en la historia del pensamiento hayan sido las ideas de Dios (M) y la del Alma (E), mientras que la idea de Mundo (Mi) habría pasado a segundo plano («me interesa saber del Alma y de Dios, ¿nada más? Nada más en absoluto»), mientras que en el sistema del materialismo filosófico las ideas de Universo (Mi) y la de Ego (E) que lo conmensura (en línea con el principio antrópico), son ideas que ocupan directamente el «escenario», mientras que M pasa a otro plano, porque su referencia es indirecta. Dicho de otro modo, el materialismo filosófico, en cuanto filosofía positiva y no metafísica o mística (apoyada en creencias), tiene como campo de referencia directo al Universo, y no a la materia ontológica general.
Los historiadores de la filosofía medieval han señalado desde hace muchos años el papel que correspondió a los compiladores de sentencias (inspirados en la Biblia y en los Padres) para formular las preguntas o los problemas que, desde el cristianismo, habría que plantear a la filosofía. Pedro Lombardo, el «Maestro de las Sentencias», ofrecería una «serie canónica»: Dios, el Universo, la creación de los ángeles y la creación de los hombres, el Redentor, los sacramentos y la Resurrección; una serie que podría reagruparse en la consabida terna Dios, Mundo, Espíritu (humano y angélico).
La primera parte de la Summa Teológica de Santo Tomás puede también considerarse organizada en torno a las tres ideas cardinales que venimos considerando. Las primeras cuestiones (cuestión II a la XLIV) se ocupan de Dios (lo que se comprende teniendo en cuenta que la Summa no es tanto un sistema filosófico positivo cuanto un sistema filosófico teológico). El Mundo (en cuanto creación de Dios), comienza a figurar a partir de la cuestión XLV (y su análisis se continúa hasta la cuestión LXXIV). El Hombre aparece en la cuestión LXXV, y su análisis se continúa hasta la cuestión CII (las últimas cuestiones, desde la CIII a la CXIX, se ocupan de algunas relaciones –de gobierno divino, de interacción de los ángeles, &c.– entre Dios y el Mundo, y entre la «región» de los ángeles y la de los hombres).
Las otras partes de la Summa se ocupan, la segunda (I, II) del Hombre, y del Hombre Dios la tercera parte.
16. No haremos más que mencionar las «tres Ideas» en torno a las cuales el Canciller Bacon organiza el sistema de la filosofía, al dividir su obra en tres partes: De Natura, De Numine y De Homine, que se corresponden obviamente con las ideas del materialismo Mi, M y E, respectivamente.
Algo similar podríamos decir de las tres ideas cardinales del cartesianismo: el Ego cogito, Dios –que desborda al Ego por su voluntad, aproximándose a la idea de M– y el Mundo (que Descartes «deduce» del Dios veraz y del Ego dubitante).
Las tres «célebres Ideas» que Kant pretende reducir a la condición de ilusiones trascendentales en la Crítica de la Razón Pura, las ideas de Alma, de Mundo y de Dios, se mantienen también en la misma escala de las ideas cardinales del materialismo filosófico.
En los sistemas idealistas y materialistas posteriores a Kant prevalece una tendencia hacia el monismo metafísico que eclipsaría, por decirlo así, las tres ideas cardinales refundiéndolas en una idea única: el Yo absoluto, el Espíritu o la Materia del monismo materialista (incluyendo aquí al «monismo marxista leninista»). Pero al desarrollar esta supuesta idea única en el sistema volveríamos a ver las tres ideas cardinales: el Yo absoluto (que se correspondería con M en Fichte) y el No-Yo (o Mundo), &c. Como es natural, desistimos aquí de continuar este análisis, remitiéndonos a escritos anteriores.
